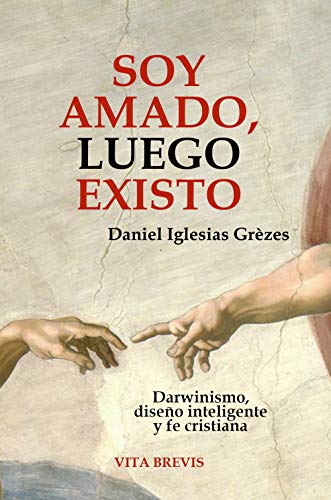Philip Trower, El alboroto y la verdad -11
El alboroto y la verdad
Las raíces históricas de la crisis moderna en la Iglesia Católica
por Philip Trower
Edición original: Philip Trower, Turmoil & Truth: The Historical Roots of the Modern Crisis in the Catholic Church, Family Publications, Oxford, 2003.
Family Publications ha cesado su actividad comercial. Los derechos de autor volvieron al autor Philip Trower, quien dio permiso para que el libro fuera colocado en el sitio web Christendom Awake.
Fuente: http://www.christendom-awake.org/pages/trower/turmoil&truth.htm
Copyright © Philip Trower 2003, 2011, 2017.
Traducida al español y editada en 2023 por Daniel Iglesias Grèzes con autorización de Mark Alder, responsable del sitio Christendom Awake.
Nota del Editor:Procuré minimizar el trabajo de edición. Añadí aclaraciones breves entre corchetes en algunos lugares.
Capítulos anteriores
Parte I. Una vista aérea
Capítulo 3. El partido reformista - Dos en una sola carne
Capítulo 4. Nombres y etiquetas
Parte II. Una mirada retrospectiva
Capítulo 7. El rebaño, parte I
Capítulo 8. El rebaño, parte II
PARTE III. LAS NUEVAS ORIENTACIONES
Capítulo 9. La Iglesia: de la sociedad perfecta al Cuerpo Místico
Capítulo 11. El laicado: despertar al gigante dormilón
Los cien años que transcurrieron entre 1860 y 1960 en la Iglesia Católica fueron un siglo de movimientos o asociaciones laicales florecientes, todos poniéndose de diferentes maneras al servicio de la Iglesia y de sus semejantes. Pero sólo tocaron una fracción de la población total de la Iglesia. ¿Cómo se iba a persuadir al resto de los fieles de que la Iglesia es más que una agencia de servicio social para llevarnos a salvo al cielo?
El principal remedio del Concilio para la pasividad y el individualismo de los laicos fue su doctrina sobre la vocación de todos los miembros de la Iglesia a la santidad ("Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” no se dijo sólo para los sacerdotes, monjes y monjas), y el hecho que tanto los laicos como los clérigos participan del triple oficio de Cristo de profeta, sacerdote y rey (aunque no en todos los aspectos de la misma manera).
Ser profeta significa, en primer lugar, ser un maestro de la verdad divina. Aunque, en el esquema católico de las cosas, los obispos son los guardianes y maestros principales de esa verdad, el derecho y el deber de los laicos de dar testimonio de ella (ya sea con la palabra o con el ejemplo) surge de su bautismo. Ellos deben asegurarse de que lo que predican o testimonian es realmente la fe de la Iglesia, pero no necesitan ninguna autorización adicional. Si se les pregunta “¿Por qué los católicos adoran estatuas?” no tienen que acudir a su sacerdote u obispo para pedir permiso para decir que no. El bautismo hace del laico un apóstol desde el principio.
También lo convierte, aunque no en un sacerdote en sentido estricto, en un miembro de un pueblo “sacerdotal". Cuando San Pedro dijo a los primeros cristianos que ellos eran una raza escogida, una nación consagrada y un sacerdocio real, no se refería sólo al clero. Los laicos, es verdad, no pueden decir Misa, perdonar los pecados, confirmar, ungir, ni ordenar sacerdotes ni obispos. La Iglesia insiste en la distinción entre el “sacerdocio común” de todos los fieles y el sacerdocio ordenado; es una distinción de tipo, no sólo de grado. No obstante, la vocación de los laicos es sacerdotal en cuanto han sido llamados por Dios para ofrecerle adoración, intercesión y reparación por el pecado con y bajo sus sacerdotes en unión con el Dios-Hombre Jesucristo. Dios quiere la ofrenda de todo un pueblo, no sólo de un sacerdocio en el sentido estricto. A la ofrenda perfecta que se realiza cada vez que un sacerdote ordenado dice Misa, el resto del “pueblo sacerdotal” ha de unir todos sus “pensamientos, palabras, alegrías, acciones y sufrimientos” por lo menos una vez por semana con su presencia física, y en otros momentos en intención.
La Misa, el sacrificio de Cristo perpetuado en el tiempo y el espacio en unión con su “Cuerpo", el pueblo cristiano, es el corazón del misterio cristiano. Es lo que activa el misterio. La Misa pone en movimiento y hace posible el morir al pecado y resucitar a una nueva vida que es la esencia del cristianismo.
Esta obra de adoración, sacrificio, intercesión y reparación no es sólo en beneficio de los cristianos. Es para toda la humanidad. Ofreciendo alabanzas a la Santísima Trinidad, orando por las necesidades del mundo y, a través de sus actos de penitencia, “compensando lo que falta en los sufrimientos de Cristo” (Colosenses 1,24), los fieles son el cuerpo que existe para atraer las gracias necesarias para que todos los hombres, si así lo desean, lleguen con seguridad al mundo futuro, y al mismo tiempo eviten que éste se pudra. La forma en que actúan los miembros del Cuerpo Místico, si son más o menos fieles a su vocación, explica en gran medida el estado del mundo en cualquier momento dado, así como el lugar en la vida futura de muchos de sus semejantes.
En relación con el mundo, la Iglesia o el pueblo cristiano cumple en cierto modo el mismo rol que la tribu de Leví cumplió para las otras once tribus en los tiempos del Antiguo Testamento, mientras que la relación del clero con el laicado dentro de la Iglesia no es diferente a la que había dentro de la tribu de Leví entre los sacerdotes propiamente dichos, quienes eran los únicos que podían ofrecer los sacrificios del templo, y el resto de la tribu, dedicado a formas menores de servicio del templo.
Si fuera posible para un gobernante pagano entender estas verdades sin convertirse él mismo en cristiano —es decir, reconocer que la fidelidad o infidelidad de sus súbditos cristianos podría afectar el bienestar de su país en su conjunto—, uno podría imaginarlo obligando a los cristianos a vivir a la altura de su vocación bajo pena de muerte.
Si todo esto se entendiera mejor, tal vez habría menos cristianos preguntándose “¿Para qué sirve la Iglesia?” —el título de una serie de meditaciones cuaresmales preparadas por un comité ecuménico inglés hace algunos años—.
Los laicos participan del poder real de Cristo, según el Concilio, en primer lugar venciendo el reino del pecado en sí mismos, en segundo lugar sirviendo a Cristo en sus hermanos (servir a Cristo, que reinó sirviendo, es también reinar), y en tercer lugar “ocupándose de los asuntos temporales y dirigiéndolos según la voluntad de Dios” (Lumen Gentium 31).
Pero con respecto a esta última forma de “reinar", advierte el Concilio, los fieles “deben distinguir cuidadosamente entre los derechos y deberes que tienen como miembros de la Iglesia, y los que les corresponden como miembros de la sociedad humana” (Lumen Gentium 36).
Aunque a Cristo se le dio “todo poder en el cielo y en la tierra” en recompensa por su “obediencia hasta la muerte", no obstante, en el tiempo entre su primera y su segunda venidas, Cristo quiere gobernar pública y directamente sólo sobre su reino espiritual, la Iglesia, a través de los sucesores de sus apóstoles. “Mi reino no es de este mundo". La gestión de este mundo es entregada a los hombres, sean o no ciudadanos de su reino espiritual. Sólo después de su segunda venida Él gobernará directamente sobre todas las cosas. Ésta es la base de la distinción entre Iglesia y Estado, que debe reconocerse incluso en las mancomunidades cristianas.
Los laicos católicos, por lo tanto, como miembros ordinarios de la sociedad civil, hombres como los demás, tienen un poder real directo sobre las cosas creadas, un poder que se deriva del mandato de Dios al primer hombre de “llenar y someter la tierra". Ellos las gobiernan por derecho natural. Como miembros del reino espiritual de Nuestro Señor, su poder es indirecto. No derivan su poder para gobernar sobre las cosas creadas de su bautismo. Por otra parte, su bautismo los obliga a tratar de ordenar los asuntos de este mundo, en la medida en que las circunstancias lo permitan, en una dirección cristiana. En palabras del nuevo código de derecho canónico, deben tratar de “impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu del Evangelio". Los laicos son el medio a través del cual la autoridad directa de Nuestro Señor en la Iglesia incide o influye indirectamente en la vida social y cultural de la humanidad en general.
Los laicos, cumpliendo bien sus deberes terrenales, cumplen al mismo tiempo su función profética o docente. Están enseñando con el ejemplo.
Dentro de la Iglesia, los padres ejercen una autoridad real directa sobre sus hijos; presumiblemente también lo hacen los dirigentes electos de las asociaciones laicales. En otras partes de la Iglesia, la autoridad ejercida por los laicos sería una autoridad delegada.
¿Era nueva toda esta doctrina sobre los laicos? En sentido amplio, no. Nada fundamental en la Iglesia está nunca totalmente ausente de su práctica o es en algún momento totalmente desconocido para su mente, aunque no todo el conocimiento sea plenamente consciente.
Aunque la constitución de la Iglesia es en última instancia monárquica, en otros aspectos su vida y su práctica siempre han sido profundamente “populistas” (la palabra “democrática” sería engañosa). En todas las épocas, el sacerdocio, y por tanto su liderazgo, ha estado abierto a hombres de todas las clases; cada uno comienza la vida como un laico. La ley es la misma para todos: la mentira y el adulterio no son menos punibles en un obispo que en un barrendero, o si hay alguna desigualdad es a favor del barrendero; y lo más importante de todo, el rango más alto, la santidad, está al alcance de todos.
Pocas cosas en la historia de la Iglesia son tan notables como la forma en que papas, cardenales y obispos han estado dispuestos a recibir consejos en asuntos vitales de laicos santos de todas las clases sociales: sirvientas, reinas, mujeres nobles, madres de familia, campesinos, empresarios, artesanos. Las carreras de Santa Catalina de Siena y la Beata Anna Maria Taigi, esposa de un lacayo romano del siglo XIX consultada por los más altos dignatarios de la Iglesia, no tienen paralelo en la historia de la sociedad civil. La Iglesia es en un sentido real la única sociedad sin clases y el calendario de los santos está ahí para probarlo.
A lo largo de su historia, además, relativamente pocos emprendimientos nuevos han comenzado desde arriba. La fiesta del Corpus Christi debe su origen a una niña huérfana de los Países Bajos, la Beata Juliana de Montcornillon; las devociones de los nueve primeros viernes y la Hora Santa a una oscura monja borgoñona, Santa Margarita María Alacoque; la Sociedad mundial para la Propagación de la Fe a una solterona francesa de clase media, Pauline Jaricot. Hubo laicos entre los primeros apologistas, por ejemplo, San Justino, Lactancio y Minucio Félix. Gran parte de la mentalidad de la cristiandad medieval fue formada por poetas como Dante y [William] Langland, y lo mismo puede decirse de los autores desconocidos de las obras de misterio medievales [obras de teatro]. La tradición ha continuado hasta los tiempos modernos con escritores como Chateaubriand, Cones [sic], Péguy, Gertrud von Le Fort, Manzoni, Chesterton, Belloc, Claudel y Tolkien. Su influencia en la mentalidad católica en general ha sido tan poderosa a su manera y en su tiempo como la de los teólogos. También lo ha sido la influencia de los grandes pintores, arquitectos y músicos de la Iglesia, en su mayoría igualmente laicos.
El surgimiento de las “terceras órdenes” en el siglo XIII, de movimientos como los Hermanos de la Vida Común de Gerard Groote en el siglo XIV y la Compañía del Santísimo Sacramento en el siglo XVII muestra que la vocación de todos los miembros de la Iglesia a la santidad, tanto laicos como clérigos, nunca se perdió de vista tampoco.
Durante los primeros cuatro o cinco siglos pudo haber pocos cristianos que no supieran que su vocación era un llamado a ser apóstoles. Lo que provocó el primer gran cambio en la perspectiva de los laicos fue el hecho de que, en el siglo VII, tanto en el oriente bizantino como en el occidente bárbaro, los miembros de la Iglesia y el Estado se habían vuelto uno y el mismo. El resultado no fue tanto el dominio clerical, como se afirma a menudo, sino una división de competencias más clara. El clero se ocupaba de las cosas espirituales; los laicos, santificados e instruidos en sus deberes por el clero, se ocupaban de las cosas temporales, ordenándolas según lo que entendían como la voluntad de Dios. Ésa era al menos la teoría, por mucho que la práctica se quedara corta. Aun así, hubo mucha interpenetración, por no mencionar los cruces ilegítimos de fronteras, tanto del lado laical como del clerical. Desde el momento en que el imperio romano se hizo cristiano, gran parte de la historia de la Iglesia ha sido la historia de su lucha para liberarse del control laical. Sus batallas con emperadores romanos y magnates medievales son bien conocidas1.
Pero la interferencia o intervención de los laicos no se limitó a reyes y nobles. La turbulencia laical fue una de las razones por las que la Iglesia abandonó las elecciones episcopales populares. En un cónclave medieval, cuando los cardenales no habían llegado a una decisión después de un año, los laicos locales quitaron el techo del edificio donde [aquellos] se reunían a fin de concentrar sus mentes dejando entrar el clima. Incluso en el siglo XVIII, más decoroso, escuchamos que el pueblo de Prato quemó los libros y el trono episcopal de su obispo jansenista cuando él quitó una reliquia preciada de su catedral y les prohibió encender más de 14 velas ante una estatua en cualquier momento.
Cito estos casos simplemente para corregir la imagen de un laicado supuestamente pasivo por completo durante los largos siglos en que Europa fue pública y oficialmente cristiana. Lo que más se atrofió durante estos siglos, como dije antes, fue el espíritu misionero de los laicos, porque todos eran en teoría cristianos.
Sin embargo, a mediados del siglo XIX habían comenzado a suceder dos cosas. Donde la Iglesia no tenía o había perdido el apoyo del estado, los fieles sobrevivientes tendieron a mirar a sus clérigos como líderes tanto civiles como religiosos. La dependencia excesiva de los laicos respecto del clero fue un fenómeno principalmente del siglo XIX y principios del siglo XX.
Al mismo tiempo, algunos laicos comenzaron a despertar a su vocación misionera. Ahora había suficientes “paganos” para convertir sin salir de la ciudad o aldea de uno. Pero eran paganos con una diferencia. A diferencia de los paganos no bautizados de tierras extranjeras, ellos comenzaron con un prejuicio profundo contra la Iglesia y el clero católico. Obispos y sacerdotes con visión de futuro se dieron cuenta de que si estos millones de nuevos incrédulos habían de ser recuperados, más laicos tendrían que convertirse en apóstoles activos. En ambos casos, laicos y clérigos, estamos hablando de minorías, incluso de minorías pequeñas. Pero todas las cosas que realmente valen la pena tienen comienzos pequeños.
También comenzaron a darse cuenta de que, a medida que Europa se descristianizaba cada vez más, ordenar la sociedad de acuerdo con la voluntad de Dios desde arriba a través del Estado iba a ser cada vez más difícil. Si se iba a hacer, tendría que ser un trabajo de penetración desde abajo y desde adentro. Todo lo que ha llegado a llamarse acción católica —movimientos laicos como la Legión de María para difundir la fe, defender a la Iglesia o mejorar las condiciones sociales—, ya sea directamente bajo el control de la jerarquía o no, fluyó de esta nueva conciencia y situación.
Pero, ¿cómo habría de justificarse teológicamente toda esta actividad laical? Las escuelas de teología reinantes no preveían una participación laica de este tipo o en esta escala en la misión de la Iglesia.
Una vez más, Newman fue un pionero. Newman fue uno de los primeros en centrar la atención nuevamente en la participación de los laicos en el triple oficio de Cristo, siendo su principal preocupación la participación de ellos en su oficio “profético". Su ensayo On Consulting the Faithful in Matters of Doctrine [Sobre la consulta a los fieles en asuntos de doctrina] es la expresión más clara de su opinión sobre el tema.
Por “consulta", Newman tuvo cuidado de explicar que no se refería a tomar el tipo de opinión de expertos que resuelve una cuestión. Tampoco sugería que las creencias o prácticas de la Iglesia debían ser resueltas por mayoría de votos. Por “consulta", dijo, se refería a “indagar” sobre la fe y los sentimientos del pueblo cristiano, y eso por dos razones. La primera era facilitarles la aceptación de las decisiones del magisterio. La segunda porque los fieles en su conjunto son una de las fuentes (o loci [lugares] teológicos) por los que se pueden conocer las creencias de la Iglesia. Como profetas, ellos deben pensar en las creencias de las que deben dar testimonio y, al pensar en ellas, cuando realmente son fieles, tienen lo que se llama un sensus fidei [sentido de la fe] (y el Concilio describe como “una apreciación sobrenatural de la fe") para guiarlos. Sin embargo, las creencias de los laicos son sólo uno de varios loci teológicos, y no el principal. Además, para que tengan algún valor, sus “percepciones” tienen que estar de acuerdo con lo que se ha creído siempre y en todo lugar2.
La poca confianza que Newman tenía en la opinión corriente en esta o aquella sección de la Iglesia en esta o aquella época se puede ver cuando escribe: “Lanza una pajita al aire y verás de qué lado sopla el viento; presenta tu principio herético o católico a la acción de la multitud, y podrás pronunciar enseguida si está imbuida de verdad católica o de falsedad herética". Para Newman, consultar a los fieles era una cuestión de conveniencia más que de obligación, y presupone en primer lugar el poder de discernimiento de los obispos.
El P. Rosmini, otro pionero, quería que los laicos tuvieran una mejor comprensión de su rol sacerdotal. En su obra Las cinco llagas de la santa Iglesia, ve la primera herida como “la separación excesiva entre el clero y los fieles en el culto". El pueblo debe ser actor en la liturgia tanto como oyente. También quería que los laicos fueran más conscientes de su dignidad como miembros de la Iglesia. Esto también ayudaría a acercar más al clero y al laicado. Después de todo, “ser cristiano es el primer paso en el sacerdocio". Como no se valoraba suficientemente la dignidad bautismal de los laicos, demasiados clérigos y laicos consideraban que hacerse sacerdote era entrar en una casta privilegiada.
Después de Newman y Rosmini, se escribió mucho sobre la actividad de los laicos, pero más sobre las formas que debería tomar que sobre su significado teológico. El código de derecho canónico de 1917 contenía pocas referencias al rol de los laicos. Jalons pour une théologie du laïcat [Hitos para una teología del laicado] del P. Congar (1953; traducción al inglés: Lay People in the Church, 1957) fue el primer intento de una teología completa del laicado.
En opinión del P. Congar, no podía haber un pensamiento adecuado sobre los laicos sin un replanteamiento completo sobre la Iglesia (eclesiología). Una teología correcta de los laicos no podía simplemente añadirse a la eclesiología reinante. Por tanto, el desarrollo iniciado por Möhler y Newman debe ser llevado un paso más allá. La definición de la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo era satisfactoria hasta cierto punto. Al menos hacía justicia a la dimensión invisible de la Iglesia. Pero, según Congar, había demasiada insistencia en el orden jerárquico o los niveles de autoridad y responsabilidad, aunque sólo fuera por implicación. Para que la Iglesia atraiga a los hombres modernos, el acento debe desplazarse de la noción de jerarquía a la noción de comunidad. La eclesiología debe comenzar con lo que es común a todos los miembros de la Iglesia. Todo esto llevó al P. Congar y sus hermanos dominicos y compañeros de armas, como él los llama, PP. Chenu y Feret, a elegir “pueblo de Dios” como la mejor definición primaria de la Iglesia.
No era un término nuevo. La liturgia está llena de referencias al pueblo santo de Dios y los visitantes de la basílica de Santa María la Mayor en Roma pueden leer las palabras en los mosaicos del siglo V sobre el altar mayor. La inscripción dice “Sixto, obispo del pueblo de Dios” (Xstus. Epis. Pop. Dei). Pero el término nunca había sido utilizado ampliamente en la teología ni en el lenguaje ordinario. Sólo comenzó a llamar la atención después de la Primera Guerra Mundial, cuando los teólogos se interesaron en la idea de la Iglesia como, primera y principalmente, una comunidad de creyentes. Los odios del período de la guerra habían generado, a modo de reacción, un clima favorable a las ideas de fraternidad universal, igualitarismo democrático y acción social popular3.
En el prefacio de su The People of God [El pueblo de Dios] (1937), Dom Anscar Vonier, abad de Buckfast Abbey, Inglaterra, lo describió como “un modesto intento de sumar mi voz a muchas otras, inmensamente más poderosas, para movilizar a los católicos hacia una ferviente toma de conciencia de su existencia colectiva".
Las voces más poderosas eventualmente incluirían las del dominico alemán P. Mannes Koster, cuyo trabajo sobre la Iglesia como pueblo de Dios, Ekklesiologie im Werden [Eclesiología en devenir], apareció en 1940; el redentorista P. Eger y el benedictino P. Schaut, cuyos estudios sobre el mismo tema aparecieron en 1947 y 1949; y el P. Cerfaux, cuyo La théologie de l’église suivant St. Paul [La teología de la Iglesia según San Pablo] enfatizó la influencia de la noción en el pensamiento cristiano primitivo. Una década antes, el P. Robert Grosche había llamado la atención de los teólogos sobre la noción de la Iglesia como un pueblo peregrino en camino a una tierra prometida, una idea popular desde hacía mucho tiempo entre los teólogos luteranos.
Pero en este como en otros asuntos la voz del P. Congar habría de ser finalmente la más poderosa. Lumen Gentium, el documento del Concilio sobre la Iglesia, después de tratar en su primer capítulo sobre “La Iglesia como misterio", dedica el segundo capítulo, bajo el título “El Pueblo de Dios", específicamente a lo que todos los miembros tienen en común como comunidad. Sólo en el capítulo tres se explican los derechos y deberes de la jerarquía.
Dar una mayor atención a una parte descuidada o poco destacada de la doctrina de la Iglesia no significa ni debería significar, como se explicó anteriormente, negar la importancia de su opuesto complementario. Con esta condición, se puede decir que en su enseñanza sobre los laicos el Concilio desplazó el énfasis del deber de obediencia de los laicos a las enseñanzas y la autoridad de la jerarquía a su obligación de participar en su misión4. (CONTINUARÁ).
Notas
1. En torno a la época del Concilio, las fuerzas de la disidencia lanzaron la expresión “la Iglesia constantiniana". La idea detrás de esto era que con Constantino la Iglesia entró en una alianza permanente con el Estado —todos y cada uno de los estados, aparentemente— a fin de mantener a los laicos en una condición de sumisión infantil en lo político y lo religioso, una situación que se suponía había durado sin interrupción desde el año 313 DC hasta 1958. De un plumazo y en tres palabras se impugnaban 1600 años de la vida de la Iglesia. La agencia de relaciones públicas más cara no podría haberlo hecho mejor. Es lamentable que un famoso miembro “reformista” del sagrado colegio no se haya negado a dar apoyo a esta ficción histórica.
2. La misma idea es expresada hoy, por ejemplo, por el Cardenal Ratzinger, al decir que sabemos lo que se debe creer a partir de lo que se ha creído diacrónicamente (a través del tiempo) así como lo que se cree sincrónicamente (en todo lugar hoy).
3. Sin embargo, el Cardenal Ratzinger ha señalado que, aunque la expresión “pueblo de Dios” aparece en el Nuevo Testamento, sólo en dos lugares se refiere a la Iglesia. En los otros lugares significa el pueblo de la Antigua Alianza (The Church, Ecumenism and Politics [La Iglesia, el ecumenismo y la política], original alemán 1987; traducción al inglés: St. Paul Publications, 1988, p. 18).
4. El modo de esa participación ha sido ampliamente malinterpretado. La teología modernista considera que los roles de los clérigos y los laicos son más o menos intercambiables. La enseñanza conciliar es que son complementarios: el clero santifica a los laicos, y los laicos a su vez salen y se esfuerzan por santificar la sociedad o el mundo. Así, fundamentalmente, es cómo los laicos han de estar involucrados en la misión de la Iglesia. Desafortunadamente, muchos miembros del clero, la mayoría quizás de manera bastante inocente, entienden esa enseñanza en un sentido modernista o semimodernista. Piensan que significa designar a tantos laicos como sea posible para actividades estrictamente eclesiásticas, mientras que ha habido una tendencia creciente por parte de algunos sacerdotes a interesarse principalmente en agendas sociales y políticas. El Sínodo sobre los Laicos de 1987 se refirió a esto como “clericalizar a los laicos y laicizar al clero", y los Padres [sinodales] que usaron la expresión no lo hicieron como un elogio. Por supuesto, siempre hay necesidad de laicos para ayudar con el trabajo parroquial, y éste es un trabajo muy digno. Pero no es la esencia de la vocación laical ni de la contribución laical a la misión de la Iglesia. Si lo fuera, el grueso de los feligreses estaría sin una vocación. Nunca hay suficiente trabajo estrictamente eclesiástico para ocupar más que un pequeño porcentaje de la población total de la parroquia.
Te invito a descargar gratis mi libro El trigo y la cizaña: Una mirada cristiana sobre el mundo.
1 comentario
Como apunte curioso, en el punto 4 de las notas finales, cambiando clero por mujer(es) y laicado por hombre(s), se podría mantener íntegro el texto hasta #la sociedad o el mundo# sin que chirríe el cambio. Lo mismo pasó con el feminismo al negar la complementariedad sexual. Los cambios nunca vienen solos. A la Iglesia le afectó lo social de la época, por lo.visto.
Dejar un comentario