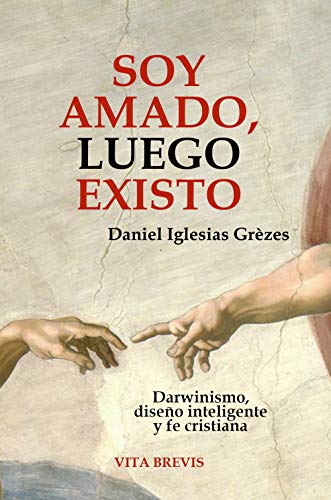Philip Trower, El alboroto y la verdad -10
El alboroto y la verdad
Las raíces históricas de la crisis moderna en la Iglesia Católica
por Philip Trower
Edición original: Philip Trower, Turmoil & Truth: The Historical Roots of the Modern Crisis in the Catholic Church, Family Publications, Oxford, 2003.
Family Publications ha cesado su actividad comercial. Los derechos de autor volvieron al autor Philip Trower, quien dio permiso para que el libro fuera colocado en el sitio web Christendom Awake.
Fuente: http://www.christendom-awake.org/pages/trower/turmoil&truth.htm
Copyright © Philip Trower 2003, 2011, 2017.
Traducida al español y editada en 2023 por Daniel Iglesias Grèzes con autorización de Mark Alder, responsable del sitio Christendom Awake.
Nota del Editor:Procuré minimizar el trabajo de edición. Añadí aclaraciones breves entre corchetes en algunos lugares.
Capítulos anteriores
Parte I. Una vista aérea
Capítulo 3. El partido reformista - Dos en una sola carne
Capítulo 4. Nombres y etiquetas
Parte II. Una mirada retrospectiva
Capítulo 7. El rebaño, parte I
Capítulo 8. El rebaño, parte II
PARTE III. LAS NUEVAS ORIENTACIONES
Capítulo 9. La Iglesia: de la sociedad perfecta al Cuerpo Místico
Capítulo 10. Pedro y los Doce
En el Capítulo 3 mencioné la doctrina del Concilio sobre la “colegialidad", que tiene que ver con la relación entre el Papa y los obispos como gobernantes, individual y colectivamente, de la Iglesia universal. En otras palabras, se trata del gobierno de la Iglesia al más alto nivel, y creo que una breve excursión al pasado es la mejor manera de mostrar por qué se pensó que este tema necesitaba una aclaración1.
La colegialidad no es una doctrina nueva en el sentido de describir algo que antes no estaba allí implícita-mente. Todo lo que la Iglesia enseña ha existido siempre, ya sea en su práctica pública o en su mente consciente o subconsciente.
Las dos cosas sobre la relación papal-episcopal entendidas desde el principio fueron, primero, que Cristo no pretendió que el gobierno de la Iglesia fuera una monarquía absoluta del tipo de los siglos XVII y XVIII con el Papa como un rey capaz de cambiar las cosas a voluntad y los obispos como cortesanos de Versalles diciendo “Sí” a todos sus caprichos; y en segundo lugar, yendo al otro extremo, no estableció una federación de pequeños “principados” independientes, como el imperio alemán medieval, con cada obispo cediendo a regañadientes parte de su poder a una autoridad central en aras de la seguridad colectiva. Él pretendió algo muy diferente.
La constitución de la Iglesia quizás podría describirse mejor como un sistema de virreinatos bajo un virrey supremo, sujeto a un Monarca que se ha “ido de viaje por un tiempo", o una hermandad de pastores que enseñan y gobiernan juntos con y bajo un pastor principal2. Si esto no fuera así, sería imposible explicar por qué, desde el momento en que Constantino dejó a la Iglesia libre para actuar más o menos como quisiera, encontramos, por un lado, obispos reuniéndose de vez en cuando en concilios generales y locales; y, por otro lado, el reconocimiento de la posición especial del sucesor de San Pedro, su derecho a dirimir disputas sobre doctrina y a dictar sentencias en asuntos de disciplina. El hecho de que el reconocimiento haya sido a menudo renuente y a veces resistido sólo prueba que el derecho fue parte de la fe de la Iglesia desde el principio. Los papas nunca podrían haber establecido tal derecho en contra de la fe de toda la Iglesia si ese derecho no hubiera estado arraigado en la tradición, así como declarado explícitamente por San Mateo. No había críticos bíblicos en los siglos III, IV y V que le dijeran a la gente que las palabras “Tú eres Pedro y sobre esta roca, etc.” no significaban lo que parecían significar, o eran una interpolación posterior.
Lo que no se entendió ni se estableció con precisión desde el principio fue hasta dónde se extendían en todos sus detalles los derechos de los papas como maestros supremos y gobernantes de la Iglesia universal, y cómo armonizaban con los derechos de los obispos como representantes de Cristo en sus diócesis individuales, o de los grupos de obispos que colaboran en regiones particulares. Ésta fue una de esas cosas que Dios quiso que salieran a la luz con el transcurso del tiempo, a medida que la Iglesia pasaba de ser como un grano de mostaza a convertirse en “la mayor de las hierbas del jardín". Pero no estaba destinado a ser un crecimiento sin problemas. Dios diseñó a la Iglesia para vivir en un mundo que no sólo lleva por todas partes las marcas de su bondad y poder, sino uno que Él permite que sea perturbado continuamente, especialmente en su parte humana [de la Iglesia], por las actividades de nuestro principal Enemigo, que iba a dejar su huella en el desarrollo de la comprensión de la Iglesia de la relación entre el Papa y los obispos, como en tantas otras cosas.
Al confundir las cuestiones, los instrumentos más útiles del Enemigo fueron, como siempre, las fragilidades humanas. De vez en cuando la cobardía y la mundanidad, e incluso, en algunos casos, la franca maldad de ciertos papas provocó la rebelión contra su autoridad, mientras que cosas como los celos, la ambición y el orgullo nacional fueron las trampas para los miembros menos santos del episcopado. En cualquier disputa que involucre al papado, la tentación para los obispos no espirituales es ponerse del lado del gobierno local, siempre ansioso por limitar la autoridad papal y establecer iglesias nacionales. Los gobernantes seculares, se podría decir, son casi “por naturaleza” reacios a que cualquier autoridad externa influya en las personas bajo su control.
Éstos fueron los factores principales que condujeron al cisma entre el cristianismo occidental y el oriental en 1054, que se volvió casi total después de la caída de Constantinopla ante los turcos en 1453.
A medida que el imperio romano se convirtió en lo que ahora llamamos el imperio bizantino, los emperadores, con el apoyo de obispos hostiles a Roma por diversas razones, asumieron gradualmente el rol, en la práctica, si no en la teoría, de cabeza tanto de la Iglesia como del Estado. Así nació lo que los historiadores llaman cesaropapismo: César era cabeza tanto de la Iglesia como del Estado.
El cesaropapismo no triunfó sin una larga lucha. En el Oriente mismo hubo durante siglos un fuerte partido pro-papal liderado por grandes santos como Máximo el Confesor y Teodoro el Estudita. Pero al final, a medida que el este y el oeste se separaban cada vez más cultural y políticamente, el gobierno imperial, instigado por clérigos serviles, ambiciosos o nacionalistas, terminó por alejar las mentes de sus súbditos del papado más o menos por completo.
En Occidente, la comprensión del oficio papal se desarrolló al principio de manera más armoniosa. Los santos obispos y misioneros que llevaron la fe a los invasores bárbaros los habían puesto en el camino correcto con respecto a la autoridad de Pedro. Las disputas entre la Iglesia y el Estado eran principalmente sobre cosas prácticas. No fue sino hasta que los primeros principados medievales comenzaron a confluir en estados nacionales modernos que los desafíos a la autoridad papal comenzaron en el nivel teórico.
El primero de estos desafíos en orden cronológico tomó la forma denominada conciliarismo.
El conciliarismo es la teoría de que los obispos reunidos en concilio general son la autoridad máxima de la Iglesia. El Papa está obligado a obedecer el voto de la mayoría del concilio.
Desde la época de los primeros Concilios (los siglos IV y V) había habido intentos de celebrar concilios generales sin el consentimiento papal, o de legislar a través de ellos en oposición al Papa reinante. Pero la teoría tomó forma explícita por primera vez en Occidente en la época del Gran Cisma (1378-1417) y de los Concilios de Constanza (1414-1418) y Basilea (1431). El Concilio de Constanza, en el que los sacerdotes superaron en número a los obispos en las primeras sesiones, trató de atar al Papa Martín V a concilios generales regulares; mientras que en Basilea diez años más tarde hubo intentos de imponer restricciones similares al Papa Eugenio IV.
A pesar de repetidas condenas, el conciliarismo turbó la vida de la Iglesia y sentó las bases para cismas incipientes hasta finales del siglo XVIII.
El galicanismo, el movimiento hermano del conciliarismo, fue simplemente una forma occidental de cesaropapismo. Como teoría, comenzó a tomar forma bajo el rey francés Felipe el Hermoso (1268-1314), quien trató de subordinar el papado a la monarquía francesa, pero obtuvo su nombre de los cuatro artículos de fe galicanos, un credo especial para los franceses que Luis XIV trató de imponer a sus súbditos en el siglo XVII. Ya no era posible que el gobierno francés hiciera del Papa un títere francés, como lo había hecho en el siglo XIV. Las monarquías rivales de Austria y España no lo habrían permitido. La solución de Luis fue excluir al Papa tanto como fuera posible de la vida de la Iglesia local, sin llegar a romper con él como lo había hecho Enrique VIII.
De acuerdo con los artículos galicanos, el Papa no sólo está sujeto a un concilio general, sino que no puede tocar los usos de la iglesia local, ni criticar o censurar nada de lo que hacen los gobernantes en los asuntos temporales. Sobre la fe y la moral, sus juicios no son definitivos hasta que son aceptados por toda la Iglesia. En la práctica galicana, ninguna bula u otro documento papal podía ser publicado sin el permiso (exequatur o placet) del gobernante local.
Finalmente Luis XIV retiró los artículos galicanos, pero continuaron enseñándose en los seminarios franceses, y en el siglo XVIII los principios galicanos se extendieron por toda la Europa católica. Fuera de Francia, sus principales defensores fueron el Emperador José II, su hermano Leopoldo, Gran Duque de Toscana, y el apologista eclesiástico alemán de la teoría, Nikolaus von Hontheim, obispo auxiliar de Tréveris, que utilizó el seudónimo Febronio. Según Febronio, siendo iguales los obispos, el Papa no tenía autoridad fuera de su propia diócesis; la constitución original de la Iglesia era “colegial", no “monárquica".
A pesar de esto, aunque existe una noción generalizada de que el poder papal fue aumentando constantemente desde principios de la Edad Media hasta el Concilio Vaticano II, de hecho el poder papal había estado menguando desde fines del siglo XVI, y para 1780 había alcanzado uno de sus puntos más bajos. Entonces parecía como si una revuelta general contra el papado por parte de las monarquías católicas de Europa estuviera a punto de estallar, seguida por el establecimiento de iglesias nacionales casi independientes, cuando de repente toda la multitud de galicanos y febronianos —emperadores, reyes, estadistas, obispos, sacerdotes y teólogos— fueron puestos en fuga o ejecutados, o desaparecieron de la vista en las turbulencias de la revolución francesa. La Revolución fue ciertamente lo que hoy se llamaría “una experiencia negativa” para la Iglesia, pero al menos le hizo ese servicio.
Aunque la mentalidad galicana sobrevivió a la revolución, y en las monarquías católicas sobrevivientes como Austria persistió hasta la Primera Guerra Mundial (sin duda nunca morirá por completo), ya no tenía el mismo vigor. Ahora los revolucionarios políticos parecían a los gobernantes católicos de Europa competidores más peligrosos por la lealtad de sus súbditos que lo que nunca habían sido los papas. Además, después de 1850 los papas pudieron contar cada vez más con el apoyo de los fieles comunes, con quienes los ferrocarriles y los periódicos los ponían en contacto cada vez más estrecho. El conciliarismo y el galicanismo nunca habían sido movimientos populares. Su atractivo siempre había sido para los miembros de las clases gobernantes, el alto clero, la alta burguesía y la intelectualidad. ¿Por qué franceses y alemanes finos y honrados (u hoy holandeses, ingleses o estadounidenses) tienen que ceder ante extranjeros miserables, especialmente italianos?
Éste fue entonces el trasfondo de las definiciones del Concilio Vaticano I del primado papal (la autoridad de los papas como gobernantes supremos de la Iglesia universal) y la infalibilidad (su protección contra el error al enseñar sobre la fe y la moral). El Concilio Vaticano I no fue algo que ocurrió de repente; una afirmación no provocada de una prerrogativa papal. Fue la culminación de una larga lucha entre opiniones en conflicto acerca de cómo Cristo pretendía que su Iglesia fuera gobernada en el nivel más alto. Aunque a veces las fallas de papas particulares pareció dar sustancia al argumento conciliarista o galicano, la gran mayoría de los católicos siempre supo “instintivamente", cuando no explícitamente, que el papa no está sujeto al cuerpo de los obispos (la Iglesia no es episcopaliana), y que su autoridad como maestro y gobernante no se ejerce en una región particular sólo con el consentimiento del episcopado o el gobernante local; impregna a toda la Iglesia. Esto fue lo que el Concilio Vaticano I finalmente puso fuera de toda duda.
La interrupción y dispersión del Concilio por el estallido de la guerra franco-prusiana (1870) antes de que tuviera tiempo de ocuparse de la autoridad de los obispos puede haber dado lugar a que muchos de los fieles llegaran a pensar que un obispo es simplemente una especie de delegado o representante papal, como un nuncio. No obstante, es difícil no considerar providencial el lapso de cien años entre los Concilios Vaticanos I y II. Dada la larga tradición de conciliarismo y galicanismo en Europa, se necesitó tiempo para asimilar la enseñanza del Vaticano I sobre el primado y la infalibilidad papal.
Sin embargo, el resto del trabajo del Vaticano I aún tenía que hacerse. ¿Cuáles son entonces el alcance y los límites de la autoridad de un obispo individual, o la de todos los obispos juntos, en relación con la autoridad del Papa?
No había duda acerca de la autoridad del obispo sobre su diócesis. Una vez elegido o designado legalmente y reconocido por el Papa reinante, un obispo gobierna su diócesis por derecho divino. Excepto en los asuntos reservados especialmente a la Santa Sede, el obispo no tiene que pedir permiso al Papa para lo que dice y hace. En cada diócesis se interpenetran las dos autoridades, papal y episcopal. La autoridad superior del Papa está diseñada para apoyar, no extinguir, el ejercicio de los poderes del obispo.
La cuestión que ocupaba las mentes teológicas en el período preconciliar era si los obispos de alguna manera participaban individual y colectivamente en el gobierno de toda la Iglesia, y cómo lo hacían. Incuestionablemente lo hacen en un concilio general. Pero, ¿y el resto del tiempo? ¿Y cuál es el fundamento teológico para tal participación?
Fue para responder a estas dos preguntas que los teólogos comenzaron a examinar la idea de que todos los obispos juntos, con y bajo el Papa, forman un “colegio o cuerpo permanente” tal como los apóstoles con y bajo San Pedro formaron un colegio o cuerpo permanente.
La dificultad que tuvo el Concilio para dar forma a su doctrina —las implicaciones completas y el modo de aplicación siguen siendo objeto de un debate feroz— se debió a dos causas. La primera fue haberse comprometido a no emitir definiciones formales. La segunda fue la tendencia de la gente de hoy en día, incluso, al parecer, no pocos de los participantes del Concilio, a pensar sobre casi todo en términos políticos.
El punto esencial a captar es que el “colegio” no significa los obispos aparte del Papa. El colegio no es como el congreso de los Estados Unidos frente al presidente, o el parlamento inglés en el pasado frente al monarca. Sin el Papa, su miembro principal y cabeza, no hay colegio. El primado papal y la colegialidad episcopal son nociones complementarias, no antitéticas.
¿Cómo, entonces, participan precisamente los obispos en el gobierno de la Iglesia universal?
La primera forma, por supuesto, es gobernando bien sus propias diócesis. Después de eso, el gobierno “colegiado” es una cuestión de obispos que tienen una actitud de cooperación hacia afuera más que de que posean derechos y poderes hasta ahora desconocidos. Las palabras que el Concilio usa repetidamente son preocupación y “solicitud". El interés de un obispo en la Iglesia no debe detenerse en los límites de su diócesis. Los obispos, dice, deben mostrar preocupación y solicitud por el bien de toda la Iglesia. Por parte del Papa, la colegialidad implica una consulta amplia, aunque no sea obligatoria. Corresponde al Papa decidir cuándo ejercer su autoridad suprema personalmente o con la ayuda del resto del colegio.
Siempre ha habido más cooperación y consulta en ambas direcciones de lo que generalmente se cree. La historia nos da muchos ejemplos (San Hilario de Poitiers, San Eusebio de Vercelli, San Bonifacio; o, más cerca de nuestros tiempos, el Cardenal Lavigerie) de obispos que actúan fuera de su propia diócesis para ayudar a otros obispos o a la Iglesia en su conjunto. Igual de frecuentes han sido los casos de papas que recurren a obispos individuales en busca de consejo o que consultan a todo el episcopado. Los papas consultan regularmente al colegio cardenalicio.
Para aclarar todo esto, en los años posteriores al Concilio la Iglesia ha establecido una distinción entre los actos estrictamente colegiales y las expresiones del espíritu colegial3.
Los actos estrictamente colegiales deben ser realizados por el colegio en su conjunto. El concilio general es el ejemplo más obvio. Pero aquí también debemos darnos cuenta de que, como en el caso del colegio, no puede haber un concilio general legítimo aparte del papa. Para ser un verdadero concilio general, debe ser convocado o posteriormente reconocido por un papa. Los concilios generales tampoco están destinados al gobierno cotidiano de la Iglesia. Son llamados para tratar emergencias o problemas particulares, y sólo tienen vigencia aquellos de sus actos que son ratificados por la Santa Sede.
El único otro acto estrictamente colegial que el Vaticano II parece prever es que el Papa pida a todo el episcopado que dé su asentimiento a algún emprendimiento o proposición sin salir de sus diócesis.
Por otro lado, cuando un obispo envía sacerdotes, dinero u otra ayuda a áreas donde escasean, está mostrando un espíritu colegial. También lo hacen los obispos de un país o región en particular cuando actúan en concierto. Sus acciones no son acciones del colegio. El colegio es indivisible. Una parte no puede actuar por el todo.
Esto se aplica a las conferencias episcopales. Alentadas por Pío XII y hechas obligatorias por el Concilio, las conferencias episcopales son una expresión importante del espíritu colegial, pero no forman parte de la constitución fundamental de la Iglesia. Las autoridades fundamentales siguen siendo el obispo individual y el Papa, o el Papa y todos los obispos juntos.
De acuerdo con el espíritu de colegialidad, el Papa Pablo dio a los obispos y a las jerarquías nacionales poderes de decisión en un número creciente de casos hasta entonces reservados a la Santa Sede. Aunque estas transferencias de poder no son irrevocables, necesariamente realzan la autoridad del obispo o episcopado local tanto de hecho como a los ojos de su rebaño.
La internacionalización de la curia romana fue otra de las medidas del Papa Pablo para promover el espíritu de colegialidad. El propósito era involucrar a obispos y sacerdotes de tantas partes diferentes del mundo como fuera posible en el gobierno papal. Para 1985 el número de italianos se había reducido del 88% al 44%, y en los rangos inferiores del 56% al 23%. El componente italiano sería aún más bajo, sin duda, si las condiciones de trabajo fueran más atractivas. El alojamiento razonable en Roma es difícil de encontrar y costoso cuando se lo encuentra, los salarios de la curia son bajos y no a todos les gustan los espaguetis.
Sin embargo, la expresión más significativa del espíritu colegial es sin duda el Sínodo de los Obispos, que el Papa Pablo instituyó durante la última sesión del Concilio (septiembre de 1965), y que fue establecido oficialmente por su motu proprio “Apostolica Sollicitudo” unos días después.
El Sínodo prevé la reunión ordinaria en Roma cada tres o cuatro años de una selección de obispos en representación de todo el episcopado católico para (en palabras del Papa Pablo) “consulta y colaboración cuando esto nos parezca oportuno para el bien general de la Iglesia". Después de una extensa consulta, el Papa elige el tema de discusión, y aproximadamente un año después [del Sínodo] resume el trabajo de la reunión particular en un documento (una exhortación apostólica) para toda la Iglesia. Una secretaría general permanente, supervisada por un consejo de obispos elegido, organiza las reuniones y ata los cabos sueltos. El Sínodo es un órgano estrictamente consultivo, aunque Juan Pablo II ha insinuado que podría otorgar a una reunión en particular poderes deliberativos como un concilio general si las circunstancias parecerieran requerirlo.
Cuando la doctrina del Vaticano II sobre la colegialidad sea vista como complementaria a la doctrina del Vaticano I sobre el primado y la infalibilidad papal, seguramente los resultados serán buenos. Entre otras cosas, esto debería facilitar el reencuentro entre católicos y ortodoxos.
Desafortunadamente, las doctrinas de los dos concilios fueron ampliamente interpretadas como de algún modo contradictorias —la colegialidad sólo puede lograrse reduciendo la autoridad papal— y utilizadas al servicio de un conciliarismo y un galicanismo revividos.
Al final del Concilio, muchos esperaban que los Sínodos pudieran convertirse en concilios generales dirigiendo al Papa cada tres o cuatro años. Esto fue particularmente evidente en el primer Sínodo de “prueba” en 1967. Antes de que comenzara, se había planteado la idea de que el Papa aprovecharía la ocasión para despojarse de algunos de sus poderes. Las esperanzas de esto eran grandes en el Tercer Congreso Mundial de Laicos que se reunió en Roma al mismo tiempo. No he podido averiguar quién fue el que pensó que sería una buena idea hacer coincidir esta asamblea clamorosa —imbuida de la convicción de que la autoridad y la infalibilidad residen en última instancia en “la comunidad"— con el primer Sínodo. Pero la intención parece haber sido escenificar una repetición de los Estados Generales franceses de 1789. Las exigencias absurdas del Congreso de Laicos y sus ataques a la autoridad estuvieron en la mejor tradición del histrionismo francés4.
De forma más comedida, una mentalidad anti-romana similar prevaleció en el aula del Sínodo. La agenda preparada por la Santa Sede fue rechazada y el Sínodo nombró una comisión de teólogos y obispos “para expresar la opinión del Sínodo sobre cuestiones teológicas". También hubo solicitudes para una comisión teológica permanente en Roma. Al menos en el pensamiento de algunos, había de ser un rival de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la cual, responsable ante el Sínodo en lugar del Papa, podría ser una base desde la cual luchar contra la “teología romana” en su propio territorio. Pero el Papa Pablo se mantuvo firme. Cuando estableció la Comisión Teológica Internacional, un año después, lo hizo firmemente bajo su autoridad, y ella sigue siendo un organismo consultivo. Durante los últimos once años de su pontificado también superó los intentos de convertir el Sínodo en un concilio general permanente, dándole la forma que tiene hoy. Esto, dadas las circunstancias, no fue un logro menor; Pablo VI merece más crédito como gobernante del que suele recibir. El alcance de su éxito se puede medir por la molestia de sus oponentes. En una entrevista en 1992, el Cardenal Köenig, Arzobispo retirado de Viena, se quejó de que “la colegialidad episcopal simplemente no está funcionando. El Sínodo de los Obispos es sólo un sustituto de baja calidad” (The Tablet, 17 de octubre de 1992).
Mientras tanto, a medida que avanzaba la década de 1980 y se desvanecían las esperanzas de obtener el control de la Iglesia en el centro, las fuerzas de la disidencia se concentraron en medidas para aumentar la autoridad y la independencia de las iglesias “locales". El término iglesia “local” o “particular” no significa aquí la diócesis local. Significaba la colectividad nacional o regional de diócesis bajo el liderazgo de la conferencia episcopal nacional local, demasiadas de las cuales han resultado estar más bajo el control de burócratas que de los obispos.
Ya en el Concilio, el Cardenal Ottaviani había señalado que, si bien los obispos son sucesores de los apóstoles, las conferencias episcopales no tienen tal precedente, y la Lumen Gentium (art. 25) y el Código de Derecho Canónico de 1983 (can. 455) han sacado las consecuencias5. Las conferencias tienen autoridad cuando reiteran la enseñanza universal de la Iglesia; en todos los demás casos “la competencia de cada obispo diocesano permanece intacta". A pesar de esto, continuaron los intentos de separar a los obispos individuales de Roma subordinándolos a los dictados de la conferencia, y en la década de 1980 comenzó un movimiento para aumentar la autoridad docente de las conferencias. Al final del Sínodo de 1985, el presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos pidió al Papa que estableciera una comisión de investigación sobre su estatus teológico. Esto en sí mismo era muy legítimo y los motivos del obispo en cuestión pueden haber sido perfectamente buenos. Pero, al menos para algunos, la idea parece haber sido que las conferencias episcopales deberían tener localmente el mismo tipo de autoridad doctrinal vinculante que los concilios generales tienen para toda la Iglesia. Juan Pablo II estableció la comisión tal como se le pidió y finalmente, 13 años después, sobre la base de sus investigaciones, emitió su motu proprio Apostolos Suos, cuyo art. 18 dice: “Las conferencias episcopales con sus comisiones y oficios existen para ayudar a los obispos, pero no para sustituirlos".
Sin embargo, un solo documento papal no puede detener un movimiento generalizado, y es probable que el neogalicanismo siga siendo un problema para la Iglesia durante el siglo XXI, como lo fue durante los siglos XVII y XVIII6. (CONTINUARÁ).
Notas
1. La doctrina está expuesta en los documentos Lumen Gentium, sobre la Iglesia, y Christus Dominus, el decreto sobre los obispos.
2. La sospecha de la tradición democrática occidental sobre la monarquía es una mezcla de dos componentes, uno bueno y otro malo: la desconfianza en una forma desordenada de monarquía, y la aversión a cualquier tipo de soberanía que no tenga su origen en uno mismo —cada hombre debe ser su propio monarca absoluto—.
3. Al hacer propia la idea, el Concilio no usó el sustantivo “colegialidad", aunque éste se ha convertido en el término aceptado para ambas formas de participación episcopal.
4. “Fue espantoso", me dijo una vez un monseñor curial que había estado presente. Sin palidecer realmente, sonaba un poco como alguien que había sido testigo de la invasión de las Tullerías por parte de la turba de París.
5. También el Padre Congar había previsto problemas. Tales conferencias, sostuvo en el tiempo del Concilio, “no deben borrar la responsabilidad personal de los obispos imponiéndoles los dictados de una organización, ni deben amenazar, ni siquiera remotamente, la unidad católica” (Wiltgen, The Rhine Flows Into the Tiber [El Rin desemboca en el Tíber], p. 90).
6. Me di cuenta por primera vez de este galicanismo revivido en una conferencia de prensa de los obispos de Estados Unidos durante uno de los Sínodos en la década de 1980. Un periodista preguntó al entonces presidente de la conferencia de los Estados Unidos qué harían los obispos de los Estados Unidos si la Santa Sede insistiera en que ellos hicieran un esfuerzo verdaderamente serio para predicar la Humanae Vitae. La respuesta fue más o menos: “No creo que la Santa Sede quiera enfrentarse a una conferencia episcopal realmente grande en estos días".
Te invito a descargar gratis mi libro El trigo y la cizaña: Una mirada cristiana sobre el mundo.
Todavía no hay comentarios
Dejar un comentario