De nuevo sobre la vocación
 |
«El despertar de la conciencia». Obra de William Holman Hunt (1827-1910). |
«Para cada uno de nosotros, solo hay una cosa necesaria: cumplir nuestro propio destino de acuerdo con la voluntad de Dios, para ser lo que Dios quiere que seamos».
Thomas Merton. Ningún hombre es una isla
Hay algo admirable, misterioso y acaso providencial en cómo ciertas obras literarias, de una sencillez pasmosa y —cómo no— destinadas a un público joven, contienen más verdad que muchos sesudos tratados pretenciosamente serios. Y, sin embargo, no debería sorprendernos. Nuestro Señor nos advirtió que las cosas del Reino permanecen escondidas a los sabios y presuntuosos, siendo únicamente reveladas a los más pequeños y sencillos.
Uno de los asuntos del que estas enseñanzas tratan es del verdadero sentido de la vocación, en su significado más profundo, tema que ya he tratado aquí. De alguna de esas obras paso a hablarles a continuación.
LAS ZAPATILLAS DE BALLET
 |
Pensemos, en Las zapatillas de ballet (1936), novela de Noel Streatfeild, editada en castellano hace unos años por Salamandra y recientemente por Blakie Books. Fue el primer libro de Streatfeild, y en su día fue todo un terremoto. Se publicó cuando el mercado lo inundaban las aventuras de vacaciones donde los padres brillan por su ausencia (piensen en Vencejos y Amazonas). Streatfeild rompió el molde: aquí los padres están (o sus sustitutos) y la vida es cotidiana.
Las protagonistas de la novela —las hermanas Fossil: Pauline, Petrova y Posy— crecen bajo el mismo techo y tutela, pero reciben un llamado vocacional distinto: Pauline se desenvuelve a las mil maravillas en el escenario; Posy es una promesa del ballet; y Petrova, en cambio, sueña con motores y aviones, lo cual —para una novela publicada en 1936— aunque audaz, carece de cualquier atisbo de feminismo combativo.
Sin jamás abandonar el tono contenido, sencillo y claro de una historia para jóvenes, Streatfeild consigue mostrar cómo la verdadera vocación no siempre coincide con las expectativas sociales, ni siquiera con el entorno familiar. Se trata de descubrir aquello para lo que se ha nacido y que uno, por deber, piedad y generosidad bien entendida, debe hacer. La vocación no es hacer lo que quieres, sino lo que eres.
Hay, en esa historia, una seriedad moral extraña a nuestra época. Me refiero a la conciencia de que ser fiel a uno mismo y a aquello para lo que uno ha sido hecho, no es buscar una autoafirmación arbitraria, o un empoderamiento obsesivo, sino responder con humildad y perseverancia a algo que nos ha sido dado, a un don, a un regalo, frente al que responder con gratitud.
Por ejemplo, Petrova, que detesta la dureza y las exigencias de las bambalinas y el escenario, persevera en su llamada vocacional, y por deber continúa haciendo aquello que no le satisface con la esperanza de que su momento llegará. He aquí una lección profunda: que la fidelidad antecede al triunfo, que lo bueno puede hacerse esperar, y que no toda espera es un fracaso.
REBECA DE LA GRANJA SOL
 |
Otro tanto podríamos decir de Rebeca, de la granja Sol (1903) de Kate Douglas Wiggin, una novela cuyo optimismo nunca incurre en superficialidad. Rebeca es una niña de 10 años, inteligente, sensible, con un corazón amable y una apreciación apasionada por la belleza en todas sus formas. Al comienzo de la historia, y a causa de las estrecheces económicas de su familia, es enviada por su madre viuda a vivir con sus tías solteronas. Una de ellas, Miranda, es dura y exigente, la otra, Jane, es suave y sentimental, y en compañía de ambas pasa Rebeca siete años difíciles, enfrentada al rigor, a la pobreza y a numerosas restricciones. Pero nuestra muchacha no cede al resentimiento o la desesperanza. Descubre progresivamente su vocación en su alegría, en su don para lo bello, en su talento literario, pero sobre todo en el efecto transformador que esta actitud causa en los demás. En cierto sentido, Rebeca es una especie de «agente providencial»: allí donde va, renueva. Y esta renovación no viene de su esfuerzo consciente por cambiar el mundo, sino de su fidelidad sencilla a su llamado interior.
Si bien Rebeca no ha llegado a la altura de popularidad de Ana, la de Tejas Verdes (1908) de Lucy Maud Montgomery, recibió, como aquella, elogios de literatos de altura, como Jack London, George Orwell o Mark Twain. Además, es innegable su influencia en Montgomery. quien reconoció que Rebeca y Ana eran «espíritus afines».
En 1943, la editorial Hymsa lanzó la primera de varias ediciones españolas de la obra, ilustrada por la prestigiosa Mercedes Llimona (seguidora del estilo cuidado, tierno y equilibrado de Rackham); acompañaba al volumen la siguiente indicación: «novela americana para niñas de 12 a 16 años». En 1945, Hymsa publicó una secuela titulada Lo que Rebeca contó a sus amigas (1907), en la que Douglas Wiggin relata varios episodios adicionales protagonizados por Rebeca durante los años que esta pasa en la casa de sus tías.
POLLYANNA
 |
Un caso más explícito es el de Pollyanna (1913) de Eleanor H. Porter. Desde luego, la cultura popular ha trivializado la historia, reduciéndola a una caricatura sentimental (así, en los Estados Unidos suele llamarse despectivamente “pollyanna” a cualquier persona con un optimismo excesivo, ingenuo y ciego a la realidad, o inocentemente imprudente). Pero, bajo esa capa superficial, late una verdad mucho más profunda: Pollyanna es una imagen de la esperanza. Su forma de aproximarse a la vida y a los que la rodean no es una simple evasión optimista, un escape melifluo y trivial, sino una forma infantil, y, quizá por ello sorprendentemente profunda, de obedecer al mandato paulino: «Dad gracias en todo».
Lo que esta encantadora niña enseña con su «juego de la alegría» no es ingenuidad, sino que siempre podremos encontrar algo positivo o alguna cosa por la que estar agradecido, en cualquier situación, por mala o dura que esta sea.
Así, hay una inspiración o influencia redentora en aquellos que la tratan: Pollyanna restaura la esperanza en su amargada tía Polly y en el viejo ermitaño Sr. Pendleton; devuelve las ganas de vivir a la impedida señora Snow y hace aflorar un sentido de la familia en Jimmy Bean, el respeto en la señora Tom Payton, y el significado del compañerismo y el amor en el aislado Dr. Chilton.
Hay otros modelos en novelas ya comentadas en este blog; por ejemplo, la pasión literaria de Emily, la de Luna Nueva (1923) en la trilogía de Lucy Maud Montgomery. Una historia escrita con una sensibilidad mucho más introspectiva —y parcialmente autobiográfica— que su célebre Ana, la de Tejas Verdes (1908). La trilogía protagonizada por Emily Byrd Starr es, más que una novela de crecimiento, un retrato moral del alma que ha escuchado la llamada del arte —específicamente, la literatura—, y se resiste a traicionarla. Otro ejemplo estaría en la llamada literaria, al menos inicialmente, de Jo en Mujercitas (1868) de Louisa May Alcott, así como la derivación que toma dicha vocación poética hacia la enseñanza en su secuela, Hombrecitos (1871), de la que les hablaré más extensamente algún día.
Podemos decir, sin temor a exagerar, que las novelas comentadas aquí, si bien escritas para un público joven, contienen una visión más sana y profunda de la vida vocacional que gran parte de la pedagogía moderna: ¿qué tienen en común todas estas niñas? Que ninguna empieza sabiendo quién es. Y, sobre todo, que no entienden la vocación como “autorrealización". Nos recuerdan que aquello que está uno llamado a ser no es la realización de nuestros caprichos, sino la respuesta libre a una verdad superior.
La vocación, por tanto, no es un luminoso cartel de neón grande y deslumbrante; sino una pequeña cerilla, una luz interior, que, aunque tenue y refleja, ilumina el camino correcto. No exige condiciones ideales, ni facultades extraordinarias, sino disponibilidad y humildad, y ciertamente, algo de esfuerzo. No promete aplausos; promete sentido. Signifique lo que signifique esto. Como escribió Newman:
«Dios no me ha creado en balde».
A esa certeza debemos aferrarnos; como lo hacen en sus historias Pollyanna, Rebeca y las hermanas Fossil. Y acaso estas niñas ficticias, con sus alegrías y pruebas, nos lo recuerden mejor que cualquier tratado teológico o filosófico. Porque, en el fondo, no se trata de inventar nuestra vida, ni construirla a base de esfuerzos ímprobos pero inconsecuentes y carentes de verdadero sentido; sino de ofrecerla; hacerla ofrenda, llevando a cabo aquello para lo que fuimos hechos. Como los santos. Como Cristo.
Entradas relacionadas:
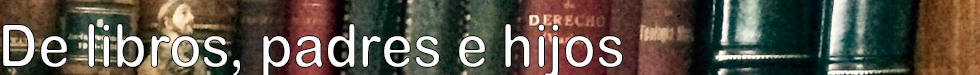
.jpg)
%20(1).jpg)
%20-%20(MeisterDrucke-293369).jpg)









