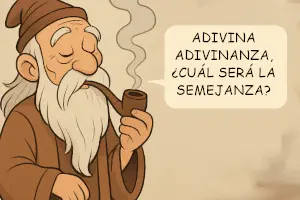El poder del encanto literario
 |
«Bucaneros a la hora de dormir». Obra de John Gannam (1907 – 1965) |
«¿Dónde está la realidad? En el mayor encanto que jamás hayas experimentado».
Hugo von Hofmannsthal
«Estamos hechos de la materia con la que se tejen los sueños, y nuestra breve vida no es más que un sueño».
William Shakespeare. La Tempestad
Una de las paradojas que habitan nuestro mundo de hoy es la extraña convivencia, entre el impulso por hacer que el hombre viva únicamente en su nivel emocional (lo que deriva en el vicio del sentimentalismo, del que les he hablado aquí), y renunciar a explorar y profundizar en la significación e implicaciones de esa experimentación de sentimientos tan buscada: «usted solo sienta, y solo atienda a eso que siente, pero renuncie a averiguar por qué siente y qué puede significar ese sentimiento».
Y uno de los campos donde esa dualidad discordante se manifiesta con más fuerza es el de la literatura. Analizamos las obras literarias hasta el más pequeño detalle, buscando las más absurdas, difusas, profusas y confusas interpretaciones, y nos olvidamos de hablar de las respuestas emocionales que la obra provoca en el lector. O, como mucho, esta respuesta se limita al básico nivel de un «me ha gustado»/«no me ha gustado».
Pero esta materia encierra un potencial inmenso en relación a la adquisición del gusto y el amor por la lectura. Y, al menos, por esta razón, debe volver a ser rescatada del olvido.
En muchas obras literarias hay encerrada una especie de magia poética aguardando al lector. Y así, muchos de los que se acercan a la lectura de los grandes y buenos libros se implican emocionalmente en grado sumo, hasta el punto de sentir algo que podríamos calificar de encantamiento.
Algún crítico, especialmente agudo, ha calificado ese encantamiento como algo que fomenta «una postura de apertura y generosidad hacia el mundo», que evitaría así «hundirnos cada vez más en el vacío de un escepticismo desalentador y auto corrompido».
¿Es esto realmente así?
Pregúntense ustedes a sí mismos. Y háganlo recordando su infancia y juventud, pues, precisamente ahí es donde estos efectos emocionales son más profundos y duraderos.
¿Qué recuerdan de sus lecturas infantiles y juveniles? ¿Entusiasmo, deleite, encantamiento, deseo de emulación? ¿Proyección y acercamiento hacia lo bueno, lo bello y lo verdadero? Porque, ¿quién no ha querido ser el travieso, pero noble, Guillermo Brown, o la rebelde, aunque tierna y generosa, Ann Shirley?, ¿quién no ha deseado poseer la perspicacia del sabueso Holmes o la sencilla ingenuidad y alegría de Peter Pan?, y ¿quién no ha anhelado disfrutar de la sana y refrescante amistad del topo, la rata de agua, el tejón y el sapo de El viento en los sauces?
Y si es así, ¿por qué?
¿Hay algo aquí relacionado con la empatía o con la simpatía? ¿Algo relacionado con la necesidad innata en el hombre de encontrar ejemplos e imitarlos?, ¿con el impulso de buscar, de necesitar un algo más a lo que tender, que puede personificarse, que debe personificarse en un alguien, en una persona? Creo que sin duda es así. Y también creo, y sé, quién es esa Persona. Pero en tanto nos aproximamos a Ella, otras figuras humanas, que recogen reflejos, borrosos, imprecisos e imperfectos de Ella, nos ayudan. Y en la buena y gran literatura se encuentran en abundancia.
No cabe duda de que la fascinación y el asombro que encierra esta literatura nos atrapa, y muchos caracteres y figuras que pululan entre sus páginas nos encantan, llevándonos de la mano a una identificación personal y, en cierto modo, mágica, con ellos y sus vicisitudes y tribulaciones. Y no cabe duda de ello porque, todo aquel que haya leído buena literatura lo ha experimentado.
Y esto sucede por una razón; como ha escrito el famoso crítico literario francés, Charles Du Bos, «toda literatura es una encarnación… en la carne viva de las palabras», ya que «la emoción creadora se encarna en la forma y ahí se da la expresión más alta y completa del artista, y así la emoción se hace carne en las palabras».
Esta encarnación literaria, concretada en la identificación con un personaje que nos hace imitarle, que nos hace desear ser como él, es poderosa, tremendamente poderosa. El sentimiento de conexión con el otro –el protagonista de la ficción–, es una forma vicaria de vivir la vida que enriquece la experiencia personal del lector y que, sin duda alguna, dado el placer y satisfacción que causa y el anhelo que colma, es uno de los factores fundamentales que hace tan atractiva la literatura de ficción.
Pero, por eso mismo, es también, una de las herramientas más valiosas para una educación, sea esta meramente estética, sea más integral o moral. Es, de hecho, el núcleo central de toda educación poética. Paul Ricoeur sostiene que ese poder que encierra cierta literatura puede producir una transfiguración en el lector. De esta manera, los jóvenes lectores pueden enfrentarse a la lectura con una implicación imaginativa muy personal, de la mano de los sentimientos que experimentan al penetrar en la historia que se les cuenta. Una implicación con «lo que se siente» al conocer, por ejemplo, al generoso y valiente Huckelberry Finn, al ingenuo y a la vez firme Jim Hawkins, al humilde y desprendido Galahad, al feroz y noble Aragorn, o al sacrificado y pertinaz Frodo. Y que quizá, más adelante, les ayude a experimentar la inmensa grandeza humana del Quijote, la piedad de Eneas, la valiente resignación de Héctor, o la fortaleza de Antígona.
De esta forma, la gran literatura puede afectar a la sensibilidad e inteligencia de nuestros hijos despertándolas, enriqueciéndolas e impulsándolas hacia lo bueno, bello y verdadero. Pero, del mismo modo, también pueden fomentar un cambio a peor. A veces, el arte literario puede persuadirnos –y más a los niños– para que actuemos de forma poco virtuosa, haciéndonos menos, y no más, de lo que éramos. Por esta razón debemos extremar el cuidado, poniendo en manos de los chicos literatura de la buena, sin descuidar su lado moral e ideológico.
Ahora bien, esto no es todo lo que guarda en su interior ese fascinante encantamiento. Otro aspecto fundamental del mismo, es cómo, a su través, la literatura es capaz de reflejar de forma significativa acontecimientos de la vida real similares a los que el propio lector ha vivido previamente, y como posibilita que este pueda entrelazar estos últimos con los ficticiamente descritos por el autor, en lo que se revela como una personal, propia e intransferible lectura de la obra. Tal vez por eso las tramas y los personajes de la gran literatura clásica perduran en el tiempo, ya que logran tocar de manera lúcida y universal temas profundos que fluyen a través de la vida de la mayoría de la gente.
Pero esto, no es en absoluto fácil. Ahí es donde se revela el genio del escritor, y esto nos da otra razón para no leer cualquier cosa, y discernir y elegir finalmente lo mejor.
Por ello, experimentar a través de la lectura ese encantamiento superlativo y transformador, no es algo muy común. No todos los libros pueden darnos eso. El lugar al que acudir en su busca se encuentra entre las páginas de los mejores, de los grandes y buenos libros de los que les he hablado, donde las palabras se cargan del mayor y más profundo significado, y donde las mejores de entre ellas se encadenan, unas a otras, en el mejor de los órdenes posibles.
Y, por si fuera poco, además, existe la posibilidad de que esta buena y gran literatura ayude a nuestros hijos a llegar más lejos todavía, a acercarlos, en lo posible, a la verdadera realidad. Y es que, en la creación y la experiencia del arte se produce algún tipo de encuentro con la trascendencia. Pero, ¿qué es este «ir más allá»? ¿Hacia dónde apuntan las artes?
C. S. Lewis decía que la literatura puede enseñarnos, no solo a plantearnos una visión diferente del mundo, o a preguntarnos sobre la condición humana, lo que es importante, sino también –y esto es más importante aún– a pensar en la existencia de un mundo paralelo e invisible a nuestra material cotidianeidad, a hacernos más fácil aceptarlo, y a «imaginar con más precisión, con más riqueza, con más atención» como será ese mundo desconocido, con el que no resulta para nosotros posible contactar o que no podemos, al menos por el momento, experimentar. Por tanto, nos ayuda a entrever con trascendencia más allá de nuestra existencia cotidiana y material. Y, por último, nos muestra, de igual manera, a través del acto subcreador del artista y de la imaginación que lo posibilita, que el mundo no solo fue hecho de la nada, sino que es innecesario, que esa creación es libre y contingente, que podría no haber sido o sido otra cosa, pero que es lo que es ––y con ella somos nosotros––, porque Quien la ha creado ex nihilo, así lo quiere, como manifestación del esplendor de su gloria. Es decir, que no estamos en un mundo de azar, sino en un mundo que tiene una razón de ser; y, por tanto, debemos la existencia a un Dador, a un Creador.
Pero, aun hay más, sí, ¡más todavía! Porque el arte –y la gran y buena literatura lo es en grado superlativo–, nos llama igualmente a un orden, a una rectitud, a una armonía, y demanda en nosotros una inocencia y un anhelo de justicia, que están, todos ellos, más allá de lo que podemos experimentar en nuestro pequeño mundo material, a pesar de su maravilla y belleza. La experiencia artística, en su mensaje y en la simbolización emocional y bella de sus formas, causa en nosotros anhelos trascendentes de un lugar en el que, para siempre jamás, todas las cosas sean bellas, buenas y verdaderas, y que bien sabemos no se encuentra aquí. Hace, por tanto, nacer en nosotros una nostalgia, una morriña infinita por volver al hogar. Como bien expresó el cardenal Newman:
«Creen que añoran el pasado, pero en realidad su añoranza tiene que ver con el futuro».
Y esto no nos deja ya indiferentes. Nos marca, nos aturde y nos anonada. Como George Steiner, un hombre en absoluto religioso, escribió una vez, el impacto en nosotros del arte verdadero es:
«Una Anunciación de “una terrible belleza” o gravedad irrumpiendo en la pequeña casa de nuestro ser cauteloso. (…) Si hemos oído bien el batir de alas y la provocación de esa visita, la casa ya no es habitable del mismo modo que antes».
Todo ello es sin duda extraordinario, y puede ayudarnos a una mejor comprensión del mundo y su misterio, aunque sea a través de las humildes y falibles palabras humanas. La comparación que hace Steiner de la experiencia estética con la Anunciación plantea la pregunta: ¿Pueden las artes ponernos en contacto con Dios? Probablemente no, al menos, no por nuestra propia iniciativa; pero lo que quizá puedan hacer es brindarnos ayuda para prepararnos para ello. Pues, como escribe el académico Glenn Arbery:
«Sin ser específicamente religiosa en sí misma, [la literatura] puede dar una experiencia de ‘una gloria común’, que insinúa algo que, de otro modo, sería indecible, acerca de la naturaleza del Verbo a través del cual se hacen todas las cosas».
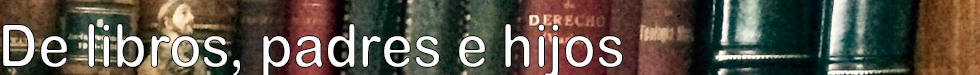
.jpeg)





.jpg)
.jpg)
,_ma%CC%8Alning_av_Richard_Bergh.jpg)