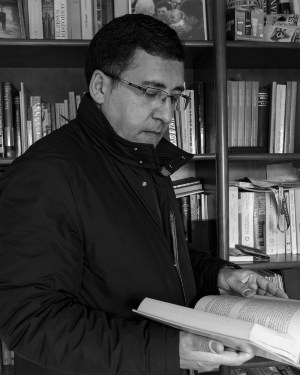La “Divina Guardería” y el Niño Jesús de Praga
 Cada año, en el tiempo de Navidad, se abre al público una sala normalmente oculta del Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, llamada la “Divina Guardería”, porque en ella se custodian más de ciento treinta imágenes del Niño Jesús. Hay piezas de madera policromada, de cera, de marfil, de plomo…, procedentes de escuelas artísticas españolas, napolitanas, flamencas y hasta peruanas.
Cada año, en el tiempo de Navidad, se abre al público una sala normalmente oculta del Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, llamada la “Divina Guardería”, porque en ella se custodian más de ciento treinta imágenes del Niño Jesús. Hay piezas de madera policromada, de cera, de marfil, de plomo…, procedentes de escuelas artísticas españolas, napolitanas, flamencas y hasta peruanas.
El Monasterio de las Descalzas Reales, perteneciente al Patrimonio Nacional, fue fundado por Juana de Austria (1535-1573), la hija menor del emperador Carlos V y de su esposa, la emperatriz Isabel. A su regreso de Portugal, ya viuda del príncipe don Juan Manuel, Juana de Austria convirtió el palacio en el que ella misma había nacido en un monasterio de monjas clarisas, donde instaló sus aposentos. Su cuerpo descansa en la capilla del palacio, que ocupa la estancia en la que ella vino al mundo. En el llamado “Cuarto Real” vivió y murió su hermana mayor, la emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina consorte de Hungría y de Bohemia, María de Austria (1528-1603), quien, en 1582, algunos años después de la muerte de su esposo, regresó a España, alegrándose de “vivir en un país sin herejes”, para retirarse en el Monasterio de las Descalzas con su hija Margarita.
Era costumbre que las damas que profesaban en el monasterio aportasen, como un elemento de su dote, un crucifijo y una imagen del Niño Jesús, lo que, con el tiempo, contribuyó a que el monasterio albergase una colección de arte sacro de inconmensurable valor. Una de las personalidades que impulsó la devoción al Niño Jesús fue la mencionada Margarita – sor Margarita de la Cruz (1567-1633) -, de quien se cuenta que trataba estas imágenes como si fuesen niños reales, acunándolas e incluso tejiéndoles ropa a medida.

 El comienzo del capítulo segundo del evangelio según san Mateo relaciona a Jesús con un rey y con unos magos: «Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y he aquí que unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén y dijeron: “¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a prosternarnos ante él”».
El comienzo del capítulo segundo del evangelio según san Mateo relaciona a Jesús con un rey y con unos magos: «Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y he aquí que unos magos llegaron de Oriente a Jerusalén y dijeron: “¿Dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a prosternarnos ante él”». Consulto la IA sobre la expresión “caer de maduro” y leo:
Consulto la IA sobre la expresión “caer de maduro” y leo: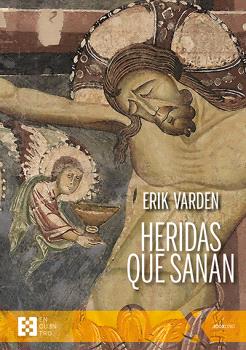 Las llamadas “lágrimas emocionales” se producen en respuesta a estímulos intensos. Así surge el llanto motivado por la tristeza o por la alegría. Dicen los científicos que este tipo de lágrimas tiene una composición química algo diferente a las “lágrimas basales”, que son las que constantemente lubrican nuestros ojos.
Las llamadas “lágrimas emocionales” se producen en respuesta a estímulos intensos. Así surge el llanto motivado por la tristeza o por la alegría. Dicen los científicos que este tipo de lágrimas tiene una composición química algo diferente a las “lágrimas basales”, que son las que constantemente lubrican nuestros ojos. Me ha llamado la atención una columna sobre la eucaristía publicada por un reconocido novelista en un periódico prestigioso, sobre todo en ciertos ambientes sociales y políticos. Se titulaba, dicho artículo, “Detonación metafísica”. La tesis que exponía, si he entendido bien, es que si en la eucaristía “cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, aquella se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y este en su sangre. No metafóricamente, no simbólicamente, no: de forma literal”, se produce entonces “una operación ontológica de primer orden, un cambio radical de sustancia”.
Me ha llamado la atención una columna sobre la eucaristía publicada por un reconocido novelista en un periódico prestigioso, sobre todo en ciertos ambientes sociales y políticos. Se titulaba, dicho artículo, “Detonación metafísica”. La tesis que exponía, si he entendido bien, es que si en la eucaristía “cuando el sacerdote consagra la hostia y el vino, aquella se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y este en su sangre. No metafóricamente, no simbólicamente, no: de forma literal”, se produce entonces “una operación ontológica de primer orden, un cambio radical de sustancia”.