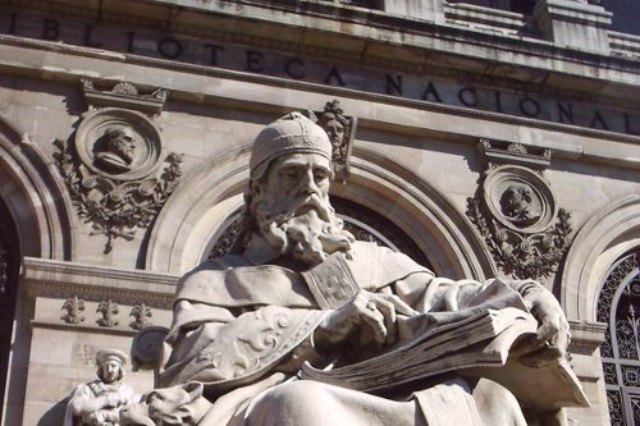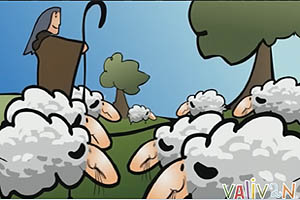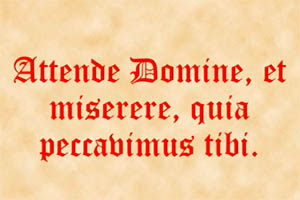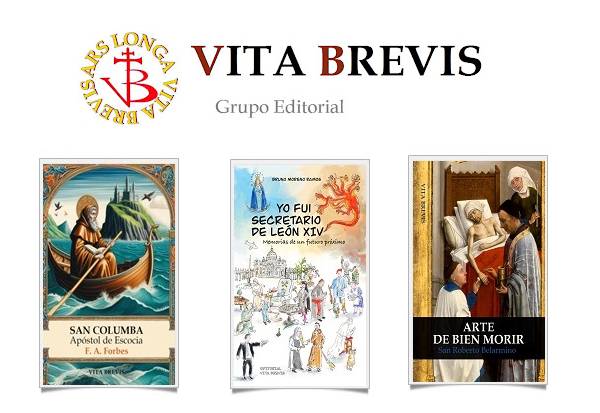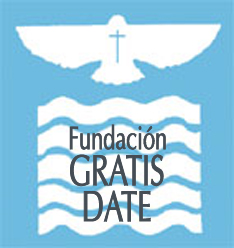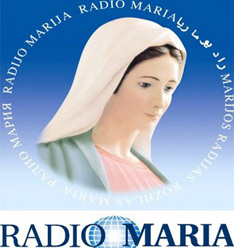En numerosas ocasiones me referí a un asunto crucial para la Iglesia: la formación de los candidatos al Sacerdocio. Hoy lo hago nuevamente; sin pretender, claro está, agotar el tema, con este artículo. Y lo realizo en el día en que se cumplen veinte años de la partida de San Juan Pablo II; que vivió su seminario de manera «clandestina», por el nazismo y el comunismo que asolaron su Polonia natal. Y que, como Papa, junto al entonces Cardenal Joseph Ratzinger –luego su sucesor, Benedicto XVI-, tanto hiciera por reparar, en parte, el desmadre del posconcilio.
Es preocupante la disminución del número de sacerdotes (406.996, en todo el mundo, en 2023; 734 menos que en 2022, según cifras oficiales de la Santa Sede); y la caída libre en el número de seminaristas (de acuerdo con la misma estadística vaticana, se registra un descenso sostenido desde 2012; y se pasó de 108.481, en 2022, a 106.495, en 2023). En cambio, aumenta el número de obispos, que pasó de 5353, en 2022, a 5430, en 2023. En la prisa de Roma «por dejar todo bien atado», para los tiempos que vienen, se siguen nombrando amigos de la misma cuerda. La esterilidad propia del progresismo en cuanto a las vocaciones sacerdotales, no se aplica al parecer a las episcopales. Máxime si –pese a las persistentes críticas al «carrerismo»- proceden de conocidos trepadores.
Ingresé al Seminario Mayor de la Inmaculada Concepción, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, durante las sesiones del Concilio Vaticano II. Siendo aún joven presbítero se me encargó la organización del Seminario Diocesano de San Miguel, en el conurbano porteño; y fui su rector durante una década. Salí de allí cuando San Juan Pablo II me designó obispo auxiliar del inolvidable Cardenal Antonio Quarracino, en Buenos Aires. Como coadjutor y como Arzobispo de La Plata visité semanalmente al Seminario Mayor «San José»; los sábados ofrecía una conferencia y luego celebraba la Misa. En esas intervenciones expliqué, a lo largo de un año, el decreto Presbyterorum ordinis, sobre la vida y el ministerio de los sacerdotes; lo hice dos veces en ese extenso período de veinte años de servicio en la arquidiócesis. Mis vacaciones, en el mes de febrero, las pasé siempre con los seminaristas en la casa de campo «San Ramón», en Tandil; así tuve tiempo de hablar largamente con cada uno de ellos. Por otra parte, durante el año estaba disponible a su requerimiento, cuando deseaban o necesitaban verme. Como profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina se me dio la oportunidad de tratar con candidatos al sacerdocio, de diversas diócesis, que cursaban allí sus estudios.
Estudié ampliamente el documento conciliar arriba mencionado, lo mismo que el decreto Optatam totius, sobre la formación sacerdotal. Indico estos antecedentes personales porque la reflexión asidua y una experiencia variada me habilitan, a esta altura de la vida, a intentar una síntesis sobre la formación sacerdotal según el Vaticano II. Y proponer, también, de cara al futuro, frente a la presente crisis de vocaciones, caminos superadores.
Se encuentran en este trabajo críticas a la prolongación del sedicente «espíritu del Concilio» en la realidad hodierna de la Iglesia; que vive una de sus épocas más difíciles. He recibido una confirmación de este juicio en el libro «Se hace tarde y anochece», del Cardenal Robert Sarah, misericordiado ex Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es una obra extraordinaria de lucidez, sinceridad y valentía. La esperanza conlleva siempre una cuota de alegría, pero si es auténticamente teologal, también de claridad de razonamiento, realismo y llanto. La plegaria angustiosa del viejo Israel lo es también del nuevo: ¿Por qué has derribado sus cercos para que puedan saquearla todos los que pasan?... la han talado, le han prendido fuego (Sal 79, 13. 17). La Viña, misteriosamente devastada con permisión de la Providencia divina es la Iglesia de Cristo. Además, según la enseñanza evangélica, la función pastoral incluye la difícil y peligrosa tarea de ahuyentar a los lobos del rebaño; es mala táctica intentar hacerse amigo de ellos o, peor, darles de comer.
En mi opinión, el Concilio Vaticano II comprende tres fenómenos, que muchas veces suelen ser confundidos, para daño de una correcta interpretación. El primero es el acontecimiento histórico, globalmente considerado: su convocatoria por Juan XXIII, la consiguiente preparación, los trabajos de las comisiones que elaboraron los esquemas que se iban a proponer a los Padres, el desarrollo de los debates en el aula –la Basílica de San Pedro-, el contraste entre diversas posiciones teológicas y pastorales, las intervenciones de Pablo VI y la conclusión. Habrá que tomar en cuenta, sobre todo, los documentos aprobados por ese Concilio, que quiso ser pastoral y no dogmático, y el designio de renovación de la Iglesia –el aggiornamento, como se decía entonces hasta el hartazgo-, lo mismo que su recepción y aplicación de las reformas decididas por la Santa Sede. Aggiornamento significa «puesta al día»; intención de aquella asamblea, como lo ha hecho la Iglesia muchas veces a lo largo de su historia.
La segunda dimensión está dada por los documentos conciliares; rigurosamente hablando, esoes el Concilio, considerando siempre –insisto- que el mismo se autodefinió pastoral y no dogmático, aun cuando no faltara en sus constituciones y en otros géneros magisteriales adoptados materia dogmática, en especial doctrina ya establecida anteriormente. En la teología conciliar se refleja, como es natural, la teología del siglo XX y los movimientos de renovación bíblica, litúrgica, teológica y espiritual, que propusieron con numerosas iniciativas y diversas publicaciones una «vuelta a las fuentes». Deben distinguirse los documentos aprobados de las ulteriores disposiciones de la Santa Sede para ejecutar las reformas dispuestas. Respecto de nuestro asunto, la formación sacerdotal, existe abundante legislación posconciliar, como también manifestaciones de los Sumos Pontífices en encíclicas, homilías y catequesis.
Se suma a esas dos identidades que he atribuido al Vaticano II, a saber: el hecho histórico de su realización en una consideración completa y los documentos finales, lo que ha dado en llamarse «el espíritu del Concilio». Esta expresión aquí la asumo en sentido peyorativo. La denominación ha caído casi en desuso, pero durante medio siglo fue la bandera del progresismo, de todas las arbitrariedades doctrinales y prácticas que abrieron en el cuerpo eclesial llagas dolorosas de división, cismas expresos o disimulados, que alteraron la continuidad de vida reflejada en el desarrollo homogéneo de la verdad católica, que debe proceder siempre in eodem scilicet dogmate, eodem sensu, eademque sententia, como regla de oro de toda auténtica renovación, según lo expresó en su Commonitorium San Vicente de Lerins. La heterogeneidad, la alteración, es el error, y eventualmente la herejía. Al igual que en otras tantas encrucijadas de su historia que ya la ha introducido en su Tercer Milenio, la Iglesia de Cristo se encamina hacia la Parusía del Señor confortada por el Espíritu Santo, guiada por sus pastores y por el testimonio continuo de los santos: mártires, confesores y vírgenes.
«Espíritu del Concilio» y denigración de la Iglesia.
Una de las realizaciones más dañinas del mentado «espíritu del Concilio» ha sido la denigración de la Iglesia. Olvidando la profesión de fe que la proclama Santa, se quiso hacerla responsable de la división de los hombres. Tal santidad no solo se refleja subjetivamente en la de tantísimos miembros suyos, sino que reluce objetivamente porque ella es el Cuerpo del cual es Cabeza Jesucristo, el hombre-Dios, porque posee de modo infalible e indefectible la verdad revelada y la Eucaristía, es decir el Santísimo y fuente de toda santidad, que se comunica también en los otros sacramentos. Lo que el extravío de aquellos años rechazaba era el carácter absoluto de la verdad cristiana. La ideología pluralista ignoraba la Palabra del Señor: el que no está conmigo, está contra mí; y el que no recoge conmigo, desparrama (Mt 12, 30). El atentado contra la verdad cristiana, que la Iglesia posee como una gracia y comunica con amor, es una blasfemia contra el Espíritu Santo (cf. Mt 12, 31 s.).
El «espíritu del Concilio» implicaba que cualquier sacerdote, invocándolo, podía hacer lo que venía en ganas, por ejemplo, en la liturgia. Y no solo obispos, sino enteras Conferencias Episcopales se permitían disentir con Roma, como ocurrió en el caso de la encíclica Humanae vitae. Textos de teólogos «neocatólicos» –por darles un nombre- circularon en los seminarios y en las Facultades de Teología, con el daño que puede comprobarse estadísticamente: miles de sacerdotes en todo el mundo abandonaron el ministerio. Se verificó entonces una situación análoga a la de los primeros años del siglo XX in sinu gremioque Ecclesiae, en lo más profundo de la vida eclesial, que San Pío X describió y condenó en la encíclica Pascendi dominici gregis, contra el movimiento llamado modernismo. El progresismo de los años del Vaticano II, cuyas repercusiones duran hasta hoy, tiene las mismas raíces. Mons. Gijsen, obispo de Roermond (Holanda), un hombre que permaneció fiel, señalaba que la de su país era de hecho una Iglesia distinta de la Romana; eran diversos «tipos» de catolicismo. Pablo VI habló de autodemolición de la Iglesia, Casa de Dios en la que había entrado el humo de Satanás, y del crudo invierno que sobrevino en lugar de la esperada primavera. La crisis dogmática, moral, litúrgica y espiritual, se ha convertido en estado permanente; ya no es una krísis, es más apropiado llamarla decadencia. En la actualidad se prescinde de invocar al «espíritu del Concilio»; no hace falta. Sin embargo, algunos preconizan otra revolución en la Iglesia, sugiriendo que la obra del Vaticano II ya lo fue. No puedo valorar esa sugerencia más que como insensatez criminal. ¿Se empezará a hablar, ahora, de «espíritu de la sinodalidad»?
En algunos sectores se propone otorgar a la Iglesia una identidad «poliédrica», para que quepan en ella expresiones diversas, alternativas de la unidad católica y sus exigencias. Esta pretensión hace de la Iglesia Católica un movimiento, como en la política argentina perdura desde hace 80 años el movimiento peronista; cuyo presidente actual parece ser el Romano Pontífice.
Al año de concluir el Concilio, varios autores dieron la voz de alarma. Entre ellos Jacques Maritain (el «último» Maritain, ya de regreso de algunas de sus posturas), en un libro magnífico: «El campesino del Garona. Un viejo laico se interroga a propósito del tiempo presente». Los mitos retornan periódicamente, y vuelven a cobrar valor con otras formulaciones. Es así como en nuestros días la Iglesia debería estremecerse de gozo para estar «en salida» y para protagonizar la «cultura del encuentro» y empeñarse, en igualdad con las otras religiones, en fomentar la «fraternidad universal», aunque ya no se menta, según lo he referido, «el espíritu del Concilio». Eslóganes falaces, mitificados, que encubren todo lo contrario y difunden la confusión entre los fieles.
¿Qué han de aprender los seminaristas?
Básicamente, los candidatos al Sacerdocio deben prepararse para vivir en el trato familiar con el Dios Trino y a forjar una especial amistad con Jesús, a quien se van a configurar un día en el Sacerdocio. Se trata de vivir secundum formam Evangelii. Pensemos en el significado de la noción de forma en la teoría hilemórfica; por tanto, la referencia indica el alma; cimentarse en la fe, la esperanza y la caridad para alcanzar el espíritu de oración, el vigor de las demás virtudes y el celo por ganar a todos los hombres para Cristo. Y, por supuesto, venerar con filial confianza a la Santísima Virgen, a quien el Señor nos ha dejado como Madre. La formación espiritual conlleva una ambición de totalidad; nada debe quedar a medias. El ejercicio total del amor se extiende de Cristo a la Iglesia, que es inseparable de Él. Como enseña San Agustín en su Comentario al Evangelio de Juan: en la medida que uno ama a la Iglesia de Cristo, posee el Espíritu Santo (Tractatus 32, 8).
Se postula, igualmente, el crecimiento en una madurez más plena, asociada al dominio del cuerpo y del espíritu, y como consecuencia la percepción y goce de la Evangelii beatitudinem la felicidad, la dicha que proporciona el Evangelio. El sacerdote debe ser un hombre pleno, dueño de sí. Dominio de sí y madurez equivalen a la estabilidad del ánimo bajo el régimen de la caridad, a templar el carácter, lo cual permitirá el uso recto de la libertad y una experiencia pastoral sincera y sin reservas. Es importante señalar que los conceptos de madurez no deben restringirse a la sola dimensión psicológica. Por cierto, ésta debe quedar asegurada, a lo cual puede ayudar el recurso profesional correspondiente cuando se advierte que es necesario, pero aquí se trata sobre todo de un nivel espiritual de realización de la persona, de orden natural y sobrenatural, que comprende la inteligencia, la afectividad, la voluntad y el dinamismo sanante de la gracia. ¿Quién alcanza plenamente esa madurez? Pienso que los santos; nosotros –yo al menos- nos encaminamos hacia esa meta, vamos penosamente a veces, subiendo la cuesta, avanzamos gradualmente; la alegría que es propia de la esperanza alivia la fatiga, que no nos es ahorrada, y sostiene en los momentos de desánimo.
He conocido jóvenes tempranamente maduros, y viejos tilingos. Fue y es muy frecuente la reducción psicologista del concepto de madurez, al que se despoja de la amplitud natural y sobrenatural, que es propia de la antropología cristiana. La madurez invita a pensar en la libertad: el signo de una auténtica madurez es el sano y prudente ejercicio de la libertad. La del Seminario ha de ser una formación en la libertad y para la libertad. Una observación muy válida: la disciplina, el orden exterior, es imprescindible en el Seminario, pero debe convertirse en interna aptitudo, íntima convicción de abrazar el orden, y por razones sobrenaturales. No debe prescindirse de la disciplina –como se ha hecho en muchas partes en los años locos del posconcilio-, ya que es un instrumento necesario; es arte, método, regla de la vida del discípulo, pero con el cuidado de que no se reduzca a observancia exterior y farisaica. Hoy en día, en algunos lugares, es un instrumento empleado, por superiores que son progresistas despóticos; para acallar o aplastar la espontánea inclinación de numerosos seminaristas a vivir según la gran Tradición eclesial. Y a los que se termina expulsando; o se los cancela y posterga, indefinidamente, en su Ordenación, por «ser estructurados, y rígidos», «no dar el perfil», o «no ser lo suficientemente pastorales». Argumentos insostenibles que solo hablan de ideología pura y dura.
Está de moda actualmente hacerse lenguas de la alegría, pero se habla muy poco de la cruz, de la penitencia, de la mortificación. Mejor dicho: no se habla. El contagio del «exitismo» hace olvidar las exigencias del Evangelio, cuando en realidad es a través de su aceptación como podemos alcanzar la bienaventuranza que el mismo Evangelio ofrece. Se quiere un Cristo sin la cruz. No es la primera vez en la historia de la Iglesia que se recurre a esta deformación de la verdad sobre la vida cristiana, que contradice expresamente lo que San Pablo enseña en sus Cartas, y lo que con sus vidas han testimoniado los santos. En algunas orientaciones actuales despuntan las viejas herejías de la gnosis y el mesalianismo.
Celibato y castidad
Por el don del celibato, que es a la vez tarea continua, el presbítero entrega al Señor un corazón indiviso, para amar a todos como Él los ama; es preciso pedirlo humildemente, y siempre. Los responsables de la formación no deben callar sobre las dificultades que los candidatos tendrán que afrontar, pero sin considerar casi exclusivamente los peligros; la renuncia al matrimonio se hace en orden a un amor más grande, y mirando al Reino de los cielos. Debe advertirse, también, sobre las contingencias riesgosas que acechan a la castidad del sacerdote, máxime en la sociedad actual, dicen los documentos conciliares. ¡Esto se afirmaba hace 60 años! ¿Qué tendríamos que advertir hoy, después de décadas de «revolución sexual», en una sociedad que exhibe sin recato alguno, con protagonistas populares, su gusto ostentoso de la fornicación, y hasta de la contra natura?
La cuestión del celibato es retomada en Presbyterorum ordinis. Quedó allí formulada, en el número 16, una expresión muy elocuente del valor y excelencia del celibato, mediante el uso de cinco comparativos: facilius, liberius, expeditius, aptiore, latius; cuatro adverbios y un adjetivo. Se abraza el celibato para unirse más fácilmente a Cristo, sin competencia; para dedicarse con mayor prontitud al servicio de Dios y de los hombres, porque uno se entrega con mayor libertad al Señor; para ser más aptos para recibir una más dilatada paternidad. Si esta argumentación no era necesaria en el contexto de una cultura fuertemente marcada por el cristianismo, a pesar de que no faltaban desvíos y pecados, más tarde, y ahora, se ha tornado necesaria para robustecer las convicciones, para superar las dudas, para responder a las críticas. Las razones teológicas del celibato sacerdotal se refieren a la unidad profunda que existe entre la misión del sacerdote y la misión de Cristo: suscitar una nueva humanidad por obra del Espíritu y dar vida a una familia universal de hijos de Dios, que no nace de la carne y de la sangre sino del Espíritu divino (cf. Jn 1, 13).
Últimamente se registra una nueva embestida contra lo que Pío XI llamó «perla brillantísima del sacerdocio católico» (Encíclica Ad catholici sacerdotii, n. 34). Ahora con el equívoco propósito de ordenar sacerdotes a hombres casados, los viri probati, en la ilusoria solución de paliar la ausencia de vocaciones en muchos lugares. Es una máscara de la falta de fe y expresión de la ruina provocada en la Iglesia por la tenacidad del progresismo. Un caso reciente es el del Sínodo de la Iglesia alemana, y numerosas voces del «sínodo sobre la sinodalidad». Señalo un paralelismo, aunque se trata de asuntos de diverso calibre: se rechaza el celibato del clero, como también la doctrina eclesial sobre la regulación de la natalidad. Además, el progresismo relativiza en general todas las verdades de la fe.
Como enseña la encíclica Sacerdotalis caelibatus, el candidato al Sacerdocio debe mirar a una serena, convencida y libre elección del compromiso que se va a asumir. Lamentablemente, la gente no cree en el celibato de los curas; mucho menos ahora, cuando reina una cultura hipersexualizada.
En Optatam totius se lee: A los jóvenes no se les ha de esconder ninguna de las verdaderas dificultades personales y sociales que tendrán que afrontar con su elección, a fin de que su entusiasmo no sea superficial y fatuo; pero a la par de las dificultades, será justo poner de relieve con no menor verdad y claridad lo sublime de la elección, la cual, si por una parte provoca en la persona humana un cierto vacío físico y psíquico, por otra aporta una plenitud interior capaz de sublimarla desde lo más hondo (n. 69). Es esta una bella página de realismo sobrenatural, de realismo católico. El abordaje correcto de la cuestión del celibato sacerdotal requiere un contexto más amplio: la reivindicación del valor y la belleza plenamente humanos de la virtud de castidad, tutelada por el sexto precepto de la Torá, asumido por el mensaje evangélico y esclarecido por los escritos apostólicos del Nuevo Testamento. La tendencia actual en muchos ambientes de la Iglesia es callar los Mandamientos de la Ley de Dios –tan bien expuestos en el Catecismo de la Iglesia Católica-, en especial ignorar el sexto en la praxis pastoral y catequística; resulta antipático recordarlo en una sociedad que ha naturalizado el desenfreno.
En los últimos años ha dado pie a nuevos ataques contra el celibato el caso de sacerdotes culpables del abominable crimen de abuso sexual de menores. Se intenta mediáticamente generalizar esta conducta en el clero, cuando las estadísticas muestran que en la inmensa mayoría de los casos esa perversión se registra en ambientes familiares, en un 80 por ciento más o menos, sin contar a otros agentes. No se enfrenta otro problema: la extensión de la homosexualidad en el clero de algunas diócesis, con el agravante de que tales personas se vinculan entre sí, con las consecuencias que es fácil prever. Con todo respeto y delicadeza se debe apartar del camino al Sacerdocio a los jóvenes en los cuales puede advertirse lo que es un innegable impedimento; el celibato requiere la plena virilidad, para renunciar libremente a la belleza y riqueza del matrimonio cristiano. Ya he hablado de otro embate, indirecto esta vez, contra el valor del celibato: la insistencia en auspiciar la ordenación de los hombres casados, los viri probati, por razones sea ideológicas, pseudoteológicas o bien pragmáticas, la escasez de vocaciones. La razón de la penuria es otra: la ya indicada, la falta de aprecio por la castidad. Este problema se extiende al orden familiar, al olvido de inculcar la castidad conyugal a los esposos cristianos. Lutero, donde se encuentre, estará frotándose las manos.
Al agitar la necesidad u oportunidad de consagrar presbíteros a hombres casados fundándose en una presunta tradición de la Iglesia primitiva, se omite, por ignorancia o por manipulación ideológica, señalar una dimensión importantísima de la situación originaria. Los Apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús; no es razonable pensar que los que estaban casados llevaron consigo a sus mujeres. La tradición apostólica indica que los varones casados asumidos en el ministerio presbiteral vivían en continencia, aun cuando habitaran con sus esposas en la misma casa. Esta tradición apostólica adquiere carácter canónico en los concilios de comienzos del siglo IV, a partir del de Elvira (Illiberitano), celebrado entre los años 300 y 303, fecha incierta. El canon 33 prescribía a los obispos, presbíteros y diáconos, o a todos los clérigos asumidos en el ministerio, abstenerse de sus cónyuges y engendrar hijos; quien lo hiciere debía ser privado del honor de la clericatura (cf. Denzinger 119).
Me he extendido en tratar esta cuestión particular porque ella revela cuál es el problema más grave de la Iglesia de hoy: la ruina de la fe, la pérdida de la fe, que es reemplazada por posturas inmanentistas y por la acción social. Esta calamidad contradice totalmente la misión que el Señor resucitado encomendó a los Apóstoles, como se lee en los versículos finales del Evangelio según san Mateo, y en el apéndice del de Marcos. Es sorprendente que no se advierta cómo el intento subrepticio de alterar esa misión esencial de la Iglesia conduce a su ruina; lo cual resulta patente en las naciones de vieja cristiandad, y es comprobado por las estadísticas
El valor del estudio
En Optatam totius sobre las orientaciones para los estudios, se menciona en primer lugar las humanidades; esta expresión humanistica institutio se refiere a las letras humanas, que se distinguen de las «letras divinas», la Sagrada Escritura; se trata de la cultura clásica y moderna, la que antiguamente, por lo general, se cultivaba en el Seminario Menor, que era en el orden académico una suerte de bachillerato especializado. ¿Cómo se suple, siquiera mínimamente, la carencia de letras, y arte y música, y ciencias, cuando la educación anterior no lo ha proporcionado? Se ha descuidado hasta el extremo este aspecto de la formación, a causa sobre todo de un pastoralismo populista.
El Vaticano II aspiraba a que los sacerdotes sean personas cultas; se refiere expresamente a la formación humanística, científica, y a las lenguas. Se me ocurre que, más allá de lo que se pueda implementar curricularmente, no sería difícil suscitar el interés de los jóvenes mediante diversas iniciativas, en especial para asomarse a ese fabuloso acopio de sabiduría y belleza reunido, siglo tras siglo, por la humanidad y por la Iglesia. El interés, la curiosidad, y más todavía, el amor, la pasión. Advertencia mía: no es lo mismo una persona culta que una «culterana», o «cultósica», que ostenta la superficialidad de un diletante. Quizá en este campo convendría facilitar inclinaciones personales o grupales, favorecer su desarrollo. En esta dimensión corresponde diversificar las exigencias, Incluso los más sencillos de los jóvenes formandos pueden ser personas cultas, que han desarrollado con esfuerzo y humildad las dotes recibidas para ofrecer a la Iglesia un servicio pastoral abierto a todos, sin prejuicios e inspirado por la caridad.
El odio del latín
Corresponde, a esta altura del trabajo, decir algo acerca del odio del latín, que tiene raíces en los pretextos de renovación exhibidos en los años 60; a ello se suma la inclinación a despreciar lo que se ignora. El latín –tan importante para escribir y hablar bien en español, y para pensar con coherencia lógica- es una lengua que de suyo resulta difícil de adquirir, si no se le dedica el tiempo necesario.
Desgraciadamente se persiste en disminuir las horas curriculares de latín donde se conserva su estudio; los pretextos son siempre los mismos, más que pretextos, prejuicios. De este modo se cierra a los seminaristas el acceso directo a la cultura latina y la posibilidad de leer y gustar en su lengua original a los Santos Padres de Occidente. En cuanto al uso litúrgico no se ve por qué un sacerdote no puede celebrar la Misa en latín, o conservar en ella el rezo o canto de partes del ordinario que los fieles pueden recitar o cantar. Esto se ha tornado imposible. Vale lo mismo para los himnos eucarísticos como el Pange lingua y el Tantum ergo, que eran plenamente populares; se los ha desterrado arbitrariamente, solo por repulsa de la Tradición. Documentos posconciliares de la Santa Sede recomendaron la constitución en los seminarios de scholae cantorum y coros polifónicos, que puedan conservar y transmitir los tesoros de la música litúrgica. Donde existían se los suprime despóticamente.
La decadencia cultural de la Argentina ha penetrado en la Iglesia: la comprobación más clara se tiene en el reinado universal de la guitarra –castigada más que tocada- y en los cánticos lamentables que se han impuesto en reemplazo, por ejemplo, de los Salmos y de otras composiciones excelentes que estaban pacíficamente en uso. Algo análogo puede decirse del órgano. La cuestión de fondo es el respeto de la música litúrgica, sagrada y de la Tradición en ella.
A estos desafueros se suman las arbitrariedades de prohibir la celebración de la liturgia eucarística versus Dominum, y la reticencia en conceder la autorización para usar la forma extraordinaria del rito latino según el Misal de Juan XXIII (1962). El motu proprio Summorum Pontificum, de Benedicto XVI, ha sido criticado ferozmente, y donde se pudo se lo ha burlado en la práctica. Desgraciadamente, el Papa actual, adherido a los prejuicios progresistas, ha corregido con otro motu proprio (Traditiones custodes) la iniciativa a la vez tradicional y ecuménica de su ilustre predecesor, e intenta definir él en qué consiste seguir la Tradición. Es de temer, entonces, un agravamiento de la devastación litúrgica (¡si esto es aún posible!).
Estudios filosóficos
Sobre este particular, el Vaticano II afirma que la finalidad es adquirir un conocimiento sólido y coherente del hombre, del mundo y de Dios, apoyados en el patrimonio filosófico de perenne validez (Optatam totius, 15). Aunque se cita a Santo Tomás como maestro en los estudios teológicos, la expresión el patrimonio filosófico de perenne validez puede ser referida principalmente al tomismo, sin forzar el significado de esa referencia textual. Me permito insertar aquí unos recuerdos personales. Uno de mis maestros, el padre Julio Meinivielle, me ha inculcado que a Santo Tomás hay que estudiarlo directamente en sus textos, no en manuales.
El decreto conciliar no omite mencionar la filosofía moderna y contemporánea, que han marcado profundamente la cultura occidental. En un currículo seminarístico solo se puede aspirar a evocar sintéticamente el pensamiento de los principales autores, pero esto podría hacerse incluyendo una buena selección de sus textos. A partir de estos inicios, los alumnos más interesados pueden abordar, con la guía del profesor, lecturas completas de algún texto especialmente significativo. Pienso, por ejemplo, en obras de Henri Bergson, como «Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia», «La risa», o «Cuatro ensayos sobre el espíritu en su condición carnal». O retrocediendo al siglo XIX, «El concepto de la angustia», los «Estudios estéticos» y «Diálogos sobre el amor», de Soeren Kierkegaard. El propósito de estos estudios consiste en suscitar en los alumnos el amor a la verdad, la cual ha de ser rigurosamente buscada, observada y demostrada, reconociendo al mismo tiempo con honradez los límites del conocimiento humano (Optatam totius, 15).
El problema de la verdad se plantea contemporáneamente de modo más serio y grave que hace sesenta años, a causa de la difusión masiva y del contagio cultural del relativismo y del constructivismo. ¿La verdad? Digámoslo sencillamente: O es considerada inalcanzable, porque no existe, o cada uno tiene la suya, o la construyen los «formadores de opinión» o «influencers». Si el futuro sacerdote queda entrampado en este círculo opinativo, compromete su futura predicación y la facultad de orientar a los fieles en la bruma que crea confusión aún en los medios eclesiales. Bien asimilada, la filosofía tomista ofrece como fruto una cabeza bien armada y a la vez libre y curiosa por la totalidad del saber, con la posibilidad de reconocer objetivamente los valores que pueden hallarse en autores contemporáneos, así como juzgar acerca de sus errores.
Estudios teológicos
El Vaticano II reconoce a la Sagrada Escritura como alma de toda la teología: universae theologiae veluti anima esse, y no falta la referencia a la tradición patrística de los «dos pulmones» de la Iglesia, Oriente y Occidente, con su rica diversidad. El objetivo de la teología dogmática es ilustrar de la forma más completa posible los misterios de la fe, profundizar en ellos y descubrir su conexión por medio de la especulación, Sancto Thoma Magistro. El Concilio decía, pues, que el maestro de los estudios teológicos ha de ser Santo Tomás de Aquino. En las sucesivas décadas, a partir de los sesenta, se multiplicaron las «teologías de…»; de la creación, del mundo, del trabajo, de la liberación, del pueblo (latinoamericano o argentino), del medio ambiente, etc. Falta dedicarse con mayor profundidad y pertinencia a la teología de Dios. Eso es la teología, como lo indica su nombre: discurso sobre Dios.
Hoy, en no pocas universidades teológicas hay profesores que afirman que «Santo Tomás no va más», desacreditan su obra y la de sus comentaristas y los estudiosos que toman al Aquinate por referencia, como si la tradición filosófica del tomismo no hubiera aportado nada nuevo y no tuviera hoy algo que decirnos a través de quienes se inspiran en ella. No se trata de repetir a Santo Tomás; tomismo no es «lo mismo». Basta citar la obra de Cornelio Fabro, en filosofía, y la de Jean – Hervé Nicolas, y de tantos otros, en teología. En un juicio negativo como el apuntado solo se puede ver ignorancia, incomprensión y partidismo.
Después de tratar sobre la teología dogmática, el decreto conciliar menciona rápidamente las otras disciplinas del currículo: la teología moral, el derecho canónico y la historia eclesiástica. En el campo de la teología moral, el rechazo de la encíclica Humanae vitae desencadenó una crítica despiadada de sus fundamentos y la difusión de textos de estudio que desviaron el juicio de varias generaciones sacerdotales. La Veritatis splendor de San Juan Pablo II debería ser estudiada cuidadosamente en los seminarios.
Importancia esencial de la Liturgia
Respecto de la Sagrada Liturgia, en su punto 16, Optatam totius la considera como la fuente primera y necesaria del genuino espíritu cristiano. Y Sacrosanctum Concilium afirma que la liturgia es la cumbre de la actividad de la Iglesia, el contacto sacramental con Dios, y al mismo tiempo es la fuente de donde mana toda su fuerza (n. 10), Se justifica esta fórmula, ya que los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por el Bautismo, todos se congreguen en la unidad y alaben a Dios, participen del Sacrificio y coman la cena del Señor (ib.).
No es la Iglesia una ONG para asegurar que la gente tenga tierra, techo y trabajo; para luchar contra el calentamiento global y la deforestación de la Amazonía, bien que su Doctrina Social apunte a la vigencia de una auténtica justicia en la sociedad. Su finalidad esencial es procurar que los hombres y pueblos crean en Cristo, vivan en gracia de Dios y se encaminen al Cielo.
La celebración litúrgica es acción sagrada por excelencia. Allí viene el problema: la liturgia es una realidad sagrada; el Concilio la llama continuamente sagrada liturgia.
La sacralidad implica que la belleza y solemnidad de los ritos trasmitan visible y audiblemente que se trata de acciones de Cristo, y no fabricaciones subjetivas del celebrante, el «equipo de liturgia» o el puñado de fieles a los que se califica pomposamente como «la comunidad». No debe introducirse en ese ámbito que comunica objetivamente con la gloria celestial –recordemos el final de los prefacios de la plegaria eucarística- el ritmo de un show entretenido o el «fervor religioso» de un partido de fútbol. Aunque parezca mentira, no faltan los que –obispos incluidos- sostienen que ya no existe más diferencia entre lo sagrado y lo profano. Un hombre de la Edad de Piedra se escandalizaría de esa frívola apreciación, negada por la fenomenología de las religiones. Sagrado va unido a sacramento, sacrificio, misterio. Cristo, por su misterio pascual, estableció la nueva, escatológica sacralidad y la introdujo en el mundo profano como anticipo transfigurante de la vida celestial. Como enseñó San León Magno, lo que fue visible en nuestro Redentor ha pasado a los ritos sacramentales, a los misterios del culto…
Muchos fieles no entienden que la Santa Misa es la presencia sacramental del sacrificio de Jesús; se ha impuesto una idea reductiva del «encuentro comunitario», del «banquete común». Ha ocurrido entre nosotros que un obispo celebrara misa en la playa, con hábito playero sobre el que colgó una estola, un mantelito sobre la arena, y el cáliz reemplazado ¡por un mate! Y casos como éste, lamentablemente, se multiplican día a día. Malos ejemplos para los seminaristas, y una burla de la severa prescripción conciliar: «que nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia» (Sacrosanctum Concilium, 22). La deseducación de sacerdotes y fieles y la devastación de la liturgia han sido el fruto amargo de la imposición del pretendido «espíritu del Concilio».
Es sorprendente que, en esta tercera década del siglo XXI, continúen y se multipliquen los prejuicios del siglo pasado, que produjeron tantos estragos en la liturgia. Por ejemplo, desplazamiento, cuando no prohibición del órgano, del canto gregoriano y de la polifonía clásica y moderna. En cuanto al canto religioso popular –que conoció en Argentina excelentes compositores como Mons. Enrique Rau y los Padres Catena, Bevilaqua y Lombardi-, se ha extendido el mal gusto y se usan ampliamente productos que privilegian el ritmo sincopado sobre la melodía, con letras insulsas, sentimentales y ajenas al Misterio que se está celebrando; a esos males hay que añadir la abolición del silencio. El desplazamiento del Sagrario y de la Cruz ha permitido la entronización del sacerdote, «presidente de la asamblea», como se lo llama y no humilde ministro de Cristo para hacer presente su sacrificio, sino muchas veces showman que dirige el espectáculo. No me detengo en otras imposiciones del autoritarismo de los que pretenden estar «actualizados», y ser «de avanzada».
Los obispos y los sacerdotes no somos dirigentes sociales sin más, y mucho menos agitadores ideologizados, como los que abundaron en los años 60 y 70 del siglo pasado, para ruina de la Iglesia y de la sociedad. La predicación apostólica extrae su fuerza del sacrificio del Sumo y Eterno Sacerdote, Jesucristo, de modo que la congregatio societasque sanctorum sea ofrecida a Dios como un sacrificio universal. «La Ciudad de Dios», de San Agustín, habla bellamente de esa «congregación y sociedad de los santos».
El relativismo, la manipulación arbitraria del orden sacramental, la indigna secularización de la vida sacerdotal, la confusión populista entre piedad popular y superstición, el desafuero instalado en las cátedras de los centros de formación y la incuria de quienes por oficio debían vigilar y corregir, explican el innegable retroceso de la Iglesia en Argentina, como en otros países, según las diversas características de lugar y tiempo. La situación negativa se prolonga. Entre nosotros, cada año, cientos de bautizados en la Iglesia Católica pasan a integrar los diversos grupos evangélicos, o por lo menos los frecuentan; en estos se les habla de Jesús y de la salvación, que es lo que primeramente esperan los pobres.
¿Cómo se llegó a la penosa generalización del descuido, la ruina del sentido de lo sagrado y la intromisión en ese ámbito de la arbitrariedad, la vulgaridad, las expresiones decadentes de gestos y de música? Por lo visto, los del «espíritu del Concilio», no leyeron los textos del Concilio, como el punto 5, de Presbyterorum Ordinis: procuren los presbíteros cultivar debidamente la ciencia y el arte litúrgicos. Subrayo: ciencia y arte. La preparación, la propensión, comienzan en el Seminario, donde deben formarse auténticos «profesionales» del culto divino, es decir, liturgos. Que esto no se está haciendo, o se hace mínimamente y en pocos lugares, explica la situación general, y el acostumbramiento de los fieles a lo que les den.
El sacerdote es ministro de la misericordia de Cristo; habla poco de ella, la practica, la vive. El «misericordiosismo» que se difunde oficialmente, olvida lo que con tanta exactitud expresó Santo Tomás: la justicia sin misericordia es crueldad; la misericordia sin justicia es la madre de la disolución.
El populismo y el pastoralismo son capaces de poner en circulación eslóganes atrayentes y cuentan, a menudo, con un eficaz aparato de propaganda, pero solo producirán vacío y defraudarán a los jóvenes que buscan una formación sólida. Una de las medidas más disparatadas, en los seminarios, es enviar a los alumnos del último curso del teologado –o aún antes- a vivir en las parroquias; y hasta interrumpir, por un tiempo, sus estudios. Y a los de los primeros cursos a hacer lo mismo los fines de semana; así se descoloca la formación pastoral que debe impartir el seminario y se entrega a los formandos en manos del clero, que no necesariamente está integrado por hombres peritos en la conducción pastoral, como verdaderos maestros. Todo por la premura de hacerles «meter barba en cáliz», como expresa galanamente el dicho español. Lo que efectivamente es un acierto que yo mismo experimenté, en 1972, es que los diáconos, antes de la ordenación presbiteral, ejerzan el ministerio y vivan en parroquias.
Otro prejuicio que se resiste a morir es la oposición que suele imponerse entre doctrina o estudio y praxis pastoral, siempre en desmedro de lo primero, como también la resistencia a enviar a los alumnos más dotados intelectual y espiritualmente a especializarse en centros superiores; de manera que la diócesis cuente con sacerdotes que tengan una formación científica más elevada, que les capacite para atender a las diferentes necesidades del apostolado, como recomienda a los obispos el número 18 de Optatam totius. Esta manía revela la incapacidad de forjar un presbiterio bien formado y unido; donde todos los miembros, con humildad y amor fraterno, puedan trabajar armoniosamente en los más diversos ambientes, según el talento y la elección de cada sacerdote.
En cuanto a la imagen pública, un tic característico del progresismo es prohibir a los seminaristas el uso de la sotana, y no mirar con buenos ojos a los sacerdotes que la llevan, sospechosos de «conservadurismo»; siempre sería más «cercano al pueblo» vestir andrajos y lucir pelilargos. Hasta esos extremos ridículos llega la «grieta» eclesial.
La solicitud por el Pueblo de Dios significa diligencia, instancia cuidadosa, que incluyen preocupación y muchas veces algo de angustia. Estos complejos sentimientos invitan, ya desde el seminario, a cultivar una íntima amistad con Jesucristo y a descansar confiadamente en su Corazón. Esto implica que hay que trabajar, con pasión, por el Evangelio. Hay que vivir para la Iglesia y no servirse de ella para llevar una vida más o menos cómoda, sin mayores sobresaltos.
Me parece oportunísima la cautela que, en «Se hace tarde y anochece», ofrece el Cardenal Robert Sarah: Ningún esfuerzo humano, por más talentoso o generoso que sea, puede transformar un alma y darle la vida de Cristo. Solo la gracia y la cruz de Jesús pueden salvar y santificar a las almas y hacer crecer la Iglesia. Multiplicar los esfuerzos humanos, creer que los métodos y las estrategias tienen por ellas mismas eficacia, será siempre una pérdida de tiempo; solo Cristo puede dar su vida a las almas; la da en la medida en que Él mismo vive en nosotros y se ha apoderado totalmente de nosotros. Así ocurre con los santos. Toda su vida, todas sus acciones, todos sus deseos están habitados por Jesús. La medida del valor apostólico del apóstol reside únicamente en su santidad y en la densidad de su vida de oración.
La estrategia, los métodos más seguros y eficaces son la oración, la adoración, la comunión de vida con el Señor, la caridad para con todos. En definitiva, eso es lo que principalmente el Seminario debe inculcar a los jóvenes que aspiran al sacerdocio. Y todo su esfuerzo ha de dirigirse a acompañarlos en ese camino ascendente, de Galilea a Jerusalén, donde ocurren la cruz y la resurrección, de modo que la visión de Dios –en la medida en que a ella podemos acercarnos en esta tierra- los ilumine y alumbre su trabajo pastoral.
Desde Jesucristo, volver a las fuentes
Este trabajo sintético –lo reitero-, sobre la base de lo que estudié, enseñé y viví como sacerdote y obispo, nació desde el dolor y, también, de la esperanza. Dolor porque amo a la Iglesia, y me apena verla en su declive pronunciado; especialmente de los últimos doce años. Y esperanza –que, como ya expresé, conlleva siempre una cuota de alegría, pero también de claridad de razonamiento, realismo y llanto- porque noto que, al mismo tiempo, en sectores aún minoritarios, pero crecientemente significativos, se procura, desde Jesucristo, volver a las fuentes; a la ortodoxia y a la Tradición. Y es allí donde veo, con nitidez, auténticos caminos de futuro.
Contra facta non valent argumenta: a partir de las estadísticas oficiales de la Santa Sede, con las que iniciamos estas líneas, se estableció una relación en el número de vocaciones en países secularizados con clero progresista, y en el de institutos religiosos que respetan y cuidan la ortodoxia y la Tradición. Las cifras son contundentes: España, un seminarista por cada 17, 5 sacerdotes; Francia, un seminarista por cada 19, 5 sacerdotes; Italia, un seminarista por cada 15, 3 sacerdotes, y Alemania, un seminarista por cada 34, 5 sacerdotes. Por su parte, las vocaciones entre las congregaciones tradicionales, van de 0, 65 seminarista por sacerdote, a un seminarista por cada 2, 35 sacerdotes. Para que se mantenga estable el número de sacerdotes, en una diócesis, es necesario un mínimo de un seminarista por cada cinco sacerdotes en activo. Cifras categóricas que excluyen cualquier manipulación ideológica.
Desde el oficialismo progresista se afirma, con desdén, que los «tradis» tienen vocaciones porque «les lavan el cerebro a los jóvenes», como si éstos fuesen incautos e ignorantes; fáciles presas de cualquier engaño. Deberían leer lo que Joseph Ratzinger – Benedicto XVI dice en el capítulo cuatro de su «Jesús de Nazaret», acerca de la consagración sacerdotal de los Apóstoles, que se continúa en los ministros del culto católico: «Ellos deben ser sumergidos en Cristo, de Él deben estar como revestidos, y así son hechos partícipes de su consagración, de su encargo sacerdotal, de su sacrificio». ¡Nada menos que eso! Para ello, en el Seminario, hay que preparar a los jóvenes.
Héctor Aguer
Arzobispo Emérito de La Plata.
Buenos Aires, miércoles 2 de abril de 2025.
A veinte años de la partida a la Casa del Padre de San Juan Pablo II. -