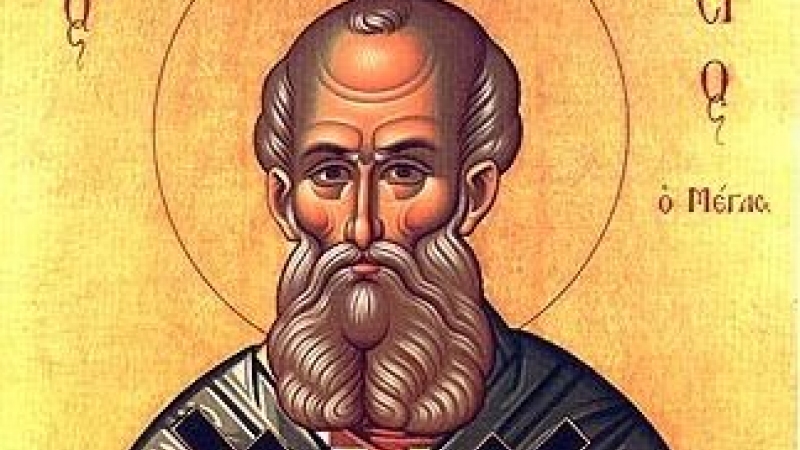Habrá tiempo más que suficiente para analizar los errores doctrinales del Papa Francisco y calibrar las consecuencias de sus ambigüedades y tretas casuísticas a largo plazo. Se ha dicho que ha sido demasiado criticado, pero su admirado Pascal, por mucho menos, puso de vuelta y media a los jesuitas de su tiempo.
Por ahora me gustaría señalar algo que siempre me ha molestado especialmente de este pontificado, una constante contradicción que parecía pasar inadvertida y cuya práctica está sin embargo muy extendida, por lo que me sirve para señalar el fenómeno en general. La contradicción a la que me refiero podría calificarse de «ostentosa resistencia a la ostentación». Como la mayoría de los católicos sabrán, el Papa Francisco se negó a llevar los zapatos rojos que durante siglos habían llevado sus predecesores (rojo que simboliza la sangre de los mártires y de Cristo), se negó a vivir en el Palacio Apostólico (alegando sentirse incómodo) y tampoco quiso llevar la cruz pectoral de oro. Podrían mencionarse muchos otros gestos del mismo tipo. Para sus beatificadores en vida, todos esos gestos eran signos de su gran humildad y sencillez
Pero la humildad es algo tan delicado que el más ligero gesto premeditado la pervierte, y la sencillez que insiste hasta llamar la atención se traiciona. Esos gestos tuvieron el efecto contrario, como era de esperar. Acapararon la atención en vez de repelerla. Precisamente por negarse a llevar los zapatos rojos, todo el mundo se fijó en sus zapatos; precisamente por no vivir en el Palacio Apostólico, todo el mundo se fijó dónde vivía; precisamente por no llevar la cruz de oro, todo el mundo se fijó en la cruz que llevaba. Si hubiera aceptado todas esas cosas sin más, al momento se habrían vuelto invisibles para los demás, porque nadie se fija en lo que es habitual. Pero en el momento en que las rechazó, la misma austeridad se convirtió en una ostentación.
La verdadera humildad consiente ser coronada para pasar desapercibida, si hace falta. Jesús no sólo demuestra su divina humildad cuando lava los pies de los apóstoles, sino también cuando permite que la gente extienda mantos y agite ramas de palma en su entrada triunfal en Jerusalén, o cuando permite que María unja sus pies con un caro perfume, a pesar de que Judas, patrón de los demagogos, objete que podría haberse vendido el perfume y utilizado el dinero para ayudar a los pobres. La de Jesús era una humildad que resistía a la soberbia de parecer humilde en todo momento.
Rechazar lo ornamental anejo a un cargo es señal de que se da demasiada importancia a los elementos externos y superficiales, es más materialista que aceptarlo con indiferencia, y, por otra parte, ¿no hay en ese rechazo un velado reproche a los predecesores en el cargo, una crítica indirecta por haber aceptado esa parte ornamental? En fin, ¿no hay algo de arrogancia? No niego que el Papa Francisco fuera sincero en su austeridad, pero me parece que esa manera de expresarla se presta cuanto menos al equívoco. La austeridad reivindicativa y de cara a la galería es la más burda forma de ostentación, pero sobre todo es un insulto a la inteligencia de los pobres, en especial cuando las personas que realizan esos gestos austeros promocionan al mismo tiempo agendas globalistas que arruinan a campesinos y ganaderos.
Tal vez el mejor sacrificio del Papa Francisco, el mayor acto de humildad, habría consistido en llevar los zapatos rojos incluso cuando no eran de su gusto. Tal vez habría sido más coherente con su denuncia del individualismo si hubiera sacrificado su gusto individual, más coherente con su denuncia del materialismo si no hubiera dado tanta importancia a ese detalle material.
Pero no pudo. De hecho, para remarcar post mortem su austeridad, dejó estipulado que su capilla ardiente se instalara inicialmente en una sala en Santa Marta, una sala no tan austera como fea, pomposamente fea, una epilepsia de triángulos que sólo puede haber sido concebida en una noche de delirio febril. La sala es más propia para una reunión de pitagóricos que para el velatorio de un Papa. Pero, en fin, hasta el último momento parecía querer dejar claro que era más sencillo que sus predecesores, que era más modesto, que nadie le ganaba en naturalidad (la más difícil de las poses, según Oscar Wilde). Ni siquiera en su entierro ha podido olvidarse de las apariencias, ni siquiera cuando pensaba en su muerte podía dejar de pensar en lo externo y material. Ahora los católicos rezamos por él, pedimos que san Pedro le abra las puertas del Cielo, pero ¿qué hará si sólo se puede entrar con zapatos rojos?