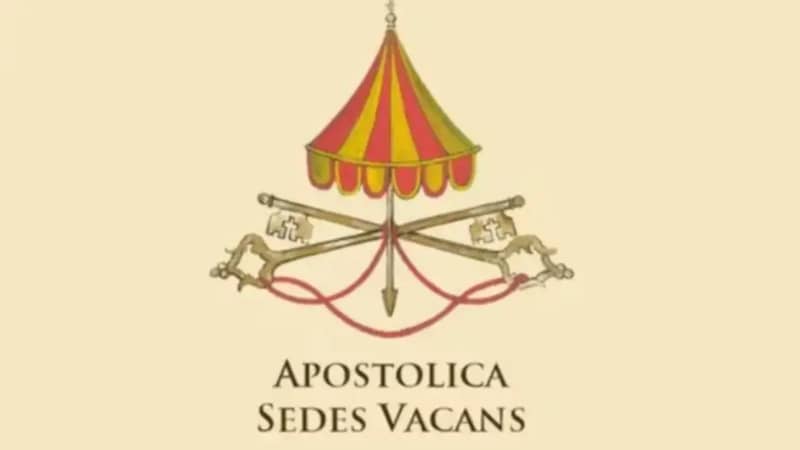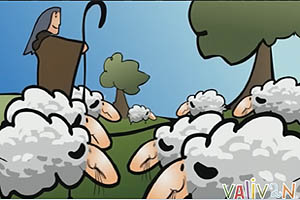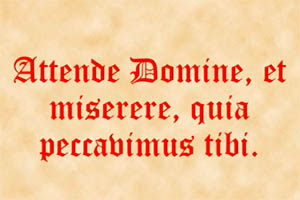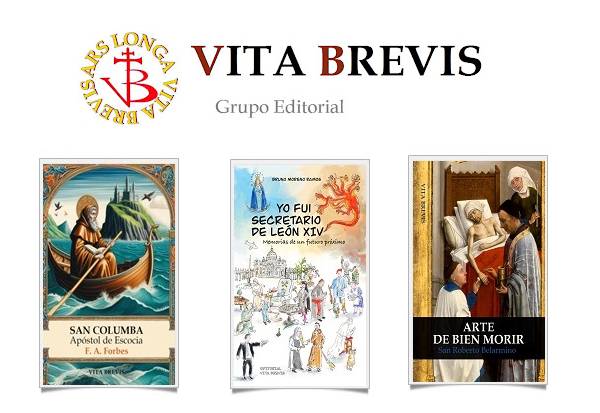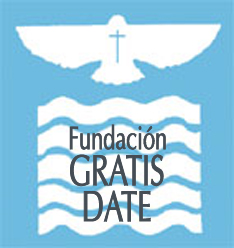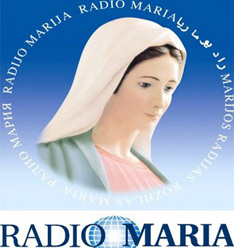El papado, la Cátedra de Pedro, en su larga historia de más de dos milenios, es una de las instituciones más antiguas del mundo. El solo hecho de su larga pervivencia debiera hacernos reflexionar sobre su singularidad. Hay otras instituciones que perduran en la historia, pero que van haciendo un esfuerzo de cambio y adaptación. Un ejemplo claro es la Monarquía en los países occidentales, que desde un sistema de absolutismo evoluciona a un modelo de Monarquía constitucional (o parlamentaria, como se le llama a la nuestra en la Constitución), en un intento de adaptar una antigua institución (la Corona) a una nueva situación (la Democracia). El caso del papado es más asombroso y yo diría que único en la historia humana: hay una pervivencia dos veces secular sin que haya ningún cambio esencial en su estructura.
Han cambiado evidentemente las formas, los usos, las fórmulas, pero en lo fundamental hay identidad entre la estructura jerárquica que establece Cristo y la actual: el colegio de los apóstoles –los obispos– es el encargado de la integridad doctrinal y a su cabeza está Pedro, como primus inter pares, pero al mismo tiempo con una autoridad infalible que está por encima de los demás.
Por otro lado, estos más de 2000 años de continuidad no han sido de tranquilidad, sino de inquietudes, crisis, interrupciones, inestabilidades. Si tantas veces se ha comparado a la Iglesia como una barca (la imagen repetida de la barca de Pedro), su travesía a lo largo de la historia ha conocido pocos momentos de bonanza, y sí muchas tempestades y casi naufragios. La historia del papado es una historia a veces dramática, en la que no faltan las simas, las sombras, las divisiones traumáticas, los momentos de oscuridad. Se han conocido distintas vicisitudes históricas. La forma de elección actual –el cónclave de cardenales– no quedó configurada hasta Nicolás II (1059-1061), que decide que al Papa lo nombren los cardenales y no, como hasta ahora, el clero y el pueblo de Roma. Es Gregorio XV (1622) quien establece por escrito las normas que han llegado prácticamente hasta hoy. El derecho de exclusividad, que permitía a los monarcas vetar la elección de un papa que no fuese de su gusto, funcionó hasta el siglo XIX. La piedra angular de la institución, la idea de infalibilidad, no queda doctrinalmente expuesta hasta el Concilio Vaticano I en fecha relativamente reciente (1869-70). Ha habido momentos de profunda crisis, donde parecía que, de verdad, la barca zozobraba. El cisma de Avignon, durante el que hubo dos papados en un momento de grave confusión; la ruptura protestante, con las consiguientes guerras de religión que ensangrentaron Europa durante casi un siglo; el conflicto de Pío IX con Italia por la cuestión romana; el dramático final del Concilio Vaticano I, con los cañones franceses a las puertas de Roma. En todo este tiempo, pocos casos de dimisión: la de Celestino V, modesto ermitaño, que no pudo soportar las complicaciones palaciegas de Roma y cedió la tiara a los cinco meses de su elección (1294) y la del sabio Ratzinger, que demostró que, desde la desventurada aventura de Platón en Siracusa, el encaje entre el intelectual y el poder es problemático.
Hay, sin embargo, una especie de paradoja. Puede decirse, en términos puramente terrenos, que el poder del papado es absoluto, en la medida en que no está controlado o limitado por otros poderes (como el legislativo controla al ejecutivo, y el judicial los fiscaliza a todos, en democracia); no obstante, es un poder muy limitado, ya que su principal función es defender una doctrina que está ya dada en la Revelación, que está ahí y no puede cambiar. Fidei Depositum :el mismo nombre indica la naturaleza de la esta extraña realidad: es un depósito, algo que se guarda para que esté a salvo de las contingencias y las intemperies. El catolicismo es una religión dogmática; los dogmas no son cambiables, ni siquiera adaptables a las distintas coyunturas históricas; esto es algo que exaspera a muchos contemporáneos nuestros y que es motivo de inquietud para más de un creyente, porque uno de los dogmas que tenemos clavado en nuestra alma de hombres modernos es el de la infalibilidad del momento histórico, que deriva de otro dogma: la idea de un progreso continuo que acerca a la Humanidad a no se sabe qué fin (las distintas utopías). El axioma es este: todo lo actual debe ser mejor que lo anterior y peor que lo futuro. Por ello es tan difícil comprender la naturaleza dogmática de la Iglesia y, en especial, del papado.
Se trata, pues, de un poder absoluto, pero al mismo tiempo limitado y –esto es un matiz importante– nunca arbitrario. Por otro lado, este poder tiene una impronta nueva, más que como capacidad ilimitada de actuar sobre los demás, se concibe como servicio: Entre vosotros no ha de ser así, sino que el mayor entre vosotros será como el más joven, y el que mande como el que sirve (Lc. 22, 26). Además, es un poder que, por primera vez en la historia, hace distinción entre lo temporal y lo espiritual.
El primer Papa fue un mártir (él quiso que lo crucificaran cabeza abajo, para ser menos que el Maestro) y uno de los últimos estuvo a punto de morir en un atentado. Estos dos hechos son representativos de lo que ha sido el papado: una cuerda muchas veces tensada pero nunca rota; una larga corriente que recorre interrumpida toda la Era Cristiana; una roca. La tradición evangélica pone en boca del mismo Cristo el nombre arameo de Kefas (roca) que con el tiempo eclipsará al de Simón (o Simeón), el hijo de Zebedeo. Esto ha sido el papado: una roca resistente a todos los vaivenes. Una piedra inamovible en una historia de terremotos y arenas movedizas. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella (Mt., 16 18).