 151. ––El libro primero de la Suma contra los gentiles se inicia con las palabras bíblicas: «Mi boca medita en la verdad y mis labios aborrecerán lo impío». ¿El libro segundo de esta obra también la encabeza un lema?
151. ––El libro primero de la Suma contra los gentiles se inicia con las palabras bíblicas: «Mi boca medita en la verdad y mis labios aborrecerán lo impío». ¿El libro segundo de esta obra también la encabeza un lema?
––El libro segundo de la Suma contra los gentiles comienza con el lema: «Medité en todas tus obras y consideré lo hecho por tus manos»[1]. Santo Tomás, con ello, quiere indicar no sólo el anuncio del asunto o tema de los capítulos de esta parte, sino también la sucesión con el libro anterior.
Se había ocupado de la existencia de Dios y de su naturaleza. Indica ahora al iniciar este nuevo libro que: «No es posible conocer una cosa a perfección desconociendo su obrar, porque por el modo y clase de la acción se aprecia el alcance y carácter de la facultad, que a su vez muestra la naturaleza de la cosa, ya que todo agente tiende a obrar según la naturaleza que posee cuando va a obrar».
Para conocer mejor a Dios, es preciso conocer de alguna manera sus obras. «Más hay dos clases de operaciones, según enseña Aristóteles, en su Metafísica (IX, 8, 8): una, que permanece en el agente y le perfecciona, como el sentir, el entender y el querer; otra, que termina en algo exterior y perfecciona al efecto producido por ella misma, como el calentar, el cortar y el edificar».
Las primeras operaciones son inmanentes, permanecen en quien las ejecuta, como el entender y el querer. La segundas son operaciones transeúntes, porque sus efectos son exteriores. «Ambas convienen a Dios: una, en cuanto entiende, quiere, goza y ama; otra, en cuanto da el ser a las cosas, las conserva y las gobierna. Pero como las acciones de la primera clase son perfección del agente, y las de la segunda lo son del efecto, y, por otra parte, el agente precede por naturaleza al efecto y es causa del mismo, es natural que las primeras sean razón de las segundas y las precedan naturalmente, como la causa al efecto. Cosa que aparece manifiesta en lo humano, pues el plan y el propósito del artífice son principio y razón de la edificación».
Las operaciones inmanentes preceden y causan las transeúntes. «Por esto, la primera de estas operaciones, como simple perfección del agente, se apropia el nombre de «operación», o de «acción», mientras que la segunda, por ser perfección de la obra, toma el nombre de lo «hecho» o producido, de donde viene el nombre de manufacturado o «hecho con las manos», pues así se llama a lo que procede del artífice en virtud de su acción».
Indica Santo Tomás que de las acciones o «primeras de estas operaciones divinas, hablamos en el libro anterior, donde se trató del conocimiento y voluntad divinos». Al estudiarsesus atributos entitativos y operativos, de estos últimos sólo se examinaron los que expresaban operaciones inmanentes. «De aquí que, para dar un tratado completo de la verdad divina, falta estudiar ahora la segunda clase de operaciones, a saber: aquellas por las cuales Dios produce y gobierna las cosas».
El lema expresa este contenido y el orden de exposición. Confiesa Santo Tomás que: «El orden a seguir lo podemos tomar de las palabras que nos han servido de lema. En efecto, habla éste, en primer lugar, de lo perteneciente a la meditación de la primera clase de operaciones al decir: «Medité en todas tus obras», refiriéndose «obras» al entender y querer divinos; y continúa hablando de la meditación de lo producido o manufacturado, cuando dice: «y consideré lo hecho por tus manos» el cielo, la tierra y todo aquello cuyo ser depende de Dios, como del artífice procede lo manufacturado»[2].
Leer más... »
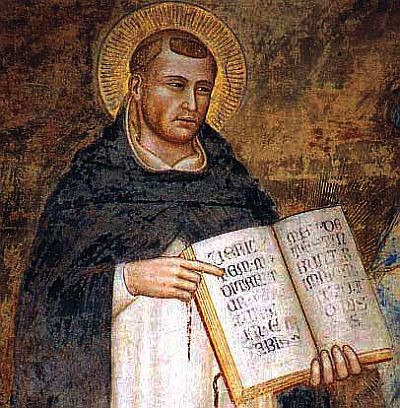 193. –-Después del estudio de la creación en general, en el segundo libro de la Suma contra los gentiles, el Aquinate trata de la diversidad y distinción de las criaturas. Se comprende, porque la característica más general y más evidente de todo lo creado es la existencia de una grandísima diversidad de especies y, además, de numerosos y distintos individuos de una misma especie. ¿Cuál es el origen de la multiplicidad y variedad de lo creado?
193. –-Después del estudio de la creación en general, en el segundo libro de la Suma contra los gentiles, el Aquinate trata de la diversidad y distinción de las criaturas. Se comprende, porque la característica más general y más evidente de todo lo creado es la existencia de una grandísima diversidad de especies y, además, de numerosos y distintos individuos de una misma especie. ¿Cuál es el origen de la multiplicidad y variedad de lo creado?
 180. ––Según lo explicado, el mundo ha sido creado por Dios con absoluta y completa libertad. El modo de la creación es libre ¿Da el Aquinate más explicaciones sobre el modo que ha sido creado el mundo por Dios?
180. ––Según lo explicado, el mundo ha sido creado por Dios con absoluta y completa libertad. El modo de la creación es libre ¿Da el Aquinate más explicaciones sobre el modo que ha sido creado el mundo por Dios? 165. ––Al terminar el cuarto de los primeros capítulos del libro segundo de la Suma contra los gentiles, que pueden considerarse como una introducción al mismo, concluye Santo Tomás: «Después de lo dicho en el libro primero sobre Dios en sí considerado, debemos tratar de las cosas que proceden de Él»
165. ––Al terminar el cuarto de los primeros capítulos del libro segundo de la Suma contra los gentiles, que pueden considerarse como una introducción al mismo, concluye Santo Tomás: «Después de lo dicho en el libro primero sobre Dios en sí considerado, debemos tratar de las cosas que proceden de Él» 151. ––El libro primero de la Suma contra los gentiles se inicia con las palabras bíblicas: «Mi boca medita en la verdad y mis labios aborrecerán lo impío». ¿El libro segundo de esta obra también la encabeza un lema?
151. ––El libro primero de la Suma contra los gentiles se inicia con las palabras bíblicas: «Mi boca medita en la verdad y mis labios aborrecerán lo impío». ¿El libro segundo de esta obra también la encabeza un lema? 138. ––Después de la exposición del atributo divino del amor, declara el Aquinate: «Es claro, por todo lo dicho, que ninguna de nuestras afecciones puedan existir en Dios, a excepción del gozo y del amor». Sin embargo, en la Sagrada Escritura se atribuyen a Dios pasiones como la misericordia, la tristeza, la ira y otras muchas. ¿Cómo resuelve esta dificultad?
138. ––Después de la exposición del atributo divino del amor, declara el Aquinate: «Es claro, por todo lo dicho, que ninguna de nuestras afecciones puedan existir en Dios, a excepción del gozo y del amor». Sin embargo, en la Sagrada Escritura se atribuyen a Dios pasiones como la misericordia, la tristeza, la ira y otras muchas. ¿Cómo resuelve esta dificultad?






