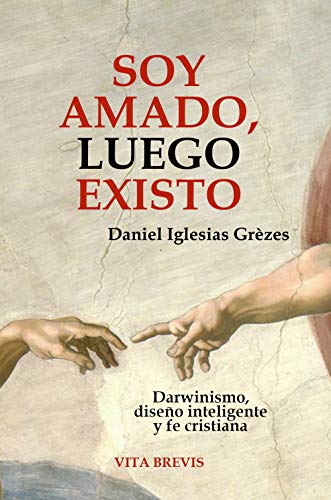1. El Espíritu Santo es Dios
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos ha revelado la verdad acerca de Dios y la verdad acerca del hombre. El Dios revelado por Cristo es uno y trino; uno en naturaleza (un solo Dios) y trino en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Si bien el misterio de Dios uno y trino está en el centro de la fe cristiana, la doctrina sobre la Santísima Trinidad no fue desarrollada sistemáticamente en el Nuevo Testamento. La Iglesia, con el auxilio del Espíritu Santo, desarrolló a lo largo de los siglos la doctrina trinitaria por medio de una reflexión teológica que explicita los contenidos de la Divina Revelación transmitida en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Con mucha frecuencia el desarrollo dogmático se generó como una respuesta eclesial al peligro mortal representado por las herejías.
Hacia el año 260 el Papa Dionisio condenó las dos herejías trinitarias básicas (cf. Carta de Dionisio Romano a Dionisio Alejandrino, FIC 436/DS 112):
- El triteísmo, que separa al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo considerándolos como tres dioses.
- El sabelianismo, que confunde al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, considerándolos como tres modalidades de la única persona divina.
Las herejías trinitarias del siglo IV fueron subordinacionistas. No negaban la unidad de Dios ni la distinción de las tres personas divinas, sino la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo, considerándolos como criaturas. La Iglesia condenó estas herejías en los dos primeros Concilios ecuménicos.
El Concilio de Nicea (del año 325) definió dogmáticamente la divinidad del Hijo, contra el arrianismo.
El Concilio de Constantinopla I (del año 381) definió dogmáticamente la divinidad del Espíritu Santo, contra los macedonianos. Este Concilio completó el Símbolo del Concilio de Nicea, principalmente mediante el agregado de un párrafo referido al Espíritu Santo: “Creemos… en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre; que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas.” (Concilio de Constantinopla I, FIC 1382/DS 150). Así se formó el Credo llamado niceno-constantinopolitano.
En el siglo V el Símbolo Quicumque expresó la fe católica en la Santísima Trinidad de un modo espléndido. Citaré sólo un párrafo de ese símbolo de la fe: “Y la fe católica es ésta: que veneremos a un solo Dios en trinidad y a la trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo; pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una sola, la gloria igual, la majestad coeterna.” (Símbolo Quicumque, FIC 1383/DS 75).
2. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo
El Credo de Nicea y Constantinopla decía que el Espíritu Santo procede del Padre. A partir del siglo V se produjo un nuevo desarrollo del dogma trinitario, puesto que en los credos de la Iglesia de Occidente se comenzó a afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (cf. Símbolo Quicumque, FIC 1386/DS 75; Concilio de Toledo I, FIC 454/DS 188; Carta de San León Magno a Toribio, FIC 458/DS 284). Poco a poco en Occidente se fue agregando al Credo niceno-constantinopolitano la expresión latina Filioque, que significa “y del Hijo”.
Recién en el siglo IX, en el contexto del primer cisma de Oriente, el Patriarca bizantino Focio rechazó esa “innovación” de los latinos. Así el Filioque pasó a ser el principal tema de controversia teológica entre católicos y ortodoxos.
El Concilio de Lyon II (del año 1274) que procuró restablecer la unión con los griegos, abordó la cuestión y estableció que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio, por una única espiración (cf. Concilio de Lyon II, FIC 502/DS 850).
El Concilio de Florencia (de los años 1438-1445) volvió a intentar la unión con las Iglesias orientales. Aprobó un decreto de unión con los griegos (la bula Laetentur coeli del Papa Eugenio IV) que reiteró la doctrina del Concilio de Lyon II sobre el Filioque y la explicó de este modo: “Y puesto que todo cuanto es el Padre, lo ha dado el mismo Padre a su Hijo unigénito (a excepción del ser Padre), este mismo proceder el Espíritu Santo del Hijo, lo recibe el mismo Hijo eternamente del Padre, del cual es también eternamente engendrado.” (Eugenio IV, Bula Laetentur coeli, FIC 503/DS 1300).
En el acto de clausura del “año de la fe” (30 de junio de 1968), el Papa Pablo VI pronunció una solemne profesión de fe en nombre de todo el Pueblo de Dios, en la cual explicitó una vez más la doctrina católica sobre la procesión del Espíritu Santo: “Creemos en el Espíritu Santo, persona increada, que procede del Padre y del Hijo como Amor sempiterno de ellos.” (Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, n. 10; FIC 1403).
3. El Espíritu Santo y la analogía del ser
Dios, el misterio absoluto, permanece en último término incomprensible para la razón humana. Sin embargo el hombre puede conocer verdaderamente a Dios por su analogía con los seres creados. La analogía supone a la vez una semejanza y una desemejanza. Pero siempre debe recordarse que “entre el Creador y la creatura no puede señalarse una semejanza, sin ver que la desemejanza es aún mayor.” (Concilio de Letrán IV, FIC 500/DS 806).
Podemos comprender algo más acerca de la persona del Espíritu Santo valiéndonos de sus semejanzas con algunas realidades creadas, pero purificándolas mediante la superación de toda limitación. Por eso la Sagrada Escritura emplea varios símbolos que pueden ayudarnos a conocer al Espíritu Santo: el agua, la unción, el sello, el fuego, la nube, la luz, la mano, el dedo y la paloma.
4. El Espíritu Santo y la analogía de la fe
Según la doctrina cristiana, Dios no es un ser solitario, sino una comunión de tres personas divinas tan íntimamente unidas entre sí que son un solo Ser divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven eternamente un dinamismo de amor infinito en sus relaciones mutuas (que la teología llama “perijóresis”). El Padre engendra eternamente al Hijo de su misma substancia divina; el Espíritu Santo procede eternamente del Padre por el Hijo.
Teniendo esto presente podemos emplear diversas analogías para aproximarnos al misterio trinitario. Quizás el esfuerzo más audaz en este sentido fue el realizado por San Agustín en su obra De Trinitate, en la cual el gran teólogo analizó numerosas analogías de la Trinidad. De entre ellas se destacan dos que suelen ser denominadas la analogía intrasubjetiva y la analogía intersubjetiva.
La analogía intrasubjetiva compara la Trinidad con la persona humana, en la cual se pueden distinguir tres realidades (mente, inteligencia y voluntad) unidas en la única persona. Aquí la mente representa al Padre, la inteligencia al Hijo y la voluntad al Espíritu Santo.
La analogía intersubjetiva compara la Trinidad con la comunidad humana fundada en el amor. En este caso pueden distinguirse tres realidades (el amante, el amado y el amor) unidas en la misma relación. Aquí el amante representa al Padre, el amado al Hijo y el amor al Espíritu Santo.
Estas dos analogías presentan una importante coincidencia en la representación del Espíritu Santo como voluntad y como amor. El Concilio de Toledo XI, desarrollando esa noción, afirmó que el Espíritu Santo, Espíritu del Padre y del Hijo, es la caridad o santidad de ambos (cf. Concilio de Toledo XI, FIC 469-471/DS 527).
Daniel Iglesias Grèzes