Luis Ladaria, un teólogo serio
 El nombramiento de Luis F. Ladaria como Secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe no me ha sorprendido excesivamente. Suele recaer en teólogos, como era el caso también de Mons. Angelo Amato. El P. Ladaria colaboraba como consultor en varios organismos de la curia romana y desempeñó el destacado cargo de Secretario de la Comisión Teológica Internacional.
El nombramiento de Luis F. Ladaria como Secretario de la Congregación de la Doctrina de la Fe no me ha sorprendido excesivamente. Suele recaer en teólogos, como era el caso también de Mons. Angelo Amato. El P. Ladaria colaboraba como consultor en varios organismos de la curia romana y desempeñó el destacado cargo de Secretario de la Comisión Teológica Internacional.
En la Pontificia Universidad Gregoriana era un profesor importante. Tuve la suerte de haber sido su alumno, creo que en el año académico 1995-1996, en el que impartió un curso sobre “Antropología y Cristología”. Sus clases eran, a la vez, claras y profundas. Su trato, sencillo y su dedicación a los alumnos muy encomiable – a muchos, de hecho, les ha dirigido las tesis de licenciatura o de doctorado - .
Podríamos, sintetizando, resumir tres grandes áreas que han sido objeto de estudio y de publicaciones por parte del P. Ladaria. En primer lugar, la teología patrística. De 1977 data su libro “El Espíritu Santo en San Hilario de Poitiers” y de 1980 su volumen sobre “El Espíritu en Clemente Alejandrino: estudio teológico-antropológico”. En segundo lugar, la antropología teológica. A este campo pertenecen sus obras “Antropología Teológica” (1987) – que recuerdo haber tenido como texto en mi época de estudiante en Vigo-; “Introducción a la Antropología Teológica” (1993) y “Teología del pecado original y de la gracia” (1993).

 Escuchando, a veces, debates sobre el aborto se percibe que, incluso para algunos teóricamente defensores de la vida, determinados tipos, o supuestos, de aborto, resultarían “aceptables”. ¿Qué hacer en caso de violación, en caso de enfermedad de la madre, de malformación del feto, etc.? Que a personas así el aborto les parezca una opción válida es la prueba más clara del poder invasor de las conciencias de la cultura de la muerte. A fuerza de tanto horror amparado por las leyes y por la praxis social, ya no distinguimos con nitidez entre el bien y el mal.
Escuchando, a veces, debates sobre el aborto se percibe que, incluso para algunos teóricamente defensores de la vida, determinados tipos, o supuestos, de aborto, resultarían “aceptables”. ¿Qué hacer en caso de violación, en caso de enfermedad de la madre, de malformación del feto, etc.? Que a personas así el aborto les parezca una opción válida es la prueba más clara del poder invasor de las conciencias de la cultura de la muerte. A fuerza de tanto horror amparado por las leyes y por la praxis social, ya no distinguimos con nitidez entre el bien y el mal.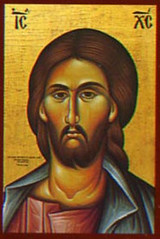 En el árbol de las ciencias, cada una tiene su papel. No es lo mismo la historia que la Teología, como no es asimilable, sin más, la ciencia y la filosofía. Lo real es de una amplitud y de una hondura tales que no se deja aprehender completamente por ninguna aproximación disciplinar. A través de los diversos saberes, vamos haciendo calas en lo real, tratando de descrifrar, en lo posible, su enigma y su misterio.
En el árbol de las ciencias, cada una tiene su papel. No es lo mismo la historia que la Teología, como no es asimilable, sin más, la ciencia y la filosofía. Lo real es de una amplitud y de una hondura tales que no se deja aprehender completamente por ninguna aproximación disciplinar. A través de los diversos saberes, vamos haciendo calas en lo real, tratando de descrifrar, en lo posible, su enigma y su misterio. Oh María,
Oh María,  Hemos comenzado ya el Año Jubilar dedicado a San Pablo. El objetivo de este Año es, como explicaba Benedicto XVI, “aprender de san Pablo; aprender la fe; aprender a Cristo; aprender, por último, el camino de una vida recta” (“Audiencia”, 2 de julio de 2008).
Hemos comenzado ya el Año Jubilar dedicado a San Pablo. El objetivo de este Año es, como explicaba Benedicto XVI, “aprender de san Pablo; aprender la fe; aprender a Cristo; aprender, por último, el camino de una vida recta” (“Audiencia”, 2 de julio de 2008).














