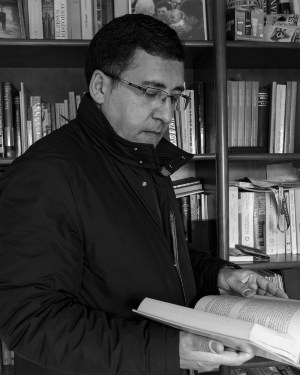Precisiones a un post
 No creo que haga falta precisar nada, porque nada de lo que he dicho resulta a mi modo de ver reprobable. Pero es verdad que todo texto tiene su contexto. Ese entorno lingüístico está hoy viciado por la pasión y el ruido. Un ruido que tiende a aumentar.
No creo que haga falta precisar nada, porque nada de lo que he dicho resulta a mi modo de ver reprobable. Pero es verdad que todo texto tiene su contexto. Ese entorno lingüístico está hoy viciado por la pasión y el ruido. Un ruido que tiende a aumentar.
Al referirme al Valle de los Caídos he querido expresar solamente cuatro cosas:
1. Que no se puede ceder ni un ápice. Que no se puede permitir que la fuerza del poder - o el poder de la fuerza - se imponga sobre los más débiles. Y los más débiles son, hoy, los monjes de la Abadía de la Santa Cruz.
2. Que la defensa de la libertad de culto y de la libertad religiosa les compete a ellos, sí, pero, sobre todo, a los católicos – y a las personas de buena fe – que vivimos en España.
3. Que la Iglesia, y en concreto, la Jerarquía de la Iglesia – en este caso, el Arzobispado de Madrid – no se ha desentendido del asunto.
4. Que debemos pedirle a los monjes que no cedan a chantajes. Pero no tenemos derecho a pedirles una resistencia heroica que no tenga término en el tiempo. Allí, o en otro lugar, el ideal de un monje está por encima de cualquier coyuntura. Y para el monje lo esencial es la primacía de Dios. En eso radica – en la búsqueda de Dios – la razón de ser de su consagración. Para ellos, nada se puede anteponer al amor de Cristo.
Deducir de estas cuatro ideas otra cosa, otra finalidad u otro interés de mi parte no se corresponde con la realidad.
No deseo debatir sobre el particular. Sí precisar muy claramente mi pensamiento, que puede gustar o no, ser compartido o no. En eso ya no me meto.
Guillermo Juan Morado.

 Miryām, la madre de Ioshua bar Iosef, que había participado en la vigilia del Shavuot, junto a los seguidores de su hijo, estaba acostada en un camastro, en la estancia habilitada como dormitorio para las mujeres, giró la cabeza y abrió los ojos al sentir calor en su rostro y párpados, una cinta de luz solar se colaba por una rendija entre los visillos de la ventana alumbrando la faz de la mujer que concibió, alumbró y crió, a sus pechos al Crucificado.
Miryām, la madre de Ioshua bar Iosef, que había participado en la vigilia del Shavuot, junto a los seguidores de su hijo, estaba acostada en un camastro, en la estancia habilitada como dormitorio para las mujeres, giró la cabeza y abrió los ojos al sentir calor en su rostro y párpados, una cinta de luz solar se colaba por una rendija entre los visillos de la ventana alumbrando la faz de la mujer que concibió, alumbró y crió, a sus pechos al Crucificado. Como esposa católica, las siguientes palabras del Santo Padre, en la consagración de la Iglesia de la Sagrada Familia, quedaron resonando en mi cabeza: “……..el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural. Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad”.
Como esposa católica, las siguientes palabras del Santo Padre, en la consagración de la Iglesia de la Sagrada Familia, quedaron resonando en mi cabeza: “……..el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural. Sólo donde existen el amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad”. Pero creo que debo decir algo, quizá equivocadamente, porque yo no gozo del carisma de la infalibilidad, pero el riesgo de equivocarse es inevitable si uno escribe en un blog. Me refiero al asunto del Valle de los Caídos.
Pero creo que debo decir algo, quizá equivocadamente, porque yo no gozo del carisma de la infalibilidad, pero el riesgo de equivocarse es inevitable si uno escribe en un blog. Me refiero al asunto del Valle de los Caídos.  Mientras los medios hostiles, la militancia anticatólica y los grupos de presión intraeclesiales de todo pelaje aguardaban ansiosos el momento en que el Papa pronunciara la frase anhelada, aquella que, por muy tenue que fuese la relación, les permitiese pulsar la tecla para cursar un titular concebido de antemano, o rubricara, siquiera tras una disparatada exégesis, alguna de sus particulares obsesiones, los fieles que pastorea Benedicto XVI permanecían en la escucha expectante a quien venía a confirmarlos en la fe.
Mientras los medios hostiles, la militancia anticatólica y los grupos de presión intraeclesiales de todo pelaje aguardaban ansiosos el momento en que el Papa pronunciara la frase anhelada, aquella que, por muy tenue que fuese la relación, les permitiese pulsar la tecla para cursar un titular concebido de antemano, o rubricara, siquiera tras una disparatada exégesis, alguna de sus particulares obsesiones, los fieles que pastorea Benedicto XVI permanecían en la escucha expectante a quien venía a confirmarlos en la fe.