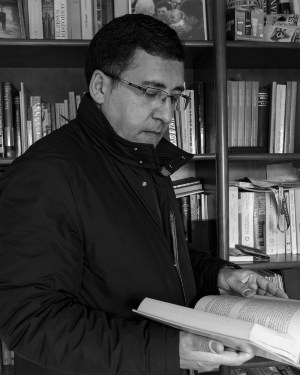¿Qué opción política sería la preferida por los cristianos de Iraq?
 En todo planteamiento moral, o político, se da siempre una tensión entre minimalismo y maximalismo. El minimalismo opta por lo esencial, por lo más básico. El maximalismo lo quiere todo; apuesta por el “o todo o nada”.
En todo planteamiento moral, o político, se da siempre una tensión entre minimalismo y maximalismo. El minimalismo opta por lo esencial, por lo más básico. El maximalismo lo quiere todo; apuesta por el “o todo o nada”.
En categorías estéticas podríamos contraponer el “menos es más” al “más es más”. El racionalismo al barroco, por decir algo.
No creo que, hoy, los católicos en España podamos ser maximalistas. Las razones son muy obvias: Somos una minoría. Somos bastante pocos. Es suficiente comprobar cómo, de un número teórico de habitantes de una parroquia, asiste a los cultos litúrgicos solo una pequeñísima parte.
Somos pocos. Tampoco en otras épocas de la historia los cristianos han sido muchos. Eso de la vida de fe, y de la vida en coherencia con la fe, nunca ha sido, en realidad, una elección de las multitudes.
La Iglesia vive en un lugar, se encarna en una tierra y en una cultura; pero la Iglesia, que sí es territorial, en tanto que Iglesia diocesana, no se identifica nunca del todo, no se confunde del todo, con un territorio o con una población. En un territorio, habrá cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Y esa distancia, dentro de la identidad, deja espacio a la misión y al testimonio.
No cabe seguir manteniendo una estructura que ya no es funcional. En la Biología se relacionan estructura y función. Son las leyes de la vida. También en la Iglesia deberían armonizarse estructura y función. Una estructura enorme que no vale para nada, que, en vez de impulsar la vida, la frena, es una estructura que hay que reformar.
¿Por qué tenemos tanta estructura – tantas parroquias, tantas rectorales, tantas vicarías y delegaciones – y tan poca función, tan poca vida? Porque, quizá, seguimos pensando en términos de identidad Iglesia/población cuando, en lugar de eso, deberíamos pensar en categorías de Iglesia/misión, de Iglesia/testimonio.

 El anuncio de la pasión muestra que el Señor acepta cumplir hasta el final el plan salvador de Dios; un designio que se orienta a la vida, a la resurrección, pero que incluye también el padecimiento y la cruz (cf Mt 16,21). La palabra de Dios encuentra en el mundo rechazo y, en ocasiones, se convierte para quien la proclama en motivo de burla, de oprobio, de desprecio (cf Is 20.7-9). Jesús, que es la Palabra hecha carne, ha de asumir este rechazo que se plasma en su muerte en la cruz.
El anuncio de la pasión muestra que el Señor acepta cumplir hasta el final el plan salvador de Dios; un designio que se orienta a la vida, a la resurrección, pero que incluye también el padecimiento y la cruz (cf Mt 16,21). La palabra de Dios encuentra en el mundo rechazo y, en ocasiones, se convierte para quien la proclama en motivo de burla, de oprobio, de desprecio (cf Is 20.7-9). Jesús, que es la Palabra hecha carne, ha de asumir este rechazo que se plasma en su muerte en la cruz. A la pregunta que formula Jesús – “¿quién decís que soy yo?” – Pedro da la contestación exacta: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). Jesús, nuestro Salvador, es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre.
A la pregunta que formula Jesús – “¿quién decís que soy yo?” – Pedro da la contestación exacta: “Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo” (Mt 16,16). Jesús, nuestro Salvador, es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre.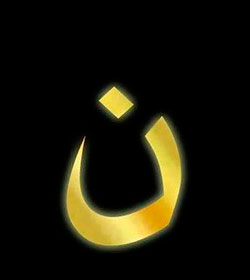 A mi modo de entender, ha sido Benedicto XVI, entre los líderes mundiales, el que ha tenido un acercamiento más sensato al Islam. En su célebre discurso de Ratisbona, el Papa apuntaba a un aspecto esencial: la relación entre razón y religión. Sintetizando mucho podríamos decir que Benedicto XVI contrastaba dos posturas contrarias: una razón cerrada a la religión – una “razón positivista” - , triunfante en buena parte de Occidente, y una religión separada de la razón. Un problema, este último, que sí puede afectar al Islam, como también en algún momento ha afectado al Cristianismo. La razón, si no se cierra en sí misma, une, tiende a la universalidad. La religión, privada de razón, divide.
A mi modo de entender, ha sido Benedicto XVI, entre los líderes mundiales, el que ha tenido un acercamiento más sensato al Islam. En su célebre discurso de Ratisbona, el Papa apuntaba a un aspecto esencial: la relación entre razón y religión. Sintetizando mucho podríamos decir que Benedicto XVI contrastaba dos posturas contrarias: una razón cerrada a la religión – una “razón positivista” - , triunfante en buena parte de Occidente, y una religión separada de la razón. Un problema, este último, que sí puede afectar al Islam, como también en algún momento ha afectado al Cristianismo. La razón, si no se cierra en sí misma, une, tiende a la universalidad. La religión, privada de razón, divide.  “Mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos”, dice el Señor por medio del profeta Isaías (cf Is 56,1.6-7). El pueblo elegido aparece como centro de reunión de todas las naciones, llamadas también a la salvación. Sin menoscabo de la elección de Israel, la voluntad salvífica de Dios es universal, ya que Él “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4).
“Mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos”, dice el Señor por medio del profeta Isaías (cf Is 56,1.6-7). El pueblo elegido aparece como centro de reunión de todas las naciones, llamadas también a la salvación. Sin menoscabo de la elección de Israel, la voluntad salvífica de Dios es universal, ya que Él “quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4).