“Una fe práctica”- Lo que pasa cuando te confiesas - 3 - Un momento cumbre de nuestra fe

Confesarse es un deber. Así de claro. Y eso quiere decir, sencillamente, que estamos obligados a hacerlo.
Se podría decir que sostener eso es llevar las cosas demasiado lejos en cuanto a nuestra fe católica. Sin embargo, si decimos que confesarse es un deber es porque hay un para qué y un porqué.
Debemos confesarnos para limpiar nuestra alma. Y eso no es tema poco importante. Y es que debemos partir de nuestra fe, de lo que creemos. Y creemos, por ejemplo, que después de esta vida, la que ahora vivimos, hay otra. ¡Sí, otra! También estamos seguros que la otra vida ha de ser mejor que esta (alguno podrá decir que para eso tampoco debe hacerse mucho…) pero que el más allá no tiene un único sentido. Es decir, que hay, eso también lo creemos, Cielo, Purgatorio e Infierno. Así, de mejor a peor lo decimos para que nos demos cuenta de la escala de cosas que pasan tras caminar por este valle de lágrimas.
Pues bien, lo fundamental en nuestra confesión es que nos sirve para limpiara el alma. Tal es el porqué. Pero ¿tan importante es limpiarla?
Bueno. Preguntar esto es ponerse muy atrás en la fila de los que entran en el Cielo o, como mal menor, en el Purgatorio. Y es que si no la limpiamos suficientemente de lo que la mancha es más que posible que las puertas que custodia san Pedro no nos vean en un largo tiempo. Tal es así porque si no nos hemos limpiado del todo la parte espiritual de nuestro ser y nuestras manchas no nos producen la muerte eterna (ir al Infierno de forma directa tras nuestra muerte) es seguro que el Purificatorio lo habitaremos por un periodo de tiempo (bueno, de no-tiempo porque allí no hay tiempo humano sino, en todo caso, un pasar) que será más o menos largo según la limpieza que necesitamos recibir. Y es que ante Dios (en el Cielo) sólo podemos aparecer limpios de todo pecado, blancos como la nieve limpia nuestra alma.
Y decimos eso de ponerse atrás en la fila de los que quieren tener la Visión Beatífica (ver a Dios, en suma) porque no saber que es necesaria tal limpieza no ha de producir en nosotros muchos beneficios. Es más, no producirá más que un retraso en la comprensión del único negocio que nos importa: el de la vida eterna. ¡Sí, negocio, porque es algo contrario al ocio!: es lo más serio que debemos tener en cuenta y, en suma, un trabajo esforzado y gozoso.
Lo bien cierto es que somos pecadores. Lo sabemos desde que somos conscientes de que lo somos pero, en realidad, lo somos desde que nacemos. Es algo que debemos (des)agradecer a nuestros Primeros Padres, Adán y Eva y a su fe manifiestamente mejorable, a sus ansias de un poder que no podían alcanzar y, en fin, a no haber entendido suficientemente bien qué significaba no cumplir con determinado mandato de Dios. Es más, con el único mandato del Creador que no consistía en hincarle el diente a una fruta sino en no hacer caso a lo claramente dicho por Quien les había puesto en el Paraíso, les había librado de la muerte y les había entregado, nada más y nada menos, que el mando sobre toda criatura, planta o cosa que había creado. Pero ellos, como se nos ha enseñado a lo largo de los siglos desde que el autor inspirado escribiese aquel Génesis del Principio de todos los principios, hicieron caso omiso a lo dicho por Dios y siguieron las instrucciones de un Ángel caído que había tomado la forma, muy apropiada, de un animal rastrero.
En fin. El caso es que podemos pecar. Vamos, que caemos en más tentaciones de las que deberíamos caer y se nos aplica más bien que mal aquello que dijo san Pablo acerca de que hacía lo que no quería hacer y no hacía lo que debía. Y es que el apóstol, que pasó de perseguidor a perseguido, no queriendo hacer un trabalenguas con aquello dejó todo claramente concretado: pecamos y tal realidad es tozuda con absoluta nitidez.
Pues bien. Ante todo este panorama (del cual, por cierto, no debemos dudar ni por un instante) ¿qué hacer? Y es que pudiera parecer que deberíamos perder toda esperanza porque si somos pecadores desde que nacemos (aunque luego se nos limpie la mancha original con el bautismo) ¿podemos remediar tan insensato comportamiento?
¡Sí! Ante esto que nos pasa Dios ha puesto remedio. A esto también ha puesto remedio. Y es que conociendo, primero, la corrupción voluntaria de nuestra naturaleza y, luego, nuestro empecinamiento en el pecado, tuvo que hacer algo para que no nos comiese la negrura de nuestra alma que, poco a poco, podía ir tomando un tinte más bien oscuro.
Sabemos, por tanto, el para qué y, también, el porqué. Es decir, no podemos ignorar, no es posible que digamos que nada de esto sabemos porque es tan elemental que cualquier católico, formado o no, lo sabe. Y, claro, también sabemos, a ciencia y corazón ciertos, lo sabemos, que remedio, el gran remedio, se encuentra en una palabra que, a veces, nos aterra por el miedo que nos produce enfrentarnos a ella. Pero digamos que la misma es “confesión”. Es bien cierto que, teológicamente hablando decimos que se trata de un Sacramento (materia, pues sagrada, por haber sido instituido por Cristo) y que lleva por nombre uno doble: Reconciliación y Penitencia. La primera de ella es porque, confesándonos nos reconciliamos con Dios pero, no lo olvidemos, también con la Iglesia católica a la que pertenecemos porque a ella, como comunidad de hermanos en la fe, también afectan nuestros pecados (alguno habrá dicho algo así como “¿eso es posible? Y lo es, vaya si lo es); la segunda porque no debemos creer que nuestras faltas y pecados, nuestras acciones y omisiones contrarias a un mandato divino nos van a salir gratis. Es decir, que al mismo tiempo que reconocemos lo que hemos hecho (o no, en caso de pecados de omisión) manifestamos un acuerdo tácito (no dicho pero entendido así) acerca de lo que el sacerdote (Cristo ahora mismo que nos confiesa y perdona) nos imponga como pena. Y es que, en efecto, esto es una pena: la sanción y el hecho mismo de haber pecado contra Dios.
Conviene pues, nos conviene, saber qué nos estamos jugando con esto de la confesión. No se trata de ninguna obligación impuesta por la Iglesia católica como para saber qué hacemos ni, tampoco, algo que nos debe pesar tanto que no seamos capaces de llevar tal peso y, por tanto, no acudamos nunca a ella. No. Se trata, más bien, de reconocer que todo esto consta o, mejor, contiene en sí mismo, un proceso sencillo y profundo: sencillo porque es fácil de comprender y profundo porque afecta a lo más recóndito de nuestro corazón y a la limpieza y blancura de nuestra alma. Así y sólo así seremos capaces de darnos cuenta de que está en juego algo más que pasar un mal momento cuando nos arrodillamos en el confesionario y relatamos nuestros pecados a un hombre que, en tal momento sólo es como nosotros en cuanto a hombre pero, en lo profundo, Cristo mismo. Lo que, en realidad, nos estamos jugando es eso que, de forma grandilocuente (porque es algo muy grande) y rimbombante (porque merece tal expresión) denominamos “vida eterna”. ¡Sí!, de la que santa Teresa de Jesús dice que dura para siempre, siempre, siempre.
¿Lo ven, ustedes?, hasta una santa como aquella que anduvo por los caminos reformando conventos y fundando otros sabía que lo que hay tras la muerte es mucho más importante que lo que hay a este lado del definitivo Reino de Dios. Y, claro está, tal meta, tal destino, no se va a conseguir de una manera sencilla o fácil, sin esfuerzo o sin nada que suponga poner de nuestra parte. Y es que ahora, ahora mismo, acude a nuestra memoria otro santo grande, san Agustín, que escribió aquello acerca de que Dios, que nos creó sin que nosotros dijéramos que queríamos ser creados (pero nos gusta haber sido creados) no nos salvará sin nosotros (y más que nos gusta ser salvados).
Y esto, se diga lo que se diga, es bastante sencillo y simple de entender.
3 - Un momento cumbre de nuestra fe

Seguramente hay un antes y un después de la confesión. Y lo hay porque es muy distinto y diferente saber que pecamos y, luego, saber que se nos ha limpiado el pecado. Y, aunque esto último sea objeto del próximo capítulo, no podemos dejar de decir que lo podado nos quita, nunca mejor dicho, un peso de encima. Espiritual, pero peso al fin y al cabo porque, precisamente, por no pesar, materialmente hablando, pesa más todavía.
Ya hemos dicho, o insinuado aquí, que ser humilde no es fácil. A los más nos gusta ser demasiado soberbios. Nos creemos algo o, mejor, creemos que somos algo ante Dios y no acabamos de entender qué significa eso de que “sin mí nada podéis hacer”. Y, aunque es bien cierto que eso supone un mayúsculo error, no podemos negar que caemos demasiadas veces en tales pensamientos. Y es que reconocer que somos barro del que Dios hizo nuestro ser es un golpe demasiado insoportable para según qué espíritus.
Pero debemos serlo. Para acudir al confesionario debemos haber gala de una virtud que no tiene buena fama por lo que supone para el ego del ser humano. Y si hemos hecho el recorrido aquí expresado hasta ahora no podemos negar que ha de ser algo más fácil arrodillarse ante el sacerdote. Imposible, desde luego, no lo es.
De todas formas, hay que distinguir entre aquellos creyentes que tengan por buena costumbre confesarse de forma habitual y los que hace tiempo, mucho tiempo, que no se han acercado a este Sacramento llamado, no por casualidad, de Reconciliación. Pues bien, ambos casos suponen actitudes bien distintas o, por decirlo de otra forma, quien se encuentra en uno y otro grupo de creyentes ve las cosas de forma muy distinta.
El caso es que, con esfuerzo mayor o menor según sea cada cual, estar donde ahora estamos (en el confesionario) requiere conocer el cómo de mi confesión. Es decir, también aquí se requiere algo.
La confesión debe cumplir una serie de características sin las cuales no sería confesión sino, en todo caso, un mero decir al sacerdote nuestros fallos.
Ha de ser franca

Ciertamente, cuando acudimos a que se nos perdonen los pecados lo que debemos querer es, precisamente, que se nos perdonen los pecados. Por eso no podemos arrodillarnos ante el sacerdote con intenciones malsanas que tengan que ver con engañar.
A lo mejor alguno podrá decir que al hombre que está sentado en el confesionario es fácil. Bastaría con no decirlo esto o aquello porque el sacerdote no sabe de qué nos vamos a confesar.
Esto, ciertamente, es así. Es decir, al sacerdote se le puede engañar fácilmente. Sin embargo, quien lleva esto en mente al parecer ha olvidado que el mismo no actúa por sí mismo sino que lo hace en nombre de Jesucristo. De esto sigue lo otro que muchas se olvida: Cristo es Dios hecho hombre. Y ahora lo último que debería presidir nuestras acciones: a Dios nadie le puede engañar.
Por eso, cuando acudimos al Sacramento de Reconciliación debemos no tener intención alguna de no decir la verdad de todo lo que nos haya pasado en lo que supone de acciones u omisiones contra Dios.
Ha de ser completa
Este punto es muy importante. Como hemos dicho arriba no debemos tener intención de engañar. Por tanto, nuestros pecados han de ser confesados en su totalidad.
Es cierto decir que no siempre nos vamos a acordar de todos. Sin embargo, también lo es que en el examen de conciencia podemos hacer algo tan simple como “apuntar” los pecados de alguna forma que no se nos olviden. Y eso no es exageración ni nada sino mera actuación necesaria y práctica.
Ciertamente hay pecados que nos pesan mucho. Es decir, que los hay bien fáciles de confesar pero hay otros que nos pueden causar vergüenza decir a un hombre esto o lo otro que ensucia mucho nuestra alma. Cerremos, entonces, los ojos y hagamos como si el sacerdote no nos viera. Quizá pueda parecer algo infantil tal actitud pero, seguramente, será un buen remedio a tal situación.
Sabemos que los pecados veniales no son necesarios sean confesados. Sin embargo, es más que conveniente porque por muy veniales que sean (además de ir preparando el camino a los mortales) manchan el alma y, por muy poco que la manchen… un poco más otro poco acaba haciendo un mucho.
Confesemos, pues, los pecados veniales porque resulta crucial limpiarnos todo lo mejor posible.
Ahora bien, si hablamos de pecados mortales no hay duda alguna que todos ellos deben ser confesados. Y lo es porque, de no hacerlo (y cumplir las tres características citadas arriba) además de comer (en la Eucaristía) nuestra propia condenación estamos lastrando nuestra salvación eterna. Es decir ¡mucho cuidado con los pecados portales! Nos pueden hundir muy, pero que muy profundamente.
No debemos olvidar, de todas formas, una máxima que dice “Pecado olvidado, pecado perdonado” aunque no podamos dejar de decir que en la próxima confesión debemos confesarlo si, ciertamente, nos damos cuentas de que no lo hemos recordado en el momento oportuno de la confesión. Y es que una cosa es que no lo hayamos recordado y otra, muy distinta, es que una vez lo hayamos recordado lo olvidemos como si nada. Por eso está más que bien decir, al final de la confesión algo así como “pido perdón también de todos los pecados que se me hayan olvidado y que tenga sin perdonar". Seguro que nuestra alma quedará mucho más tranquila aunque no conviene dejar de confesarlos cuando acudamos de nuevo al sacerdote.
Ha de ser humilde
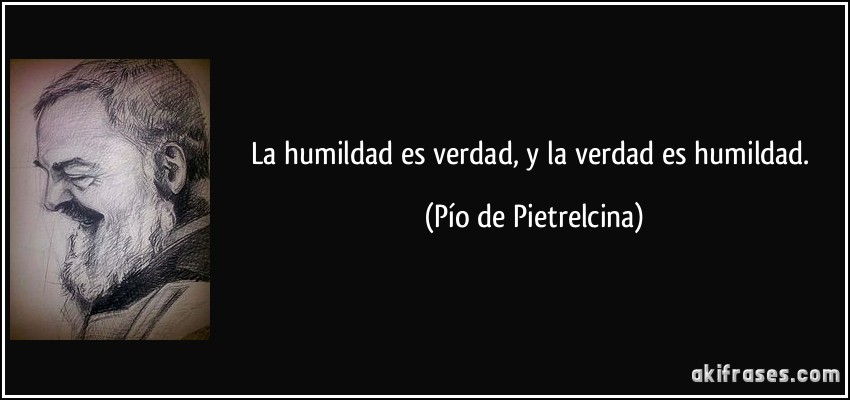
Aquí ya hemos hablado de la humildad. Sabemos, por tanto, que es difícil poner en práctica esta virtud cuando nos referimos a la confesión. Sin embargo, es decir, en lo que toca a este Sacramento resulta crucial que de la misma se haga gran uso y disfrute: para ponerla en práctica y para obtener abundante fruto de su actuar en nosotros.
Acudimos, pues, a la confesión sin altanería y, sobre todo, sin ningún tipo de arrogancia. Resumiendo: sin soberbia alguna.
Ciertamente, quien se quiere confesar pero acude al confesionario creyéndose más de lo que es (nada ante Dios y, encima, pecador que quiere decir que lo es) y pensando que puede hacerlo sin detrimento de su alma, se está ganando una reprimenda espiritual de gran calibre. Y la merece porque quien quiere el perdón lo último que puede hacer (menos aun si es lo primero) es mostrar un engallamiento que está fuera de lugar y que sólo le procurará una confesión muy alejada de lo que debería ser. Y es que aquí, ser arrogante o retador sirve más bien de poco o, mejor, de nada de nada de cara a lo que pretendemos que no es otra cosa que Dios nos perdone, a través del sacerdote, nuestros excesos de confianza espiritual.
Ha de ser prudente
Es muy verdad que no todos los creyentes tenemos un nivel de formación religiosa grande. Es decir, muchos somos de los que se llaman sencillos en la fe. Sin embargo, eso no quiere decir que a la hora de confesar los pecados no podamos dar amplia cuenta de los mismos. Para eso lo único que basta es la prudencia a la hora de ponerlos en la parte del sacerdote para que el mismo considere su perdón.
Lo que conviene en este momento, vamos a confesar, es hacer uso de palabras que sean adecuadas. Que las mismas sean correctas no tiene que querer decir que sean elevadas, teológicamente hablando sino que se han de tener en cuenta qué decimos y cómo lo decimos: siempre la verdad, nunca tratar de enmascarar nada.
La prudencia, ser prudente en la confesión significa y quiere decir que en cuanto a nuestros pecados todos han de ser confesados pero que, al respecto del prójimo no conviene, para nada, nombrar o citar a personas concretas (se entiende con nombre o con nombre y apellidos) porque se trata de nosotros, de nosotros mismos, los que nos hemos de sentir concernidos en la confesión.
Aquí hay que añadir algo que, a lo mejor, es un vicio algo extendido: no se pueden citar pecados ajenos.
Muchas veces los podemos utilizar para disimular los nuestros con eso del agravio comparativo. Sin embargo, los pecados son cosa de cada uno y, empezando porque a lo mejor no somos capaces de saber a ciencia cierta si lo hecho por un hermano en la fe es o no es, y cómo es, pecado, no está nada bien ir al sacerdote a contar lo de otro en vez de lo nuestro. ¡Sí!, que es bien cierto que somos todos pecadores pero quien allí se encuentra para perdonarte los pecados quiere escuchar los tuyos y no los de otro. Eso sería como si alguien acudiera a un banco para decir que pone como prueba de su insolvencia la de otro…
Ha de ser breve
A veces nos podemos ir por los cerros de Úbeda. Esto quiere decir que es posible que caigamos en más de un despiste y queramos juntar unas cosas y otras y nos perdamos.
Los pecados son acciones y omisiones concretas. Es decir no hace falta que a renglón seguido de algo que decimos que ha estado mal mezclemos aquello que poco tiene que ver con lo mal hecho. Basta con concretar.
La brevedad, además, es un favor que hacemos a quien esté esperando para confesarse. Y es que no deberíamos pensar que allí, en aquel preciso momento, nadie más importa en el mundo. Es bien cierto que somos muy importantes para Dios cuando estamos diciendo lo que hemos hecho mal pero no olvidemos que hay otros hermanos en la fe que esperan ser, también, escuchados. Y, aunque es verdad eso que dice que este Sacramento está siendo muy olvidado, no podemos dejar de ver que aun hay católicos que se confiesan. Y si no, podemos mirar al lugar donde se espera… seguro que hay más de una persona o, al menos, una.

Es una gran virtud ser breve. Es decir, nos conviene ser breves pues no vaya a ser que lo excesivamente extenso de nuestra confesión cause la sensación en nosotros de que nos hemos cansado diciendo lo malos que somos… y es que malos somos pero pesados, muchas veces, también. Y eso, seguro que es otro pecado.
Debemos, aquí y ahora mismo, dar unas breves pinceladas acerca de cómo iniciar la confesión.
Se suele empezar diciendo “Ave María Purísima”. Y se dice eso porque es mencionar a la Madre de Dios que también es nuestra para que, desde tal momento, nos eche una mano. También se puede empezar diciendo, tras esta, digamos, presentación ante el sacerdote, “Bendígame, Padre, porque he pecado”.
Es conveniente decir, si lo recordamos, cuándo fue la última confesión. Incluso es posible que quien acuda a confesarse lo haga después de mucho tiempo sin hacerlo. Debe, pues, decirlo porque el sacerdote necesita conocer, a grandes rasgos al menos, el estado de nuestra alma y no será lo mismo haberse confesado la semana pasada que hace cinco años… o más.
Y, luego, a decir cada uno de los pecados en los que hayamos caído.
Eleuterio Fernández Guzmán

…………………………..
Por la libertad de Asia Bibi.
……………………..
Por el respeto a la libertad religiosa.
……………………..
Enlace a Libros y otros textos.
……………………..
Panecillos de meditación
Llama el Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, “panecillos de meditación” (En “Las golondrinas nunca saben la hora”) a los pequeños momentos que nos pueden servir para ahondar en determinada realidad. Un, a modo, de alimento espiritual del que podemos servirnos.
Panecillo de hoy:
Decir que somos pecadores no es tan mal. Es más, nos es muy conveniente.
…………………………….
Para leer Fe y Obras.
Para leer Apostolado de la Cruz y la Vida Eterna.
…………………………….
InfoCatólica necesita vuestra ayuda.
Escucha a tu corazón de hijo de Dios y piedra viva de la Santa Madre Iglesia y pincha aquí abajo:

Y da el siguiente paso. Recuerda que “Dios ama al que da con alegría” (2Cor 9,7), y haz click aquí.
1 comentario
Es una meditación que compartes, y es muy clara, y a mi parecer sirve mucho meditarlo antes de confesarse. Porque también nos ayuda a examinar nuestro interior.
Nosotros no hemos venido a este mundo para una vida de muerte, es decir, una vida del pecado, sino para la santidad. Dios nos ha creado para la vida eterna. Y es necesario con todas nuestras fuerzas combatir nuestras malas costumbres. Ya no nos acercamos al sacramento de la penitencia solo por pecados mortales, pues también para que nuestros pecados veniales no se conviertan en pecados mortales, porque el alma que se acostumbra como cosa buena a sus pecados veniales, terminará por perder la fe. La confesión de los pecados veniales también nos fortalece contra las tentaciones. Nos ayuda a mejorar nuestra oración, o cuando insistimos en orar con perseverancia, encontramos esas suciedades en nuestro interior, y confesarlo sinceramente. Nunca debemos esconder ninguno de nuestros pecados... Un mal pensamiento, un juicio temerario contra el prójimo, etc.
El demonio es muy astuto, y no quiere que se confiese el alma de todos los pecados. Debemos romper con todo lo que procede de las tinieblas, y dedicarnos a la vida cada vez más perfecta en Jesucristo nuestro Señor y nuestra devoción a la Santísima Madre de Dios.
Dejar un comentario















