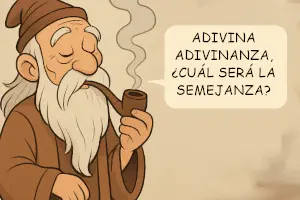Te alabamos, Señor (a la Palabra) (Respuestas XI)
Las lecturas bíblicas, y su culmen, el Evangelio, están rodeados de ritos, gestos y aclamaciones, que disponen para su acogida y que manifiestan luego su asentimiento, su recepción, su acogida en la fe.
Esto es algo común a todas las familias litúrgicas, a todos los ritos orientales y occidentales, aunque cada uno de ellos lo realiza de manera distinta, pero todos rodean de veneración la lectura de las santas Escrituras y le rinden honor a la Palabra divina con respuestas y con aclamaciones.
El rito hispano-mozárabe anuncia la lectura, “Lectura de la profecía de Isaías” y el pueblo la recibe diciendo: “Demos gracias a Dios”. Cuando acaba la lectura, todos dicen: “Amén”, confirmando la acogida creyente. Antiguamente (hoy no se ha mantenido en el actual Misal hispano-mozárabe) el diácono, en el paso de las lecturas del Antiguo Testamento a la lectura apostólica, advertía: “Silentium facite!”, “Guardad silencio”, que es un aviso diaconal muy semejante al que veremos que realiza el diácono en la divina liturgia de S. Juan Crisóstomo y otras liturgias orientales.
También el Evangelio es recibido con honor: cirios en incienso en procesión, saludo del diácono (“El Señor esté siempre con vosotros”) incensación, anuncio de la lectura y aclamación de los fieles: “Gloria a ti, Señor”. Comienza el Evangelio de un modo muy característico; en vez de decir “Jesús”, dice “Nuestro Señor Jesucristo”: “En aquel tiempo, nuestro Señor Jesucristo…” Concluye con el “Amén” de los fieles, ratificando y aclamando el Evangelio que acaba de ser proclamado.
En la divina liturgia bizantina, antes de proclamarse la epístola, el diácono advierte: “Atendamos” y continúa el sacerdote: “Paz a todos. Sabiduría”. El coro entona unos versículos sálmicos y vuelve a repetir el diácono: “Sabiduría”. El lector anuncia el título de la Epístola, y el diácono repite: “Atendamos”. Tras lo cual, lee la epístola. Terminada la epístola, el sacerdote se dirige al lector: “La paz contigo”, y el coro entona por tres veces “Aleluya”.
Con gran solemnidad llega el momento del Evangelio. El diácono avisa: “Sabiduría, estemos con respeto, escuchemos el Santo Evangelio.” El sacerdote saluda: “La paz sea con vosotros” y contesta el coro: “Y con tu espíritu también”. El diácono anuncia la lectura: “Lectura del santo Evangelio según san…” y el coro canta aclamando: “Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti”. Reitera el diácono una vez más: “Estemos atentos”, y entonces lee el Evangelio. Cuando termina el Evangelio, el coro vuelve a cantar: “Gloria a Ti, Señor, gloria a Ti”.
Apenas encontramos diferencia alguna entre el rito ambrosiano y el rito romano para acoger y responder a las lecturas bíblicas.
Antes de cada lectura, el lector desde el ambón pide la bendición al sacerdote: “Bendíceme, padre”, y el sacerdote en su sede responde: “La lectura profética nos ilumine y nos lleve a la salvación”. El lector anuncia la lectura y lee directamente; al final aclama: “Palabra de Dios” y todos responden: “Demos gracias a Dios”. En el Evangelio, el diácono, después de saludar “El Señor esté con vosotros –Y con tu espíritu”, anuncia la lectura: “Lectura del Evangelio según san…” y todos aclaman: “Gloria a ti, oh Señor”. Terminada la lectura, el diácono dice: “Palabra del Señor”, y los fieles responden: “Alabanza a ti, oh Cristo”.
El rito romano anuncia la lectura y directamente comienza a leer, sin ningún tipo de aclamación o respuesta de todos. Al final el lector –o un cantor- entona una aclamación: “¡Palabra de Dios!” y todos responden en castellano: “Te alabamos, Señor”, o “Verbum Domini – Deo gratias”.
Se trata de aclamar, festejar, la Palabra de Dios que se ha hecho presente, y los fieles alaban a Dios por ella: “Deo gratias”, “te alabamos, Señor”. Al tener el valor de una aclamación, pierde todo su sentido y eficacia cuando el lector se atreve a modificarla con expresiones como “es palabra de Dios”, “esto es Palabra de Dios”, porque no se trata de explicar, como una monición, que lo que se ha leído es Palabra revelada, sino de festejarla y aclamarla: “¡Palabra de Dios!”
El Evangelio se subraya más aún ya que es Cristo quien sigue anunciando el Evangelio (cf. SC 33). El diácono o el sacerdote anuncia: “Lectura del santo evangelio según san…”, y todos responde: “Gloria a ti, Señor”. Se aclama a Jesucristo, estando en pie, porque el Evangelio es su misma voz aquí y ahora a la Iglesia. Por eso se dirige a Él mismo la aclamación: “Gloria a ti, Señor”.
Significando que el Evangelio es el culmen de la Revelación entera, que Cristo es la plenitud y que en Él, Dios nos lo ha dicho ya todo y no tiene más que decir (cf. S. Juan de la Cruz, 2S, 22,3-4). La aclamación del Evangelio es distinta a la de las demás lecturas. “Verbum Domini”, “Palabra del Señor”, y se responde: “Laus tibi, Christe”, “Gloria a ti, Señor Jesús”.
Como Jesucristo se hace presente en la Palabra proclamada (cf. SC 7), a Él nos dirigimos dándole gracias por anunciarlos el Evangelio por boca de un ministro ordenado: “Gloria a ti, Señor Jesús”.
Si la aclamación se canta, según con qué tono se entone, se permiten varias respuestas musicalizadas: “Gloria y honor a ti, Señor Jesús”, “Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley es la libertad”, “Gloria a ti, oh Cristo, Palabra de Dios”. Según la melodía de la aclamación, así dará pie a la melodía de una u otra forma musicalizada de respuesta.
Es necesario cuidar las aclamaciones a las lecturas (“Palabra de Dios”, “Palabra del Señor”) e incluso cantarlas en los días más solemnes para que todos respondan cantando: “Es conveniente cantarlos, a fin de que la asamblea pueda aclamar del mismo modo, aunque el Evangelio sea tan sólo leído. De este modo se pone de relieve la importancia de la lectura evangélica y se aviva la fe de los oyentes” (OLM 17).
Las prescripciones del Misal y del Leccionario señalan su importancia. La IGMR dice: “Después de cada lectura, el lector propone una aclamación, con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la Palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido” (IGMR 59). Y, para el Evangelio, insiste: “los fieles… con sus aclamaciones reconocen y profesan la presencia de Cristo que les habla” (IGMR 60). Por su parte, la Ordenación del Leccionario de la Misa explica que la aclamación “Palabra de Dios” “puede ser cantada también por un cantor distinto al lector que ha proclamado la lectura, respondiendo luego todos con la aclamación. De este modo la asamblea reunida honra la palabra de Dios, recibida con fe y con espíritu de acción de gracias” (OLM 18).
Ya en el Antiguo Testamento encontramos una aclamación litúrgica a la lectura de la Ley. Cuando Esdras, desde un ambón, lee la ley del Señor, el pueblo responde: “¡Amén, amén!” (Neh 8,6). También es la conclusión, a modo de aclamación final, de algunos salmos: “Bendito el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas… ¡Amén, amén!” (Sal 71), “Bendito el Señor por siempre. Amén, amén” (Sal 88), “y todo el pueblo diga: ¡Amén!” (Sal 105).
A Cristo le dirán sus propios apóstoles: “Tú tienes palabras de vida eterna” (Jn 6,69), y es que sus palabras encendían el corazón al explicar las Escrituras (cf. Lc 24,32). “Nadie jamás ha hablado como ese hombre” (Jn 7,46) porque su palabra es poderosa.
La liturgia de la Palabra es un diálogo de Dios con su pueblo, un coloquio esponsal de Cristo con su Iglesia. Él habla, los fieles escuchan y después responden asintiendo, recibiendo. La fe les hace reconocer que, a través del lector, Dios sigue hablando. El lector mismo se sabe un instrumento e invita a todos a reconocer en aquella lectura al Dios vivo: “¡Palabra de Dios!”, y todos, con fe y gozo, aclaman: “te alabamos, Señor”.
El lugar y momento propio en el que Dios habla y se proclaman las Escrituras es la liturgia, “el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida, habla hoy a su pueblo, que escucha y responde” (Benedicto XVI, Verbum Domini, n. 52). Es algo más que un momento didáctico o ilustrativo o de estudio (lo cual es lo propio y necesario en catequesis, grupos de estudio, círculos bíblicos, etc.), porque “el anuncio de la Palabra de Dios no se reduce a una enseñanza: exige la respuesta de la fe, como consentimiento y compromiso, con miras a la Alianza entre Dios y su pueblo” (CAT 1102).
La Palabra en la liturgia es eficaz porque es presencia de Cristo y actuación del Espíritu Santo: así, la “Palabra de Dios, expuesta continuamente en la liturgia, es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo, y manifiesta el amor operante del Padre, amor indeficiente en su eficacia para con los hombres” (OLM 4).
Por eso las lecturas bíblicas en la liturgia se rodean de honor, se solemnizan con ritos (el Evangelio con procesión, cirios, incensación), se anuncian también solemnemente y se concluyen con una aclamación o respuesta de todos, a veces cantada, que es confesión de fe, acogida a la Palabra proclamada, reconocimiento de la Verdad, gratitud al Señor que sigue hablando y revelándose.