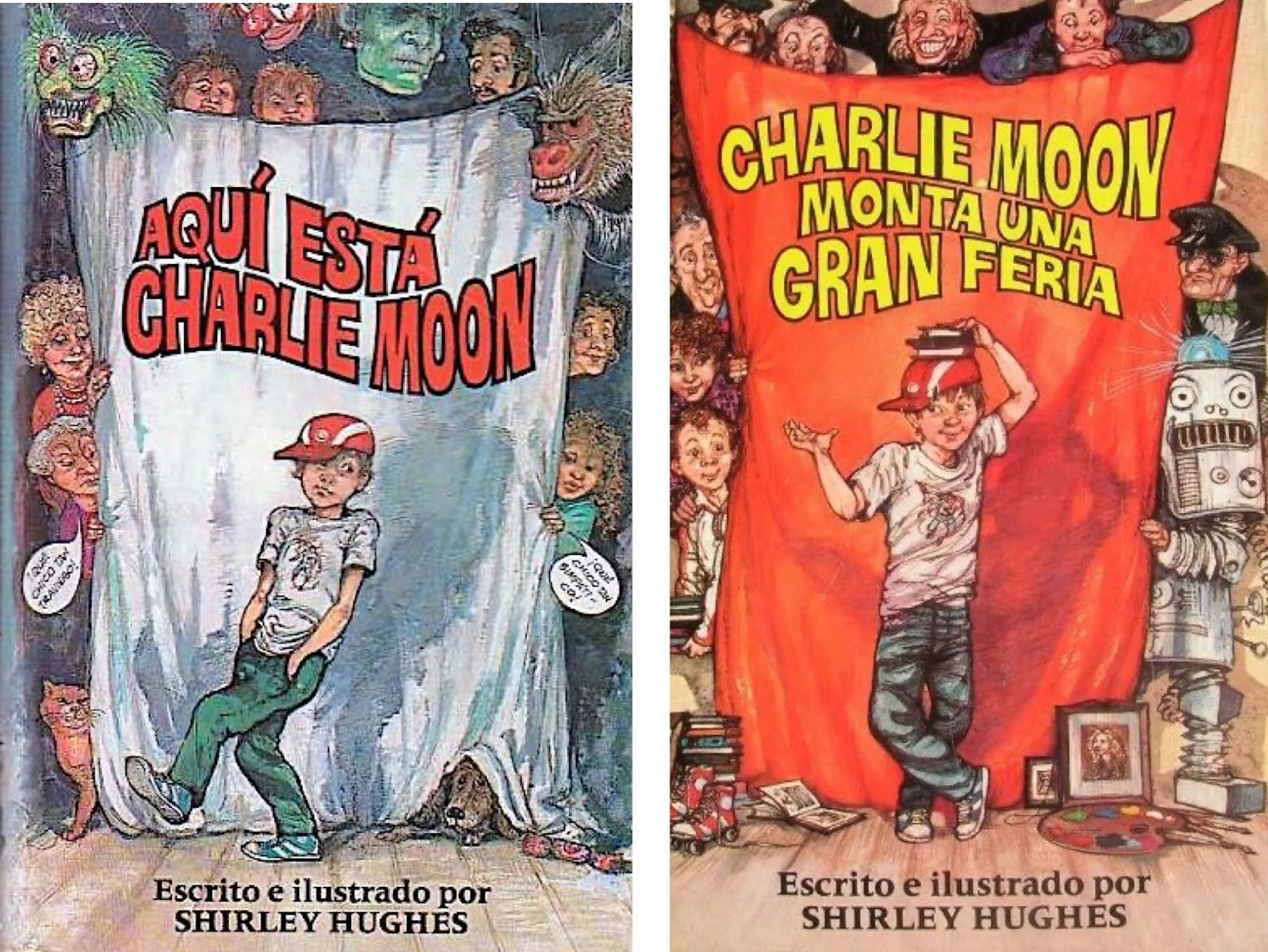David Copperfield, el espejo de Dickens

«David Copperfield parte hacia la escuela». Obra de Fortunino Matania (1881-1963).
«Un corazón amoroso era mejor y más fuerte que la sabiduría».
Charles Dickens. David Copperfield

Algunas ediciones de la novela en castellano.
La cuestión de si Charles Dickens era un hombre religioso no parece presentar dudas. Otra cosa es cuál era su credo, tema este abierto y pleno de discusión. Parece, sin embargo, que hay base en sus escritos para sostener una lectura cristiana de su obra y defender que el estándar moral por el cual Dickens quería que sus personajes fueran medidos era Cristo. Ello, aun cuando su cristianismo fuera ciertamente peculiar y heterodoxo, sin encajar siquiera en el anglicanismo en el que el autor británico fue criado. Chesterton abona esta opinión cuando dice: «Si alguna vez hubo un mensaje lleno de lo que la gente moderna llama el verdadero cristianismo, la apelación directa al corazón común, una fe que era simple, una esperanza que era infinita, y una caridad que era omnívora, si alguna vez hubo entre los hombres lo que llaman el cristianismo de Cristo, fue en el mensaje de Dickens».
Por otra parte, Dickens era un inglés victoriano, y como buen victoriano, su concepto de vida honesta y moral no transitaba lejos de lo convencional, incluido el sentir religioso.
Hay por lo tanto en toda novela de Dickens un tratamiento de la bondad tendente a lo secular y mundano. No obstante, paralelamente, en su obra puede percibirse una acerada crítica a la hipocresía y al severidad religiosa en la que fue educado y, por esta causa, una reacción de aprensión a todo lo que sonase a religión organizada era natural en él. Así todo, de lo que no cabe duda es del fervor de Dickens por la figura de Cristo.
En cualquier caso, la lectura de sus obras es siempre recomendable, pues sus novelas frecuentemente encierran buenas enseñanzas, más mundanas o prácticas que trascendentes, pero en absoluto irrelevantes, por lo que constituyen una influencia beneficiosa para cualquier joven. Además, una campaña contra Dickens como misógino, imperialista, antisemita y reaccionario partidario de la ley y el orden, se encuentra en marcha desde hace décadas en círculos académicos izquierdistas, feministas y postmodernos, lo que añade otro argumento a la conveniencia de frecuentar su compañía.
Hoy hablaré brevemente de la obra favorita del autor y «el mejor de todos sus libros», según Chesterton y Tolstoi: David Copperfield (1850).
Poco después de la publicación de esta obra, Hans Christian Andersen escribió a Dickens una carta, donde en tono de admiración le decía: «Muchas gracias por tu incomparable “David Copperfield”, tu corazón está en tu pluma». La novela se convirtió pronto en la favorita de muchos. Andrew Lang señaló que «aquellos que entre las obras de Dickens prefieren “Historia de dos ciudades” simplemente demuestran que no son verdaderos dickensianos. Si tuviéramos que perder todos los libros de Dickens menos uno, la elección entre “Copperfield” y “Pickwick” sería difícil». Por su parte George Gissing, en un ensayo que ya es un clásico, comenta: «Dickens sostuvo que este era su mejor libro, y el mundo está de acuerdo con él. En ningún otro la narración avanza a toda vela desde el principio hasta el final. Escribió desde su corazón, volviendo a imaginar por completo todo lo que había sufrido cuando era niño, e incluso tocando los problemas domésticos de su vida posterior». Aunque no todos profesaron el grado de veneración de Tolstoi: «Si tamizas la literatura en prosa del mundo, Dickens permanecerá; tamiza Dickens, “David Copperfield” permanecerá; tamiza “David Copperfield”, la descripción de la tormenta en el mar permanecerá». Tanto es así que se convirtió en su libro de cabecera, y fue «un modelo para sus propias reflexiones autobiográficas». Solo el propio Dickens supera en esta devoción al autor ruso; en el prefacio del libro puede leerse:
«Como muchos padres cariñosos, tengo en el fondo de mi corazón a un hijo favorito. Y su nombre es David Copperfield».
La obra a menudo se identifica con el género Bildungsroman, un término alemán para definir la novela de aprendizaje o desarrollo, en la que el protagonista supera una serie de obstáculos para convertirse en aquello que está llamado a ser. Abarca su crecimiento desde la infancia hasta la madurez, haciendo una crónica de las personas y lugares de su vida a medida que se desarrolla como persona. Es, por cierto, las más autobiográfica de las novelas del autor y, en palabras de Chesterton, en ella «Dickens había encontrado una nueva fuente de inspiración, pero no por la lectura de los libros de otros, sino más bien por la lectura de su propio diario». De hecho, como comenta E. M. Foster, muchos lectores y algunos críticos de la época tenían «una sospecha, que aunque general y vaga había agudizado no poco el interés, de que debajo de la ficción yacía algo de la vida del autor». Estas sospechas, y las percepciones de Tolstoi y Chesterton encajan perfectamente, tanto en la deriva de la narración ––una infancia feliz que se trastoca abruptamente en días de abusos y trabajos explotadores y el hecho de que David, tras trabajar como abogado y como cronista parlamentario, termina convirtiéndose en un novelista––, como en el tono singularmente íntimo del prefacio, aunque Dickens nunca confirmó esta carácter autobiográfico. De esta manera, la novela, que nace como una historia personal, se convierte en una historia universal.

Ilustraciones de Dudley Tennant (1866-1952) y de Frank Reynolds (1876-1953).
De lo que no cabe duda, es de que David Copperfield es una gran historia, admirada y leída con profusión desde su publicación por entregas en el año 1849, en la que el autor nos muestra el valor del esfuerzo personal, la constancia, la generosidad y la fidelidad. John Foster señaló: «En el curso de los eventos de la novela aprendemos el valor de la abnegación y la paciencia, la tranquila resistencia ante los males inevitables y el valor del esfuerzo contra los males remediables». La novela trata sobre el atribulado camino de un hombre desde la pobreza a la fama en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, y sus luchas por escapar de una infancia empobrecida y sufriente y abrirse camino en el mundo, para convertirse finalmente en lo que se conoce como un caballero educado, un gentleman. Su protagonista, David, nace en unas condiciones precarias; no llega a conocer a su padre, quien fallece antes de su nacimiento, y su amorosa madre se ve obligada a contraer un segundo matrimonio nefasto que la consume y que lleva al pequeño David a ser explotado miserablemente por su padrastro Murdstone y a vivir ––como dice Chesterton–– «bajo guardianes amargos y una religión negra y descorazonadora». Tras salvar grandes dificultades y escollos, David logra finalmente prosperar en la vida, y a ello contribuyen sus buenas virtudes, porque demuestra ser comprensivo, fiel, trabajador y afectuoso. Mathew Arnold comentó, tras leer la novela: «¡Qué tesoros de alegría, invención y vida hay en ese libro! ¡Qué alma de buena naturaleza y bondad gobernando el conjunto!». Pero aquí Dickens trata con una bondad meramente secular y terrena. Por supuesto que vemos en él crecer y cultivarse virtudes cristianas, pero se trata de una encarnación demasiado secular de las mismas y, en muchos casos, arraigada en lo convencional. Al principio de la convivencia de Copperfield con su tía, Betsy Trotwood, ella le ofrece un consejo: «Nunca seas malo en nada; nunca seas falso; nunca seas cruel. Evita esos tres vicios y siempre podré tener esperanzas en ti». Y Copperfield sigue ciertamente ese consejo con buenos resultados para él y para los suyos, no sin antes, cierto, alcanzar la madurez como resultado de las pruebas que se ve obligado a superar, para lograr emanciparse y escapar, a decir de Chesterton, de «una tiranía calvinista que no puede perdonar». Siguiendo con Chesterton, podríamos decir con él:
«Esta vida de colores grises y medios tonos, cuya ausencia lamentas en Dickens, es sólo la vida como se ve. La vida de héroes y villanos es la vida tal como se vive. La vida que un hombre conoce mejor es exactamente la vida que encuentra más llena de feroces certezas y batallas entre el bien y el mal, la suya propia. Oh, sí, la vida que no nos importa puede ser fácilmente una comedia psicológica. La vida de otras personas puede ser fácilmente documentada. Pero la propia vida de un hombre es siempre un melodrama. (…) consideramos “David Copperfield” como una defensa inconsciente de la visión poética de la vida».
Pero aunque David es el claro protagonista y, además, narrador en primera persona de la historia (dando respuesta a las famosas lineas iniciales de la novela: «El que yo resulte ser el héroe de mi propia historia, o ese puesto lo ocupe otra persona, será algo que habrán de mostrar estas páginas»), por ella transitan un sinnúmero de personajes secundarios. Chesterton sostenía que Dickens no pasaría a la posteridad por sus novelas, sino por sus personajes, especialmente los secundarios. Decía así: «La obra de Dickens no se deja medir ni dividir por novelas; puede computarse siempre por personajes, a veces por grupos, más a menudo por episodios; pero nunca por novelas». (…) Cuando Dickens mete en un libro a un personaje meramente para que lleve una carta, aún tiene tiempo de dar dos pinceladas y hacer de él un gigante. Dickens no sólo conquistó el mundo: lo conquistó con personajes secundarios». Y esto se da efectivamente en esta novela. No solo David, el protagonista central, es un personaje inolvidable, sino que también lo son casi todos los demás, cada uno en su estilo: Edward Murdstone, como representación de lo contrario a aquello que debería ser un padre (en este caso, padrastro), Uriah Heep como el epítome de la falsa modestia, Wilkins Micawber como imagen de aquel que es pobre pero vive en la expectativa optimista de mejor fortuna, James Steerforth como ilustración de lo que nunca debe ser un caballero, Clara Peggotty como expresión de la amorosa y cálida ternura de la maternidad, o Martha Endell como estereotipo de mujer cuya debilidad moral le conduce a la caída, entre otros ejemplos.

Ilustraciones de Harold Copping (1863-1932) y de Frank Reynolds (1876-1953).
En definitiva, una gran novela que contiene una llamada a nuestra necesidad infantil de atención y cariño y a nuestra lucha constante por encontrar una identidad, y, en último término, la felicidad. ¿Por qué debe ser leída? Pues para consolarnos, para sentir de nuevo el sosiego y amparo de volver a casa tras un largo, incierto y doloroso viaje; para saber que en ese viaje fatigoso debemos regirnos por la virtud como medio para volver a nuestro hogar de nuevo. Tal y como le ocurrió a David. Nuestros jóvenes deben leer esta novela. Chesterton era de esa opinión:
«[David Copperfield es] una biografía romántica, quizá la más realista precisamente por ser romántica. Porque el romance es una parte muy real de la vida y quizás la parte más real de la juventud».