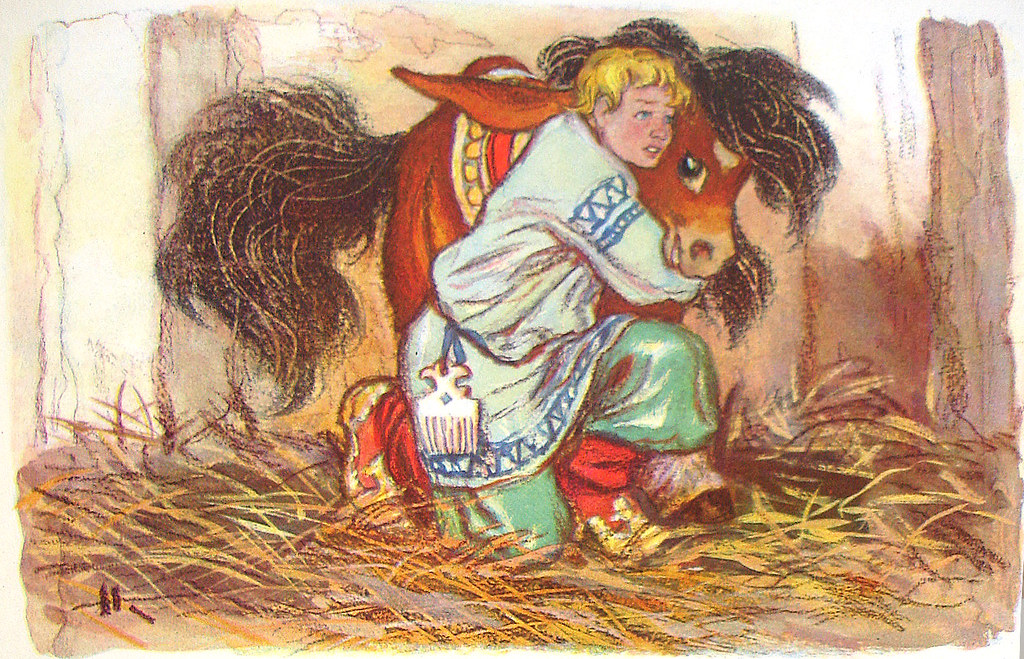El misterio y el padre Brown

Diseño creado por fanart.tv para la última serie de televisión sobre el padre Brown.
“El hombre ordinario se mantendrá sano en tanto tenga misterio”.
G. K. Chesterton
“La vida es una extrañeza, una aventura y un misterio imprevistos e interminables”.
Walter de la Mare
Les he hablado del tema de las historias detectivescas en más de una ocasión. Sin mucho esfuerzo habrán podido colegir que se trata de una de mis debilidades; quizá por eso no puedo evitar volver sobre el asunto de vez en cuando. Hoy es el turno de los relatos protagonizados por un personaje muy querido para mí: el padre Brown, el sacerdote detective de G. K. Chesterton.
Tratándose de misterios, estarán conmigo en que uno de los muchos asuntos que la modernidad no es capaz de resolver es el de la aparente confrontación entre misterio y conocimiento. Cierto es que, de entrada, y en los terrenos del materialismo y el empirismo en que hoy nos movemos, parece haber ya una contradicción in terminis simplemente cuando ponemos estos dos conceptos en la misma frase.
Pero no hay tal contradicción. Ocurre, simplemente, que la modernidad plantea mal el problema formulándolo de forma equívoca. Así dice que la cuestión del misterio se reduce a dos opciones: o bien, con el aumento de nuestro conocimiento experimental y material deberemos diluirlo hasta hacerlo desaparecer, o bien, si fuere inabarcable e inasible, tendremos que desecharlo como algo irreal e inexistente. Más tal reduccionismo deviene insatisfactorio, pues, por un lado, resulta evidente que no parece posible hacerlo desaparecer, sino que a cada paso semeja ir en aumento, y por otro, la mera negativa no ayudará, pues el misterio continuará ahí fuera, al tiempo que permanecerá en nuestro interior. Así que no hay forma de huir de la realidad del misterio, de lo que Flannery O’Connor calificó como “gran vergüenza para la mente moderna”, todo lo cual conduce a una suerte de desesperación.
A diferencia de los modernos, los católicos somos capaces de mirar cara a cara esa realidad misteriosa sin desesperar. Para nosotros, se trata de una “certeza incomprensible” llena de esperanza, como dejó dicho el poeta Manley Hopkins.
Frente al ya clásico planteamiento de Tennyson de la “incertidumbre interesante” (cuando la incertidumbre cesa, cesa también el interés…), Manley Hopkins señala que para un católico el misterio (lo inefable de Dios) es cierto e incomprensible a la vez. Puede ser formulado a través de los dogmas, aunque por el momento no pueda ser comprendido y deba aceptarse a través de la fe. Ocurre que ese misterio, a pesar de su inefable comprensión, es atrayente, con un interés que no decae ni siquiera ante la certeza del creyente. Es más, su interés aumenta y se retroalimenta con el misterio mismo en un circulo virtuoso donde el amor es su principio y su fin, su fuego y su energía. Esto podemos verlo más claramente si fijamos la atención en una de sus facetas: el amor. Así, cuando amamos ––dado que se trata de una pobre imitatio del amor que constituye la vida íntima de la Trinidad––, somos, más y más, imagen y semejanza suya, y de esta forma nos sumimos en una realidad tan deliciosa como incomprensible. Todos, creyentes y no creyentes, percibimos el misterio y la insondable profundidad del amor; sentimos una certeza imposible de constatar, indecible e incontable, al igual que percibimos una atracción y un interés inagotable. “Te amo, no se cómo ni porqué, pero lo sé”, decimos… y, a un tiempo, experimentamos la certeza de lo que afirmamos. Me viene a la memoria el poema de Pedro Salinas:
¿Cómo me vas a explicar,
di, la dicha de esta tarde,
si no sabemos por qué fue,
ni cómo, ni de qué
ha sido,
si es pura dicha de nada?
Quizá la respuesta se encuentre en que nosotros, los católicos, enfrentamos el misterio sostenidos por una certeza: que ese significado, velado, inefable, infinito y sublime, tiene forma definida porque es algo concreto, porque es una persona, Cristo Nuestro Señor, que une lo finito con lo infinito en el misterio central de la encarnación. Es esta personificación en Cristo, y la gracia por Él derramada, lo que mantiene nuestro interés ante la inmensidad e inefabilidad del misterio.
A este tipo de saber, a este tipo de certeza paradójica, puede uno aproximarse directamente, pero también por vías indirectas, como es el caso de la imaginación poética. A través de los buenos y los grandes libros podemos acercarnos a un saber antiguo y joven como el mundo, que nos ayudará a aceptar y convivir con el misterio, lejos de la reacción desesperada de la modernidad. La poesía es un simple rastro de la grandeza de lo creado, sí, pero sabemos de rastros que conducen a ignotos tesoros. Dejémonos llevar por ese impulso poético.
Y dejémonos también llevar por las historias que nos cuenta Chesterton, aquellas en las que hace uso de un regordete y despistado sacerdote católico inglés. La visión de la realidad de G.K. Chesterton nos ayudará con su habitual genialidad a aceptar esta paradoja que supone lo misterioso, su atracción y su interés. El escritor inglés nos dice que, contrariamente al concepto moderno, el misterio no disminuye con el conocimiento, sino que se incrementa, porque el conocimiento no agota ni la certeza, ni la incomprensión ni el interés que aquel despierta, los cuales pueden, sorprendentemente, convivir juntos. La manera en que Chesterton logra esta hazaña podemos encontrarla en su forma de abordar las historias de detectives, particularmente en El hombre que fue jueves (1908) y en las historias del padre Brown de las que hablamos hoy.

Ilustraciones para La inocencia del padre Brown, de Sydney S. Lucas (1878-1954).
No creo que pueda discutirse que misterio y novelas de detectives suelen ir juntos. Pero, como es habitual, Chesterton puntualiza finamente, diciéndonos por boca de su pater: “La mente moderna confunde siempre dos ideas diferentes: misterio, en el sentido de lo maravilloso, y misterio, en el sentido de lo complicado”. Y es que en algunas historias de detección podemos encontrarnos con uno u otro concepto, o con ambos. Y es importante no confundirlos. Por eso el padre Brown nos lo explica en cada uno de sus casos.
Borges opinaba que “el misterio participa de lo sobrenatural y aun de lo divino; la solución, del juego de manos”, pero Chesterton, como creyente, era de otra opinión. En las historias del padre Brown, la solución también participa de lo divino, porque el misterio que resuelve el pater, no es solo “lo complicado”, no es solo el enigma criminal, sino que se involucra ––como todo lo humano––, en lo maravilloso y lo trascendente, y hasta allí nos arrastra, dejándonos muchas veces ante un misterio mayor, cierto, pero inabarcable.
El sacerdote detective actúa de forma opuesta al conocido Sherlock Holmes (al que, no obstante, Chesterton admiraba). Su método no es la indagación y la deducción guiada por el uso de una razón lógica y cartesiana ––como Holmes––. Trabaja solo (no es acompañado de ningún Watson) y resuelve los crímenes con una mezcla de sentido común, observación y, sobre todo, conocimiento del corazón humano y del pecado. “¿Nunca se le ha ocurrido pensar que alguien que no hace otra cosa que escuchar los pecados de los hombres no puede dejar de estar al corriente de la maldad humana?”, nos dice el curita en uno de sus cuentos. El padre Brown utiliza sabiamente su visión trascendente y espiritual, no obstante lo cual no deja de lado la razón, porque como nos dice: “La Iglesia es la única que, en la Tierra, hace de la razón un objeto supremo; la única que afirma que Dios mismo está sujeto a la razón”.
En estos cuentos, el Padre Brown, por medio de entretenidas disquisiciones, nos lleva hasta lo profundo del corazón humano. Y lo hace de la mano del hombre y alejado de cualquier cálculo mecanicista. La fría lógica de las máquinas es apartada a un lado por Chesterton para dejar sitio a la calidez (y desconcertante complejidad) de las relaciones humanas. Holmes es demasiado frío, demasiado perfecto. Holmes es ciertamente una máquina de razonar, pero no sabía ni podía amar. Y la Verdad no es, ni puede ser, fría, porque la Verdad es una persona y el amor y la misericordia son su lenguaje. Y Chesterton lo sabía.
El mundo actual, apegado a la ciencia moderna como única manifestación y vía del conocimiento, en el mejor de los casos reduce el misterio de la verdad a un mero rompecabezas a resolver con métodos empiristas y puramente racionales. Chesterton, con su pequeño sacerdote, denuncia este reduccionismo y lo proclama insuficiente si de verdad queremos acercarnos plenamente al sentido de la existencia. Como el padre Brown a cada uno de nosotros el padre Brown: “Salga a la luz del día y escuche la voz de la verdad. Llevo conmigo una palabra que es terrible, pero que tiene el poder de romper su cautiverio”.

Algunas ediciones de las novelas del padre Brown.
Bajo esta inspiración personal, Chesterton escribió unos cincuenta relatos recopilados en cinco libros: El candor del Padre Brown (1910), La sabiduría del Padre Brown (1914), La incredulidad del Padre Brown (1926), El secreto del Padre Brown (1927) y El escándalo del Padre Brown (1935). A estos hay que añadir tres cuentos más, El asunto Donnington (1914), La vampiresa de la aldea (1936) y La máscara de Midas (1936). Todas sus historias han venido editándose en España desde hace muchos años por Calleja, Molino, Plaza, Lauro y Tartessos, y recientemente lo han hecho Valdemar, Acantilado y Encuentro. Dos de los volúmenes (El candor y La sabiduría) fueron editados en la colección juvenil de Anaya, Tus libros.
Espero que estos relatos gusten a sus hijos (como les sucede a mis hijas). Este tipo de literatura (escaso, hay que decirlo) es una pequeña ayuda en el intento de restaurar nuestro perdido sentido del misterio y de la maravilla y, qué duda cabe, podrá ayudar a nuestros hijos a no perderlo nunca. Por cierto, no me digan que la forma de hacerlo no es genial, pues ¿a quién sino a Chesterton se le podría ocurrir crear un detective católico de sotana y rosario en mano en la Inglaterra anglicana? Se trata de uno de esos retazos de humor con que el escritor inglés nos obsequia de vez en cuando. Como nos explicó con una de sus paradojas, “Si el relato policíaco es la expresión más temprana de la poética de la vida, ¿quién mejor que un sacerdote de la humilde vieja guardia para descifrarla?”. Eso, ¿quién mejor?