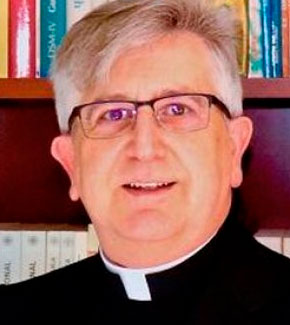Hay dos hechos que están estrechamente relacionados, aunque en principio parecen no tener vinculación alguna, sino que sencillamente formarían parte del advenimiento de una nueva civilización, que vendría a sustituir la rancia, detestable y caduca «sociedad tradicional». Al menos esa percepción nos transmiten, desde distintas perspectivas, no pocos líderes sociales, políticos y religiosos, comprometidos con una agenda de transformación del mundo a corto plazo, no exenta de tintes ideológicos y, en ocasiones, de dudosa armonización con el sentido transcendente de la existencia humana.
Se trata por una parte de una falsa y manipuladora idea de igualdad, que a fuerza de repetirse desde la revolución francesa como un mantra, ha terminado imponiéndose en nuestra cultura como el principal y «sacrosanto» dogma del proyecto globalizador. Por otra parte nos encontramos con el fenómeno de la pérdida de autoridad, o mejor dicho, la autoridad minada, ya que el debilitamiento de la misma es el resultado de una actitud prolongada, que ha concluido socavando el fundamento mismo tanto de la «potestas» como de la «auctoritas».
Es una falacia y un insulto a la evidencia afirmar que todos somos iguales. No hacen falta estudios muy complejos para demostrar que cada persona es única e irrepetible, y por ello diferente a los demás. Nos distinguimos por nuestro físico, por el modo de pensar y la manera de sentir, por nuestro nivel formativo, e incluso por nuestras aptitudes morales. Aspectos innatos unos y adquiridos otros, pero todos constitutivos de nuestra identidad personal.
Precisamente en las diferencias cualitativas hallamos el origen y justificación de la autoridad. Lo explicaba muy bien Aristóteles cuando decía: «siempre que alguien sea superior en virtud y en capacidad para realizar las mejores acciones, a ése es noble seguirle y justo obedecerle» (Aristóteles, 2000b: 1325b). En la misma línea Hans–Georg Gadamer señalaba que la autoridad es un atributo de personas, que no tiene su último fundamento en un acto de sumisión y abdicación de la razón, sino que es un acto de reconocimiento y conocimiento: se reconoce que el otro (la autoridad) está por encima de uno en juicio y perspectiva (Gadamer, 2000: 45).
No hay, pues, autoridad sin jerarquía, ni jerarquía sin reconocimiento de superioridad, aunque ésta solo sea de tipo funcional. En el caso de la Iglesia las diferencias son de carácter sacramental, o lo que es lo mismo ontológico y sobrenatural. Que la autoridad se ejerza como servicio no le resta nada de fuerza o validez. Al contrario, la fortalece y dignifica. Es justamente en la autoridad donde se apoya Jesucristo para dar la lección de servicio a los Apóstoles: «vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy» (Jn 13, 13).
Pretender equiparar a todas las personas, sin admitir las particularidades que destacan y prevalecen en cada uno, no es un acto de progreso o promoción humana, es en realidad el primer paso necesario para deslegitimar toda autoridad. En esa trampa cayeron los maestros, retirando las tarimas para ponerse a la altura de los alumnos, permitiendo ser tuteados y hasta adoptando la jerga y el lenguaje juvenil. El resultado ya lo conocemos todos. No se logró más afecto y cercanía sino mayor irreverencia y falta de respeto. Lo mismo ha sucedido en el seno de las familias con las figuras paterna y materna.
Lo verdaderamente sorprendente es constatar que nadie parece aprender de la experiencia y hasta los clérigos han iniciado el mismo camino. Cuando un ministro ordenado, sea cual sea su grado, se iguala a los laicos y hasta desacredita a su hermano, ¿qué puede ofrecer y qué puede esperar? Cuando ya no hay autoridad la única salida que queda es el autoritarismo, que lleva en sus entrañas la violencia, porque genera tanta agresividad como coacción emplea.
Es una equivocación buscar la emancipación humana en la defensa de un igualitarismo tan trasnochado como inexistente. El motor de nuestra superación no es tanto lo que somos cuanto lo que estamos llamados a ser. Aquí es donde coincidimos: en el proyecto de Dios sobre la humanidad. Ahí reside nuestra dignidad: en haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y haber obtenido en Cristo la filiación divina. «Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos» (Ef 1, 4-5).
Juan Antonio Moya Sánchez
Doctor en Psicología y licenciado en Estudios eclesiásticos