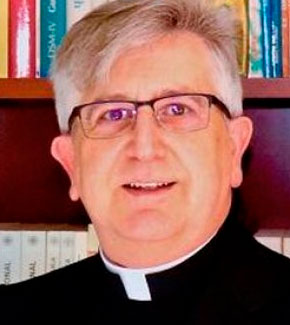La palabra virtud (ἀρετή), en la antigua Grecia, significaba excelencia, habilidad, eficacia. No tenía connotaciones éticas. Virtuoso era todo aquello que cumplía su función exitosamente. Fue Platón, en la línea socrática, quien convirtió la virtud en un atributo de la persona, para señalar disposiciones y actitudes que permitirían al ser humano caminar por la senda del bien.
Asumiendo esta tradición filosófica, su continuidad aristotélica y, por supuesto, la concreción cristiana de la virtud, no veo porqué tengamos que renunciar a su sentido etimológico inicial, que nos permite hallar las bondades de algunas ideas, procedimientos e incluso objetos.
Mantener el sentido genuino de la virtud como concepto, nos ayuda además a detectar rápidamente posibles desviaciones tanto en el uso de este término, como, lo que es más grave, en su aplicación práctica. Considerado desde esta perspectiva, podríamos encontrarnos la paradoja, en algunos casos, de una instrumentalización perversa de las llamadas virtudes cristianas, mientras se minusvaloran, descalifican o rechazan modos de reacción y respuesta que la psicología contemporánea ha desvelado como los más sanos, constructivos y apropiados.
Así es, la humildad, por poner un ejemplo, es ciertamente una virtud encomiable cuando una persona, consciente de sus propias limitaciones y debilidades, sabe valorar serena y agradecidamente los dones y méritos externos, mostrándose, también compasivo y cercano con las flaquezas de los demás. La humildad sin embargo no puede considerarse en modo alguno virtud, cuando se la invoca o se exige como medio de coacción y sometimiento de la conciencia y la voluntad ajena, procurando impedir de esta forma cualquier resistencia legítima.
Lo mismo podríamos decir de otras virtudes como la obediencia, la pobreza o la generosidad, pierden su cualidad y se desvirtúan desde el momento en que se emplean como instrumento de manipulación.
La psicología pone de manifiesto las graves consecuencias negativas que el comportamiento inhibido tiene para el propio sujeto y para cualquier tipo de relación. Entendemos por inhibición toda actuación marcada por la la sumisión, la pasividad, el retraimiento y la tendencia a someterse excesivamente a los deseos de los demás, sin tener en cuenta los propios criterios, principios, derechos y necesidades.
Tampoco es adecuado ni beneficioso el extremo opuesto, es decir, la respuesta agresiva, que no respeta los derechos, los sentimientos o la dignidad de los demás, pudiendo incluir expresiones ofensivas o conductas hostiles.
También aquí, como sostenía Aristóteles, en el término medio se encuentra la virtud. Entre los extremos de la inhibición y la agresividad, la ciencia psicológica propone la asertividad, que consiste en la defensa de los derechos personales, manteniéndose fiel a la conciencia, lo que implica expresar abiertamente los propios sentimientos, criterios y opiniones, así como reivindicar que sean respetados los intereses legítimos de cada uno. Esto permite indudablemente una mayor congruencia y autenticidad.
Jesucristo, que fue maestro, ejemplo y modelo de virtud, también destacó en asertividad. Cuando, en el sermón de la montaña, nos hablaba de poner la otra mejilla ante la bofetada recibida (Mt 5, 39), no estaba proponiendo la inhibición como modo de vida, hablaba de la importancia de evitar responder al mal con otro mal, alimentando el círculo vicioso de la violencia. El proceder correcto en esta situación nos lo muestra cuando él mismo fue abofeteado. No puso la otra mejilla, sino que su respuesta fue totalmente asertiva: «Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado; pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?» (Jn 18, 23).