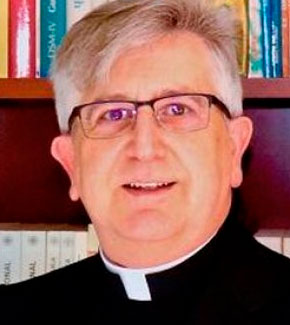Desde que la Santa Sede informara que el 24 de abril 2021 el Papa había aprobado la organización de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, con el tema: «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión», han sido muchas las voces que se han alzado, tanto para aplaudir y elogiar la iniciativa como para cuestionar su oportunidad, su planteamiento y el desarrollo del mismo. No sabríamos cuantificar en qué medida, pero, atendiendo a las publicaciones, podemos sostener que el camino sinodal ha generado entusiasmo en algunos, aunque también bastante indiferencia y polémica en otros.
Por encima de todo esto, como afirma el Papa Francisco, la sinodalidad no es algo ocasional sino estructural de la Iglesia y «si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de manera concreta a cada paso del camino y del obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el peligro de quedarse como términos un poco abstractos».
Hay que acoger, por tanto, el Sínodo, y sobre todo el espíritu sinodal, como una oportunidad para revitalizar nuestra condición de bautizados, corresponsables de la tarea misionera y evangelizadora de la Iglesia.
El noble y firme propósito de querer caminar juntos puede presentar, no obstante en la práctica, una dificultad originada en predisposiciones incorrectas, procedimientos confusos y erróneos o pretensiones inadecuadas. El Espíritu Santo no puede generar división en la Iglesia, inspirando a cada uno procedimientos opuestos y contradictorios. Se trata de ir en la misma dirección. El Sínodo consiste, como afirma el Papa Francisco, en «caminar juntos y con toda la Iglesia bajo su luz». El mismo Pontífice lo expresa con toda nitidez cuando sostiene que hacer cambios y especialmente ‘remiendos’ que permitan poner en orden y en sintonía la vida de la Iglesia adaptándola a la lógica del mundo presente o la de un grupo particular sólo provocaría, con el tiempo, adormecer y domesticar el corazón de nuestro pueblo y disminuir y hasta acallar la fuerza vital y evangélica que el Espíritu quiere regalar.
Desde los orígenes, es el Espíritu Santo el que anima a la Iglesia y habita en medio de la comunidad de creyentes en Cristo. Ahora bien, la voluntad de Dios no puede identificarse sin más con el consenso de las mayorías, menos aún cuando este acuerdo responde a actitudes acomodadas o intereses ilegítimos, al no ser fruto de una profunda conversión personal y comunitaria. Sin pretenderlo podemos caer en la tentación de proponer que el Espíritu Santo nos escuche a nosotros y reclamar que se ajuste a nuestras demandas, en lugar de escuchar nosotros la voz del Espíritu Santo y aceptar lo que Él dispone.
Esto hace que sea imprescindible y necesaria una labor de discernimiento, y el discernimiento cristiano solo se puede realizar a partir de una renovación y de una transformación, que supone la génesis de una nueva mentalidad que no se acomoda a la sociedad en que vivimos, opuesta radicalmente al saber de Dios, y que se basa en el sometimiento de las personas a los bajos deseos, a los caprichos del instinto, que esclavizan al hombre y lo encierran en su propio egoísmo.
Por eso, más allá de las propuestas desatinadas que se han podido escuchar en los resúmenes de algunas Diócesis al concluir la fase diocesana del Sínodo, lo importante es considerar que tenemos ante nosotros una oportunidad extraordinaria para emprender de forma seria y definitiva la tarea de la nueva evangelización. Ante la descomposición de los valores morales y con ellos, en gran medida también, la desintegración de los principios sociales de convivencia y la destrucción del soporte humanizador de la cultura, corresponde a las personas e instituciones católicas, como ya hicieron tras la caída del imperio romano, conservar y mantener los cimientos cristianos de la civilización.
En todo momento hay que permanecer fieles a la herencia de fe recibida, pero ahora, más que nunca, vivimos en una época en la que nos jugamos la credibilidad de la Iglesia con la rectitud doctrinal, el testimonio coherente y el compromiso vital. Es precisamente la acción firme y decidida de la Iglesia, junto al fortalecimiento de su misión originaria, lo que urge recuperar plenamente para poder poner en marcha una nueva reevangelización de nuestro mundo.
Juan Antonio Moya Sánchez