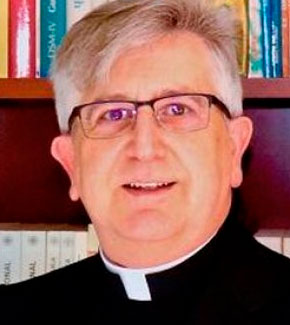La educación es la herramienta que tenemos los seres humanos para completar nuestro proceso de desarrollo. Hasta tal punto es imprescindible e irrenunciable la formación en la construcción de la personalidad, que la ausencia total de instrucción llevaría a casos tan extremos como el del niño salvaje de Aveyron. Las carencias educativas suponen por tanto un déficit importante en el proceso humanizador de la persona. No está muy desencaminada la expresión «se comporta como un animal» cuando ésta se aplica a quien actúa de manera autocentrada, guiándose exclusivamente por sus gustos, deseos y apetitos, sin respetar las normas de convivencia.
Obviamente, en esta reflexión, siempre queda a salvo la realidad ontológica del ser humano, cuya dignidad y grandeza ha de ser valorada desde el momento mismo de su concepción. Es precisamente su naturaleza espiritual y su trascendencia las que imponen la necesidad de que adquiera una educación que esté a la altura de su vocación sobrenatural.
En este sentido, se puede afirmar, con toda vehemencia, que la educación en la fe y la formación religiosa son indispensables para el crecimiento y desarrollo integral del ser humano, a fin de evitar situaciones de indigencia espiritual, que acaban afectando y empobreciendo al conjunto de la persona.
Ante la crisis espiritual de nuestro tiempo, no faltan quienes piensan que la solución está en buscar y ofrecer nuevas formas de vivencia o expresión religiosa más acordes con los gustos actuales y las modas sociales; sin embargo la experiencia nos dice que cuando se comprende el significado profundo de los sacramentos, su importancia y tradición litúrgica, rápidamente cobra sentido, fuerza, atractivo y valor lo que a primera vista pudiera parecer aburrido o desfasado.
Precisamente por el arraigo antropológico y la relevancia teológica que poseen los gestos y signos litúrgicos, quien descubre su belleza y eficacia, queda seducido ante la enorme riqueza que supone la participación frecuente en los misterios de la fe, y el recurso a los distintos medios que la tradición de la Iglesia ha reconocido como válidos a lo largo de tantos siglos.
No se trata, pues, de suprimir o modificar aquello que no se ajuste a los gustos de un sector de la población, especialmente a los de aquellos que, por su edad, debieran estar sujetos a una formación más intensa y continuada; se trata, más bien, de educar los gustos de los jóvenes particularmente, para que aprecien todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable (Flp 4,8). Al fin y al cabo los gustos se corresponden con el nivel cultural, religioso y educativo de cada uno.
Atendiendo al peso que tiene la educación en la construcción del individuo y de la sociedad, resulta alarmante el distanciamiento de muchos eclesiásticos respecto a formas de expresión fervorosas, que pueden considerarse incluso constitutivas de nuestra identidad católica, como el canto gregoriano o la oración de rodillas. Algunas manifestaciones deberían cuidarse más no solo por su relevancia religiosa sino también por su valor pedagógico.
La multitud de jóvenes rezando el rosario recientemente por las calles de Madrid demuestra que también las nuevas generaciones saben apreciar el legado espiritual de sus mayores, si se les presenta sin complejos, de forma genuina y correcta. Durante la cuaresma la Iglesia nos ha recordado la vigencia del ayuno, la oración y la limosna, prácticas que siempre han gozado en todas las religiones de gran reconocimiento en orden a facilitar el crecimiento interior.
Aún cuando se puede estar abiertos a la novedad y a la creatividad, la tarea misionera y apostólica requiere concentrar los esfuerzos en aquello cuyo potencial evangelizador y santificante ha sido suficientemente probado, y responde con fidelidad a los postulados de nuestra fe.
Por eso hay que tener cuidado con determinados acentos que, siendo legítimos, pueden estar ocultando u oscureciendo otros aspectos esenciales de la doctrina católica. Como ejemplo podemos citar la Eucaristía, que sin dejar de ser un banquete de amor, tiene un claro carácter sacrificial que expresa y realiza, en esencia, el misterio de nuestra salvación, a la vez que hace visible la comunión con Dios y con los hermanos. Cada vez que celebramos la Santa Misa se actualiza el sacrificio redentor de Cristo y tenemos la oportunidad de fundirnos en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, que sellan la Alianza nueva y eterna como fuente de vida y salvación. Poner por tanto el acento en el carácter festivo del banquete, olvidando o ignorando su sentido sacrificial, es traicionar la fe de la Iglesia.
Lo mismo podemos decir en relación a la confusión que genera acentuar el aspecto de cercanía, amistad o intimidad del discípulo con Jesús, apoyándose en el significado mismo de la Encarnación, desatendiendo o descuidando que estamos ante la presencia del Creador. Que Cristo es la imagen visible de Dios invisible, nuestro Rey y Salvador. Quedarse únicamente con la proximidad y confianza que nos aporta la humanidad de Jesucristo en detrimento de los atributos de su divinidad, supone transmitir una imagen parcial, sesgada y equivocada de la fe cristiana. A veces la postura de nuestro cuerpo en los actos de piedad dice más, sobre la autenticidad de nuestra fe, que las propias palabras. Más cercanía y confianza que tuvieron los apóstoles con el Señor es difícil que podamos tenerla nosotros, y ellos, al ver a Cristo resucitado, se postraron (Mt 28,17). La única razón para no postrarse queda clara también en el texto evangélico: la duda, que turba el espíritu, y dificulta la fe.