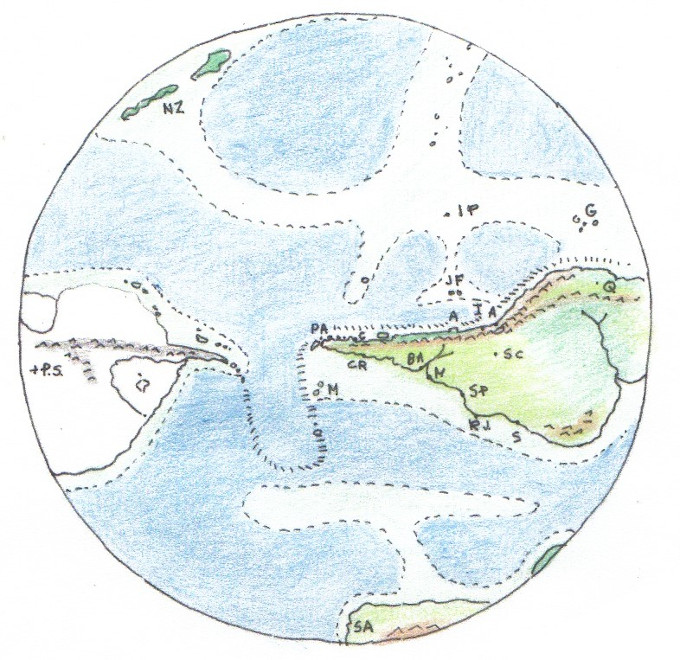Esta «fértil Provincia, y señalada» –Chile– «de remotas Naciones respetada», como cantó de ella Ercilla en sus comienzos, ha tenido un caminar siempre respetado, a fin de cuentas, aunque no por eso poco turbulento, particularmente desde la segunda mitad del siglo XX en adelante.
Tiempos convulsos
Chile participó todavía de lejos en las grandes convulsiones de la primera parte de ese siglo –la 1ª Guerra Mundial de 1914, que implicó la potenciación de la tecnología a gran escala y que abrió camino, en 1939, a la 2ª Guerra– tragedias que observó mayoritariamente desde la ribera aliada, liberal y democrática.
Pero el cambio producido entonces en el mundo no tardó en llegar, con ese preludio de la actual globalización, que se llamó entonces la «interdependencia». Con ella arribó el progreso material y por supuesto la vorágine ideológica de la postguerra, muy marcadamente la Guerra Fría. Paradójicamente, mientras las naciones que habían sufrido las dos confrontaciones mundiales, con sus 88 millones de muertos, de la mano de grandes personalidades como De Gasperi, Adenauer, Schuman, Jean Monet y otros, restañaban sus heridas y labraban su unidad, Chile y las demás jóvenes naciones de este «continente de la esperanza» empezaban a sufrir hondas divisiones que, en circunstancias siempre nuevas y cambiantes, no harían sino acentuarse durante las décadas sucesivas.
La Iglesia Católica, desde la 1ª Conferencia Episcopal Latinoamericana en Rio de Janeiro (1955) –mediando el Concilio Vaticano II (1962-1965)–, y luego en las Conferencias de Medellín (1968) y Puebla (1979), propone con fuerte voz, en un contexto de mucha audiencia, otras alternativas que ayudarían a sostener la identidad católica de estos pueblos en un marco cultural mundial que, entre tanto, hacía esto cada vez más difícil, bastando para advertirlo el creciente debilitamiento de la familia y las falencias a las demandas y orientaciones en la educación de poblaciones numerosas que dejan los campos y se instalan en las grandes megalópolis.
Al presentar su reciente novela Tiempos recios, Mario Vargas Llosa ha desarrollado el argumento de que otra habría sido la suerte seguida por la modernidad y la democracia en Latinoamérica, si la alianza de la CIA y la United Fruit no hubiese tenido éxito en derrocar el gobierno del presidente democrático y reformista, coronel Jacobo Árbenz, un modelo que desde Ciudad de Guatemala podría haber iluminado a la América morena, piensa, haciendo incluso distinta la historia de Fidel Castro y evitando su radicalización. Esa hipótesis, sin duda considerable, entre tanto no se cumplió y la realidad se movió en otra dirección. Al peronismo en Argentina, al varguismo en Brasil, al aprismo en Perú, a la confrontación ibañista-alessandrista en Chile, siguió primero cierta estabilidad con el surgimiento de movimientos populares y reformistas (PR y PDC en Chile), pero en seguida una fuerte polarización político-social, que se acompañó más tarde por la expansión de cruentas guerrillas urbanas en casi todo el continente, llevando a pensar a algunos en la promesa del Che Guevara, finalmente capturado y muerto en Bolivia, de «hacer de Latinoamérica otros tantos Vietnam».
Un contraargumento a lo expuesto por Vargas Llosa podría esbozarse en la fuerte y mayoritaria esperanza que despertó en Chile, con ecos en el continente, la expansión del fenómeno socialcristiano –atribuible en parte al liderazgo que tuvo en sus días San Alberto Hurtado– reflejado por la mayoría absoluta que alcanzará el PDC en los sesenta, personificada en la figura del presidente Eduardo Frei Montalva. Con el apoyo de sus congéneres democristianas alemana e italiana e incluso de la administración Kennedy, que no le ocultó sus simpatías, pudo esta experiencia haber sido mucho más sólida y con más proyección en el continente que la de Árbenz. No obstante, dicho empeño, por causas endógenas y exógenas, se extinguió. Unas antes y otras después, las sociedades latinoamericanas reaccionaron frente a lo que se veía venir con el apoyo del Este comunista, cuya cabeza de puente era la Cuba de Castro, y acudieron a sus fuerzas armadas, con o sin injerencia extranjera (lo que estará siempre en cada caso por discutirse). El mismo Eduardo Frei Montalva, a la sazón presidente del Senado de Chile, apoyó el pronunciamiento militar en el Chile de septiembre 1973, defendiéndolo ante el mundo (cfr. Carta a Aldo Moro, presidente del PDC italiano).
A una dictadura militar pro-soviética y armamentísticamente dependiente de Moscú en el Perú del general Velasco Alvarado de los setenta –otra preocupación que acosaba a Chile– siguió en el país del norte una pro-occidental con el general Morales Bermúdez. Mientras tanto, en medio de cuadros de distinto grado de tensión y traumatismo, una sucesión de gobiernos y juntas militares se instalaban en Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia (contexto en el que se incluye la dictadura de Stroessner en Paraguay, que databa de 1954).
El balance de esos regímenes militares en el continente –cuyo término es cercano o coincide con el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín y de la Unión Soviética, y con el inicio de la llamada cultura «posmoderna» (fin de la racionalidad dura e inicio de la sociedad «líquida»)–, tiene ángulos muy distintos en cada país. En el caso de Chile, mediáticamente se ha llegado a identificar en forma unilateral con la violación de los derechos humanos. Se estaría obligado a reconocerle, a la par, haber impedido en los setenta una guerra civil, además de una guerra externa con un país vecino, la Argentina, que en circunstancias de revuelta armada organizada en ambas naciones habría constituido un solo pandemónium, civil e internacional, al que no habrían sido ajenas las grandes potencias, con consecuencias mundiales imprevisibles. Asimismo, haber escogido a los más preparados profesionales para sacar al país del marasmo y dotarlo de una institucionalidad que normó su salida del escenario militar y le permitió funcionar con normalidad durante 40 años hasta ahora.
Endeble fundamento, recaída y esperanza
Iniciada la transición democrática, identificando su opción política con el tecnicismo económico a través de la candidatura presidencial de Hernán Büchi –exitoso último Ministro de Hacienda del régimen militar– la derecha refuerza su adhesión a paradigmas triunfantes en el mundo desarrollado; consonante con los nuevos tiempos da vuelta la página en orden a las preocupaciones valóricas y se aleja de su tradición política criolla. La Concertación por la Democracia, que tiene de antemano asegurado su triunfo, cambiando en vista de las circunstancias mundiales (caída del Muro) lo que había sido su discurso crítico a la economía liberal, desarrollada con positivos resultados por el régimen militar, con los retoques del caso la hace suya insertándose con velocidad en el marco de la globalización. El período concertacionista –con los reparos que quepa plantear– recoge los más brillantes resultados económicos y sociales de ese proceso y también de toda la historia de Chile, presentándose ante el mundo de la mano de dos grandes estadistas, Patricio Aylwin (DC) y Ricardo Lagos (PS).
Estábamos lejos aún de un Chile mayoritariamente de clase media, existiendo, al momento de la transición, un 38 % de pobres (tasa hoy reducida a un 8%). Pero se inicia en ese momento un camino de desarrollo que apunta al Chile que conocemos hoy, registrándose tan solo en el cuatrienio de Aylwin un crecimiento promedio anual en la economía de un 7,3 % y un PIB per cápita que pasa en ese lapso de 2.400 a 4.000 dólares (actualmente 15.000 dólares, el más alto de Latinoamérica).
Nos urgía el desarrollo, pero ciertamente no estábamos conscientes de las formas contraculturales que se instalaban en todo Occidente una vez derrotado el comunismo. Recuerdo por esos años una entrevista que realicé al conocido filósofo alemán Robert Spaemann, quien quiso dejara registrada esta paradoja: justo en el momento en que el marxismo muere, la sociedad que nace se autodefine como sociedad de mercaderías, en la cual todos los valores se convierten en valores de cambio. En efecto, con el andar acelerado de factores técnicos que se imponían a los económicos y estos a los políticos (Laudato si’), un creciente individualismo borraba de su mirada el bien común –en parte por la explosión del espacio geográfico y la imposición del tiempo real, propios de la dinámica globalizadora– y empujaba paulatinamente hacia aquel «nihilismo libertino» que Del Noce advirtió como signo de la «sociedad opulenta» (en este marco presagiaba asimismo una mentalidad gramsciana instalada en las clases dirigentes). Desde otra ribera, el filósofo liberal Norberto Bobbio escribía también: «Nuestras sociedades democráticas y permisivas sufren de exceso de tolerancia en el sentido de dejar correr (…), de no escandalizarse ni indignarse nunca por nada» (El tiempo de los derechos, 1991). La anomia tan generalizada que hoy percibimos en jóvenes y no tan jóvenes nos habla de ello.
Corría en Chile septiembre de 1991, y el entonces arzobispo de Santiago, cardenal Carlos Oviedo, hacía oír una voz enérgica a través de la pastoral «Moral, juventud y sociedad permisiva». En plena consonancia con San Juan Pablo II –cuyo magisterio después de caído el comunismo advirtió con fuerza respecto del libertarismo en la sociedad occidental, sea en lo socio económico, en lo eclesial, como en las costumbres– Oviedo pone con valentía el dedo en la que habría de ser la llaga del período que se iniciaba. El arzobispo habla de un clima creciente de inmoralidad, en el que destaca el erotismo malsano, la deshonestidad en la administración de los negocios, la práctica de la usura, el comercio de droga, el consumismo exagerado y ostentoso, la creciente desigualdad económica y social, el aumento de la delincuencia y el uso de la violencia. Planteamiento riguroso y profético que enfrenta duros ataques, a punto que la Conferencia Episcopal tiene que salir dos meses después en su defensa, indicando que esas reacciones muestran, ya entonces, «una sociedad poco abierta a acoger la invitación del Señor a vivir según sus criterios y a aceptar los llamados de la Iglesia a una convivencia más sana en nuestra Patria». ¿Qué habíamos hecho los chilenos del magisterio que en materia de familia (Rodelillo), trabajo (Concepción), economía (Cepal) y tantos temas esenciales nos había entregado cuatro años antes San Juan Pablo II, a quien el país vio y escuchó atento durante seis días? ¿Era ya más fuerte que esas razones la realidad sociocultural fragmentadora que imponía la forma de entender el progreso en Occidente? Algo de esto tuvo asomo en parte de los jóvenes que repletaban el Estadio Nacional cuando les habló el Papa Wojtyla. El progreso material se construiría desgraciadamente sobre esos fangos.
Dieciséis años después del Cardenal Oviedo, en 2007, el historiador Gonzalo Vial Correa escribía: «…con los elementos de análisis que tenemos a la mano, es posible que venga, a mediano plazo, una verdadera catástrofe social. Mientras el Estado no decida invertir como corresponde en educación, mientras la pobreza se mantenga en los niveles que se encuentra, mientras las drogas, el alcohol, la promiscuidad sigan deteriorando a la juventud, la crisis tarde o temprano estallará». Hoy, doce años después de esta corroboración de Vial a lo dicho por Carlos Oviedo –de cuya Pastoral hacen ahora veintiocho años– hemos tenido en estas semanas, desplegada ante nuestras miradas atónitas, la verificación de su autenticidad.
No es el caso de discutir aquí los muchos análisis, diagnósticos, pronósticos y caminos de solución planteados en relación al estallido social, que se han formulado y que seguirán. Unos serán más acertados y conducentes que otros. Valdría sin duda la pena repasar en estos días ese «círculo virtuoso» que construye la prosperidad y el auténtico crecimiento, que nos propuso Juan Pablo II hablando en la Cepal.
Nada podrá conseguirse de serio en el mediano y largo plazo, si no se atiende a la más profunda raíz espiritual de los hechos y se sigue, como se hizo por muchos años hasta hoy, jugando con fuego.
Como me fue posible anotar en este mismo espacio, «un nuevo humanismo funcional debe necesariamente incluir el humanismo cristiano. El sentido de una existencia colectiva buena se asemeja mucho a la construcción por un pueblo de su catedral».
Jaime Antúnez Aldunate
De la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales Instituto de Chile