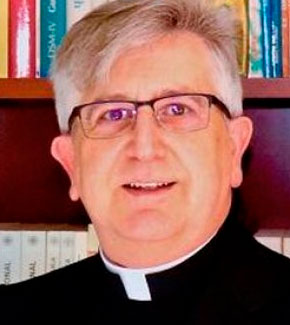La existencia del centro gravitacional de la tierra permite a la brújula apuntar al norte, hacia donde se siente fuertemente atraída por el campo magnético. Pretender ignorar este hecho natural, y vivir como si tal cosa no se produjese, no altera en nada el orden geográfico ni modifica, en modo alguno, la dinámica del funcionamiento terráqueo. Más bien dificulta nuestra capacidad de localización, de ubicarnos correctamente, abocándonos a disposiciones erráticas y posicionamientos erróneos. Oponerse o resistirse al orden natural de las cosas, a la realidad constitutiva de nuestro ser, no nos hace más libres e independientes, sino más incapaces para responder adecuadamente a los desafíos y exigencias de la existencia humana.
Tener una ruta convenientemente trazada, en base a orientaciones seguras y válidas, nos ayudará a conducirnos acertadamente y alcanzar el destino deseado. Pero si nos empeñamos en desdibujar la meta de la vida, el camino previamente marcado pierde todo sentido, o lo que es lo mismo: cualquier sendero nos sirve para ir a ninguna parte.
Esto es precisamente lo que profetizó Nietzsche, dialogando con su sombra en el libro «Así habló Zaratustra»: «¡Oh desgraciada, has perdido tu meta! ¡Al perder tu meta has perdido también el camino! ¡Pobre vagabunda!».
Efectivamente, todo vale para quien ha perdido el norte. Alejados, pues, de los principios y valores, más elementales, solamente queda lo que ya anticipó también Nietzsche: la voluntad de poder, el ejercicio del dominio en orden a la propia autoafirmación, no aceptando más verdad que la defensa de las propias apetencias e intereses coyunturales.
¿Acaso no es este el problema de la sociedad actual? ¿Podría estar empezando a suceder esto en algunos sectores de la Iglesia? Merece la pena plantearse esta cuestión, que nos va a indicar claramente si hemos dejado de ser brújulas para pasar a ser veletas.
Los creyentes sabemos que el plano natural y sobrenatural son dos dimensiones de una misma realidad. Por eso cuando se pierde el norte en el orden natural de las cosas, normalmente es porque se ha perdido también en el orden sobrenatural, y a la inversa. Es verdad, tal como decía al comienzo de este artículo, que ello no altera en absoluto la presencia divina y su poder de atracción sobre las personas. Sin embargo, cuando se decide vivir de espaldas al proyecto de Dios, se ha iniciado el camino de la propia perdición, en la acepción más genuina y amplia de la palabra, que supone esencialmente andar perdido.
En este sentido, causa hondo dolor ver cristianos identificados con corrientes ideológicas que son ajenas al más mínimo sentido de la trascendencia, y pretenden encontrar, en una lectura sesgada y parcial del Evangelio, la fuente legitimadora de su desafortunada opción personal. Se dan, ciertamente, algunas actitudes, comportamientos y situaciones dentro de la Iglesia, que generan serias sospechas sobre el rumbo emprendido y el objetivo principal al que apuntan algunos de sus miembros.
La fe católica, desde sus orígenes apostólicos, avalada por la Tradición y la Escritura, nos asegura que nuestro centro gravitacional es Cristo, que nos conduce al Padre. Poner nuestras miras en cualquier otro objetivo que no sea éste, aun cuando lo indicara un ángel bajado del cielo (cf. Gal 1, 7-9), sería traicionar la Verdad revelada para adentrarnos en el laberinto de la confusión y la desorientación. Al perder de vista el horizonte último de nuestra vida estaríamos frustrando el propósito para el que hemos sido creados. Estaríamos precipitándonos irremediablemente, como señalábamos con anterioridad, hacia nuestra propia perdición. En ese caso, autodestrucción.
Cercanos ya los días de Navidad, esperemos que, en medio de la oscuridad que nos envuelve, brille intensamente, como la estrella de oriente, la única luz que puede conducir a la presencia del Señor: el testimonio firme de los cristianos que, mediante la fidelidad al Evangelio, mantienen su adhesión inquebrantable a Cristo Jesús, nuestro único Señor.
Juan Antonio Moya Sánchez Sacerdote y psicólogo