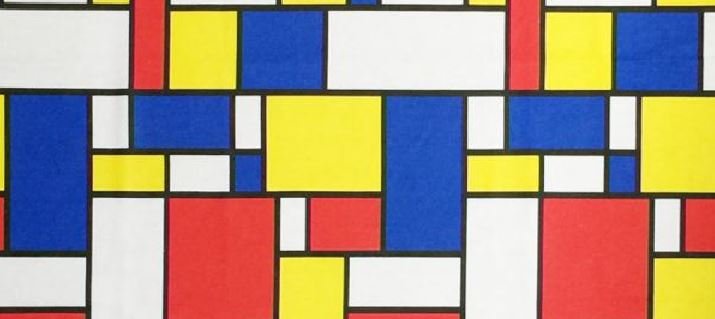Sobre el estado de nuestra alma nos dice la Encíclica «Veritatis Splendor» de san Juan Pablo II: «No hay duda que la doctrina moral cristiana, en sus mismas raíces bíblicas, reconoce la importancia de una elección fundamental que cualifica la vida moral y que compromete la libertad a nivel radical ante Dios. Se trata de la elección de la fe, de la obediencia de la fe (cf. Rom 16,26), por la que «el hombre se entrega entera y libremente a Dios, y le ofrece el homenaje total de su entendimiento y voluntad». Esta fe, que actúa por la caridad (cf. Gal 5,6), proviene de lo más íntimo del hombre, de su corazón (cf. Rom 10,10), y desde aquí viene llamada a fructificar en las obras (cf. Mt 12,33-35; Lc 6,43-45; Rom 8,5-8; Gal 5,22)» (nº 66).
Por ello sólo Dios nos juzga (cf.1 Cor 4,4). Del estado de nuestra alma sólo tenemos datos o signos, que nos hacen suponer estamos en gracia y actuar en consecuencia, por ejemplo no dejando de recibir la Sagrada Comunión, si deseamos servir a Dios y no tenemos conciencia de haberle ofendido gravemente. Profundamente cristiana es la respuesta que Santa Juana de Arco dio a sus jueces sobre este tema, diciéndoles que si estaba en gracia de Dios le daba gracias por ello, y que si no, pedía y confiaba en su misericordia para obtener el perdón.
Por su parte Sto. Tomás de Aquino afirma: «nadie puede saber a ciencia cierta si posee la gracia»(S. Th. Iª, IIae, 112, 5), doctrina recogida por Trento: «nadie puede saber con certeza de fe, en la que no puede caber error, que ha conseguido la gracia de Dios»(DS 1534; D 802).
Generalmente el confesor novel intenta saber cuando un pecado es grave o no. Más tarde estamos menos seguros de nuestros conocimientos, nos basta con un «póngalo tal como Dios lo ve y en cambio nos preocupa más encontrar orientaciones que puedan ayudar al penitente a lograr su conversión y vivir su vida cristiana. Y es que el obrar humano ofrece tal cantidad de significados posibles, que lo que aparece externamente hay que considerarlo simplemente como síntoma de nuestras decisiones interiores. Y un síntoma no descubre su significado exacto sino cuando se le capta en un conjunto de indicaciones convergentes. Cometer un pecado mortal no es desde luego algo baladí y la excesiva facilidad en suponer pecados mortales ha sido una de las principales causas del desprestigio en años pasados de la Teología Moral. La síntesis teológica del pecado se encuentra ante el problema de cómo compaginar la dimensión vertical y la dimensión horizontal, la dimensión religiosa y la dimensión humana o ética de la culpabilidad. La Teología se ve urgida en la actualidad no sólo por el pecado como ofensa a Dios, sino también por la dimensión horizontal de la culpa; la conciencia actual es cada vez más sensible a los aspectos intramundanos e intrahistóricos del pecado. Hay que conjugar las dos dimensiones para evitar tanto reducir el pecado a su dimensión religiosa con descuido de los aspectos simplemente humanos, como lo contrario.
El modo de encontrar la síntesis entre las dos dimensiones es entender el pecado enclave de esperanza, es decir interpretarlo como una dimensión de la Historia en la que Dios está comprometido. Dios no es imparcial en el asunto de nuestra salvación, sino que intenta por todos los medios posibles, menos la violación de nuestra libertad, conducirnos a la salvación eterna, como se me dijo en una de las lecciones más importantes que he recibido en mi vida sobre Teología Moral. Ello nos debe lleva también a no dejar fácilmente la Sagrada Comunión, con el pretexto que no somos dignos, porque la Comunión es un alimento espiritual para nosotros pecadores, a menos que estemos en pecado mortal. El Concilio de Trento declara que nadie debe acercarse a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal (D. 880, DS 1647; D. 893, DS 1661), si tiene a su disposición «habida facilidad de confesar» (D 893, DS 1661). Nuestra alegría, optimismo y paz se funda en nuestra esperanza puesta en el Señor, que es quien nos justifica (1 Cor 4,4; Rom 8,31-33; 12,12).
Pedro Trevijano