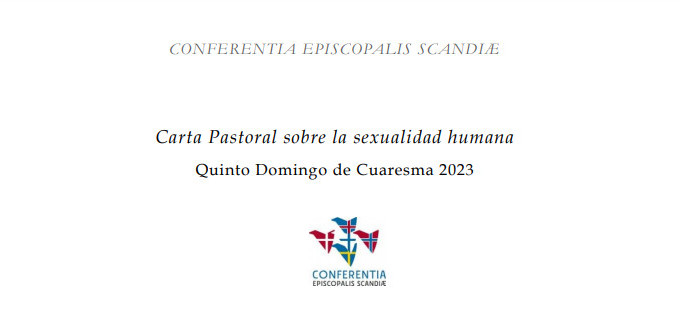Queridos hermanos y hermanas,
Los cuarenta días de la Cuaresma recuerdan los cuarenta días de ayuno de Cristo en el desierto. Pero esa no es toda la realidad. En la historia de la salvación, los períodos de cuarenta días indican etapas en la obra divina de la redención, que continúa hasta el día de hoy. La primera intervención de Dios fue la que tuvo lugar en tiempos de Noé. Ante la destrucción que el hombre había causado (Gen 6, 5), el Señor sometió la tierra a un bautismo de purificación: «llovió sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches» (Gen 7, 12). El resultado fue un nuevo inicio.
Cuando Noé y los suyos volvieron a poner pie en un mundo completamente depurado por el agua, Dios estableció su primera alianza con todos los seres vivientes. Prometió que una inundación nunca volvería a destruir la tierra. A la humanidad le pidió justicia: honrar a Dios, construir la paz, ser fecundos. Estamos llamados a vivir bendecidos en la tierra y a encontrar gozo los unos en los otros. Nuestro potencial es maravilloso siempre que recordemos quienes somos: «a imagen de Dios hizo él al hombre» (Gen 9, 6). Estamos llamados a convertir en realidad esta imagen a través de nuestras elecciones de vida. Para ratificar esta alianza, Dios puso un signo en el cielo: «pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Aparecerá el arco en las nubes, y al verlo recordaré la alianza perpetua entre Dios y todos los seres vivientes, todas las criaturas que existen sobre la tierra» (Gen 9, 13.16).
El signo de esta alianza, el arcoiris, ha sido reivindicado en nuestro tiempo como el símbolo de un movimiento político y cultural. Reconocemos todo aquello que es noble en las aspiraciones de este movimiento. En la medida en que hablen de la dignidad de todo ser humano y su anhelo de ser visto por lo que es, compartimos esas aspiraciones. La Iglesia condena toda forma de discriminación injusta, incluyendo aquellas basadas en el género u orientación afectiva. Discrepamos, en cambio, cuando este movimiento propone una visión de la naturaleza humana separada de la integridad corporal de la persona, como si el género físico fuera accidental. Y protestamos cuando se fuerza esa visión sobre los niños presentándola como una verdad probada y no como una hipótesis temeraria, y cuando se la impone a los menores como una pesada carga de autodeterminación para la que no están preparados. Resulta llamativo que una sociedad tan atenta al cuerpo en los hechos lo trate con superficialidad al no considerarlo como un significante de identidad. Así, se presupone que la única identidad que cuenta es la que emana de la autopercepción subjetiva, la que surge a medida que nos vamos construyendo a nuestra imagen.
Cuando profesamos que Dios nos creó a su imagen, esa imagen no sólo se refiere al alma: está misteriosamente inscripta en el cuerpo también. Para los cristianos el cuerpo es una parte intrínseca de la personalidad. Creemos en la resurrección de la carne. Ciertamente «todos seremos transformados» (1 Cor 15, 53). No podemos aún imaginar cómo serán nuestros cuerpos en la eternidad, pero con la autoridad de la Biblia, fundada en la tradición, creemos que la unidad de espíritu, alma y cuerpo ha sido hecha para perdurar y no tiene fin. En la eternidad seremos reconocibles como quienes somos ahora y los conflictos que aún impiden un pleno desarrollo de nuestro verdadero ser habrán sido resueltos.
«Por la gracia de Dios soy lo que soy» (1 Cor 15, 10): san Pablo tuvo que luchar contra sí mismo para pronunciar esta profesión de fe. Con frecuencia, esto nos sucede también a nosotros. Somos conscientes de todo lo que no somos: nos concentramos en los dones que no recibimos, en el afecto o en el apoyo del que carecemos. Esta situación nos llena de tristeza. Queremos compensarla y, aunque a veces sea razonable, a menudo resulta inútil. El camino hacia la aceptación de sí mismo pasa por confrontarnos con la realidad. Nuestras heridas y contradicciones están comprendidas en la nuestra realidad vivida. La Biblia y las vidas de los santos nos muestran como nuestras heridas, por la gracia de Dios, pueden volverse una fuente de sanación para nosotros y para los demás.
La imagen de Dios en la naturaleza humana se manifiesta en la complementariedad de lo masculino y lo femenino. El hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro: el mandato de ser fecundos depende de esta relación recíproca, que es santificada por la unión matrimonial. En la Escritura, el matrimonio de un hombre y una mujer se convierte en imagen de la comunión de Dios con la humanidad, que encuentra su perfección en el banquete de bodas del Cordero en la consumación de los tiempos (Ap 19:7). Sin embargo, esto no significa que para nosotros esta unión nupcial sea sencilla y desprovista de sufrimiento. Para algunas personas parece incluso una opción imposible. En nuestra intimidad, la integración interior de las características masculinas y femeninas puede resultar ardua. La Iglesia es consciente de esto. Ella desea acoger y consolar a todos aquellos que experimentan dificultad en este ámbito.
Como obispos vuestros queremos decir esto claramente: estamos a disposición de todos para acompañar a todos. La aspiración al amor y la búsqueda de una sexualidad integrada tocan a los seres humanos en su fibra más íntima. Es un aspecto en el que somos vulnerables. El camino hacia la plenitud requiere paciencia pero hay alegría en cada paso hacia adelante. El paso de la promiscuidad a la fidelidad, por ejemplo, es ya un salto enorme, independientemente de que esa relación, ahora fiel, corresponda enteramente o no al orden objetivo de una unión nupcial bendecida con el sacramento. Toda búsqueda de plenitud e integridad merece respeto y debe ser sostenida. El crecimiento en sabiduría y virtud es orgánico, ocurre de modo gradual. Al mismo tiempo para que el crecimiento tenga fruto debe estar ordenado a un fin. Nuestra misión y tarea como obispos es señalar la orientación del camino de los mandamientos de Cristo que son fuente de paz y de vida. El camino es estrecho al inicio pero se ensancha a medida que avanzamos. Ofrecer algo menos exigente sería defraudaros. No hemos recibidos el Orden Sagrado para predicar ideales pequeños de nuestra propia fabricación.
La Iglesia es fraterna y hospitalaria, hay lugar para todos. Un texto antiguo declara que la Iglesia es «la misericordia de Dios descendiendo a la humanidad» (Cueva de los tesoros, midrash arameo del siglo IV). Esta misericordia no excluye a nadie, pero fija un ideal elevado. Este ideal está expuesto en los mandamientos, que nos ayudan a crecer más allá de angostas nociones de nuestra identidad. Estamos llamados a convertirnos en hombres y mujeres nuevos. Todos poseemos aspectos caóticos de nuestra persona que necesitan ser ordenados. La comunión sacramental presupone una vida vivida de manera coherente en conformidad con la alianza sellada por la Sangre de Cristo. Puede suceder que las circunstancias de vida de un fiel católico le impidan, por un tiempo, recibir los sacramentos. Él o ella no deja por eso de ser un miembro de la Iglesia. La experiencia del exilio interior vivida en la fe puede conducir a un sentido de pertenencia más profundo. Esto es lo que sucede frecuentemente en los exilios bíblicos. Cada uno de nosotros tiene que recorrer su propio éxodo, pero no caminamos solos.
En tiempos de prueba el signo de la alianza primigenia de Dios nos envuelve. Nos llama a buscar el sentido de nuestra existencia, no en los fragmentos de luz refractada del arcoiris, sino en la fuente divina de todo el espectro, completo y maravilloso, que proviene de Dios y nos invita a volvernos semejantes a Él. Como discípulos de Cristo, que es la Imagen de Dios (Col 1, 15), no podemos reducir el signo del arcoiris a algo menos que el pacto vivificante entre el Creador y la criatura. Dios nos ha ofrecido «preciosas y sublimes promesas, para que, por medio de ellas, [seamos] partícipes de la naturaleza divina» (2 Pe 1, 4). La imagen de Dios impresa en nuestro ser demanda la santificación en Cristo. Cualquier noción del deseo humano que sea inferior a este estándar es insuficiente desde un punto de vista cristiano.
Ahora bien, en la actualidad las ideas de lo que es el ser humano y su carácter sexuado se encuentran en un estado de fluidez. Lo que se da por descontado hoy puede ser rechazado mañana. Quien se aferre demasiado a teorías pasajeras corre el riesgo de salir muy lastimado. Por el contrario, necesitamos raíces profundas. Intentemos entonces hacer nuestros los principios fundamentales de la antropología cristiana a la vez que nos acercamos con amistad y respeto a aquellos que se sienten alejados de ellos. Dar testimonio de aquello en lo que creemos y por qué creemos que es verdadero es nuestro deber ante el Señor, antes nosotros y ante el mundo.
La enseñanza cristiana sobre la sexualidad causa perplejidad en muchos. Ofrecemos un consejo amistoso a esas personas. En primer lugar, recomendamos familiarizarse con la llamada y la promesa de Cristo: conocerlo mejor en la Escritura y en la oración, a través de la liturgia y del estudio de la enseñanza integral de la Iglesia, y no de fragmentos encontrados aquí y allí. Participad de la vida de la Iglesia. La amplitud de las preguntas iniciales se ensanchará así, dilatando vuestra mente y vuestro corazón. En segundo lugar, sed conscientes de las limitaciones de un discurso puramente secular sobre la sexualidad. Este discurso necesita ser enriquecido. Necesitamos un vocabulario adecuado para hablar estos temas tan importantes. Tendremos una preciosa contribución para aportar si recuperamos la naturaleza sacramental de la sexualidad en el plan de Dios, la belleza de la castidad cristiana, y la alegría en la amistad. Esta última nos permite descubrir que una intimidad grande y liberadora también puede encontrarse en relaciones de carácter no sexual.
El fin de la enseñanza de la Iglesia es habilitar el amor, no impedirlo. Al final de su prólogo el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 repite un texto del Catecismo Romano de 1566: «Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer; pero sobre todo debe resaltarse que el amor de Nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor» (CIC, 25; cf. 1 Cor 13.8). Es por este amor que el mundo fue creado y nuestra naturaleza formada. El ejemplo de Cristo, su enseñanza, su pasión salvadora y su muerte manifestaron este amor que reina victorioso en su gloriosa resurrección, que celebraremos con gozo durante los cincuenta días de la Pascua. Que nuestra comunidad católica, tan polifacética y colorida, pueda dar testimonio de este amor en la verdad.
Mons. Czesław Kozon, Obispo de Copenhague (Dinamarca), Presidente
Card. Anders Arborelius OCD, Obispo de Estocolmo (Suecia)
Mons. Peter Bürcher, Obispo emérito de Reykjavík (Islandia)
Mons. Bernt Eidsvig Can.Reg, Obispo de Oslo (Noruega)
Mons. Berislav Grgić, Obispo-Prelado de Tromsø (Noruega)
P. Marco Pasinato, Administrador Diocesano de Helsinki (Finlandia)
Mons. David Tencer OFMCap, Obispo de Reykjavík (Islandia)
Mons. Erik Varden OCSO, Obispo-Prelado de Trondheim (Noruega)