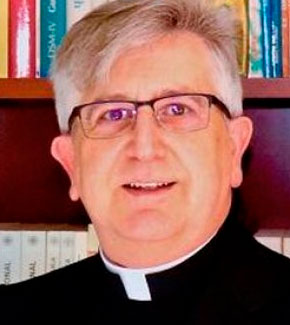Todos tenemos caretas. Desde el pecado original el ser humano siente necesidad de cubrirse. Tomar conciencia de la presencia del mal hace que nos sintamos vulnerables, amenazados; pero es sobre todo, la experiencia de nuestra propia fragilidad moral, la que nos lleva casi instintivamente a esconder nuestro interior y tapar las vergüenzas. La necesidad de ocultamiento y protección se incrementa cuanto mayor es el riesgo de que sean ultrajados o heridos los aspectos más íntimos e insondables de la persona.
La capacidad para velar por la privacidad y la integridad de la propia vida depende en gran medida, del grado de autocontrol, ingenuidad o desconfianza de cada individuo, e incluso del estado psicológico o emocional por el que esté atravesando.
Sin embargo, nadie está libre, en un momento de debilidad, de verse arrebatado momentáneamente por el torbellino del deseo, no siempre virtuoso, que en todos nosotros aguarda impaciente, agazapado, traicionero. Se trata de las viejas tentaciones que expresan la lucha inexorable de la carne contra el espíritu.
Batalla irrisoria para unos e inútil para otros. No exagero si afirmo que en la actualidad social y eclesial este combate cuenta con escaso o nulo apoyo. Quienes se empeñan en librarlo día a día, rápidamente son considerados integristas y poco integradores… Proponer o predicar la negación de los sentidos, de la que habla San Juan de la Cruz, resulta en nuestro tiempo, para la gran mayoría de los evangelizadores y educadores en la fe, algo absolutamente arcaico, extemporáneo y fuera de lugar.
Percibimos una tendencia generalizada a rechazar abiertamente actitudes y comportamientos de la espiritualidad clásica, que tantos frutos de santidad han dado a lo largo de los siglos, como si ahora, paradógicamente, se hubiese descubierto que eran menos comprometidos, misioneros y eficaces que los estilos exhibicionistas, autorreferenciales y secularizados, tan en boga, pero que acaban convirtiéndose en una suerte de coqueteo con la mundanidad.
Así es como el Diablo siembra la duda, estimula los apetitos y prepara la trampa. Ahora bien, no nos equivoquemos, la caída no es la principal victoria del Enemigo, menos aún si, tras los sentimientos de autodesprecio por la propia torpeza, el peso de la conciencia lleva al penitente a elevar humildemente la mirada a Dios, que nos acoge una y otra vez con ternura paternal.
El Maligno disfruta bastante más al lado de los hermanos mayores del hijo pródigo, contemplando el señalamiento público, que despoja de dignidad al pecador y lo sitúa como al publicano frente al fariseo, como a la adúltera ante los lapidadores, propiciando toda clase de juicios despiadados y ataques injustificados, al poner en marcha un tsunami de descrédito que se propaga en círculos concéntricos y termina ahogando a todos por igual.
El padre de la Mentira conoce bien las argucias que hay que emplear para conseguir la expansión del mal. Como maestro del engaño y la confusión, bajo capa de trasparencia esconde la difamación, tras la máscara de la justicia oculta la crueldad. Así, con el arte del camuflaje, decididamente provoca lo que dice querer evitar.
No es fácil escapar a las seducciones de Satanás en sus múltiples manifestaciones e innumerables caretas. La falta de perspectiva, la ceguera mental, la escasa empatía, y sobre todo los intereses ajenos a la fe, se prestan tristemente a hacer el juego al Demonio, pensando que se actúa con rectitud de corazón. Y es que, como ya dijo alguien en el primer milenio, el infierno está empedrado de buenas intenciones.
Por eso, que nadie se lleve a error pensando que lo diabólico forma parte de un acervo mítico o se localiza en una sola dirección, porque el Príncipe de las tinieblas, como asegura el Apocalipsis, tiene siete cabezas y diez cuernos, y un especial gusto por las diademas.
Gracias a Dios, los poderes de este mundo pasan, y el único que ostenta la corona, signo de la unidad, es Cristo, nuestro Rey.
Juan Antonio Moya Sánchez
Sacerdote y Psicólogo