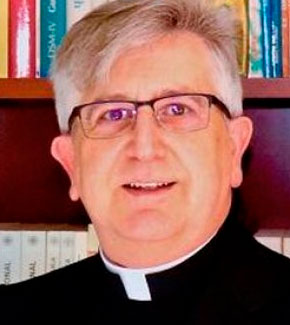Cuando siendo adolescente me debatía con Dios, intentando rechazar la vocación sacerdotal, recuerdo que me veía a mí mismo incapaz de asumir algunas tareas propias del ministerio. ¿Cómo iba a poder visitar a los enfermos, yo, que temía contagiarme incluso de las enfermedades consideradas no transmisibles? ¿Cómo iba a celebrar funerales, si ni siquiera soportaba la imagen de un ataúd?.
Las palabras de Jeremías resonaban una y otra vez en mi mente: «irás adonde yo te envíe. No les tengas miedo» (Jr 1, 7b. 8a). Pero los temores no desaparecían.
Viviendo como seminarista menor, al enterarme de que había fallecido una religiosa de los Ancianos desamparados, que todavía tenían su casa al lado del Seminario, decidí afrontar la situación y acudí al velatorio para estar cerca de la difunta y mirarla a la cara. Era como plantarme frente a la muerte y decirle: «no me asustas».
Resultó muy efectivo. Al poco de ser ordenado sacerdote me llamaron para administrar la Unción a un enfermo que estaba agonizando. Me acerqué, le cogí de la mano, le llamé por su nombre y quise dirigirle unas palabras de esperanza, cuando, en ese momento, empezó a toser salpicando pequeñas gotitas de sangre. Entendí que no era el momento de soltarle la mano, sino de apresurar la finalización del rito. Falleció nada más concluir. Me sorprendió a mí mismo la calma y serenidad que mantuve para dar consuelo después a los familiares y acompañarles en la despedida.
Posteriormente, los estudios de psicología me han enseñado que el miedo es un mecanismo básico e incluso necesario para la supervivencia. Que es normal y hasta bueno sentir miedo, porque nos ayuda a protegernos y ser cautos ante potenciales peligros o amenazas. Aunque es cierto que el riesgo, en ocasiones, puede ser más imaginario que real y llegar a desencadenar reacciones desproporcionadas, que no se corresponden con el peligro real, creando así estados de angustia y ansiedad claramente patológicos.
Actualmente la situación de incertidumbre que se vive en la sociedad y los problemas por los que atraviesa la misma Iglesia, ha hecho que muchos cristianos estén atemorizados ante el incipiente regreso de espectros y fantasmas de un pasado que causó no poca desolación y quebranto en nuestros mayores. La vuelta a procedimientos y actuaciones que fracasaron en etapas anteriores y mostraron sobradamente su poder destructivo, tanto en lo político como en lo religioso, genera en la gente muy poca confianza y bastante desconcierto. El ataque directo a las instituciones, y la aniquilación psicológica y moral de las personas que se resisten a colaborar con la descomposición de nuestra civilización, asusta al más decidido y osado.
Sin embargo, la ciencia psicológica enseña que los temores solo se logran vencer afrontándolos. La única solución consiste en encarar el miedo, impidiendo que nos paralice. Esto será más fácil si conseguimos contextualizarlo adecuadamente, conocer su alcance y aceptar sus consecuencias. De esta manera sabremos dónde ha de ponerse el foco del verdadero temor, como nos dice el Señor: «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo» (Mt 10, 28).
Juan Antonio Moya Sánchez