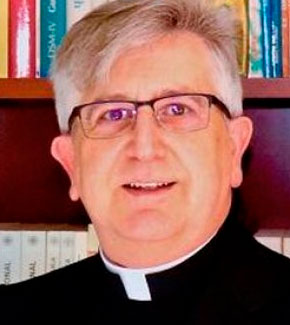Es un hecho indiscutible que el creyente está llamado a dar razón de su fe, y que necesita por tanto de los resortes intelectuales adecuados para entablar un diálogo constructivo con el pensamiento y la cultura de cada época. Por otra parte, también la razón necesita de la fe para abrirse al conocimiento revelado y no ahogarse en los estrechos límites de lo tangible y probado.
Basándose en esto, se entiende perfectamente la labor de los humanistas cristianos, que se han esforzado en dejar patente que la mayor defensa de la dignidad del ser humano emana de su condición de criatura llamada a la transcendencia. Hay que reconocer la tarea meritoria de estos pensadores cristianos que han sabido descubrir y apreciar los valores de la cultura clásica, retomados por los humanistas del Renacimiento; e incluso hacerse hueco entre los humanismos modernos en abierta confrontación con el pensamiento dogmático y teológico.
Cuando los fines, además de ser rectos, están claros y bien definidos, ayudan a evitar cualquier tipo de desviación durante el proceso orientado a su consecución. Principio que, aplicado a la evangelización, enseña a mantener la fidelidad y el rigor en el compromiso adquirido. En este sentido, debe ser ostensible la primacía y preeminencia de la verdad de fe, sobre la base de la cual habrá que integrar e interpretar el saber natural, empírico y racional. Pues, si se trata de conocimientos ciertos y válidos, no podrán ser incompatibles.
Evidentemente, una cosa es partir de la verdad revelada y, desde este fundamento, analizar y discernir las distintas ideologías, incluso la cientificista; y otra muy distinta es situarse desde una determinada ideología o presupuesto, para interpretar desde ahí la doctrina católica, como si la que gozara de infalibilidad fuese la primera y no la segunda. Ello, lo único que hace es poner de manifiesto las convicciones más profundas y auténticas de cada uno. Por eso, resulta preocupante encontrarse con cristianos que anteponen al credo y a la moral cristiana sus paradigmas epistemológicos laicistas, promoviendo en el ámbito de la fe una corriente doctrinal y práxica paralela, tendenciosa y sesgada.
A finales del siglo XIX y principios del XX, la confluencia de humanismo e ilustración en muchos filósofos y literatos como Valle Inclán, alineados en el anticristianismo beligerante y decididamente anticlerical, con la mejor o peor intención, resaltaron como lo único genuino y verídico del Evangelio los valores sociales predicados por alguien que, para ellos, no era más que un caudillo de masas con claros tintes revolucionarios. Enterrado el Cristo de fe y descalificado el papel imprescindible de la Tradición, quedaba la vía libre para divulgar una supuesta imagen del Jesús histórico acomodaticia y distorsionada. Lo sorprendente es que este discurso fuese asimilado en gran medida por no pocos intelectuales católicos.
Toda perversidad y confusión donde más estragos hace es en el campo educativo. La escuela católica no se quedó atrás en todo este proceso. El giro antropocéntrico, que en principio parecía perfectamente armonizable con el cristocentrismo, se asumió de forma tan veloz y acrítica en el carácter propio de los centros de enseñanza religiosos, que acabó difuminándose la naturaleza divina de Cristo, y con ello el destino sobrenatural del hombre. De este modo el humanismo, enarbolado como bandera por muchos colegios de titularidad cristiana, para captar alumnos en una sociedad secularizada, tardó poco en convertirse en la tapadera para disimular la falta de compromiso con la fe, o peor aún, en el sumidero por donde vaciar de contenido todo el mensaje cristiano.
Reducir el contenido de la fe a su faceta estrictamente humanista solo podía conducir a la instrumentalización de la religión, que termina paradójicamente cosificando y despersonalizando a los seres humanos, ya que al privar a la persona de la dimensión transcendente, que es la fuente de todo proceso humanizador, se impide que pueda alcanzar una realización plena. Tal vez, éste sea el motivo por el que ya no extraña a nadie la proliferación espontánea y natural de comportamientos personales y sociales absolutamente grotescos, sórdidos, patéticos, decadentes, y hasta siniestros, que presentan una imagen tan deformada y absolutamente ridícula de la vida humana, que bien podía servir para ilustrar el esperpento en una nueva versión actualizada de Luces de Bohemia.
No nos engañemos, el problema no es que asistamos pasivamente al declive de una civilización, como si fuese indefectiblemente arrastrada por funestas fuerzas desconocidas, el problema real es que seguimos impulsando las condiciones que aceleran la desintegración de una cultura con un innegable sustrato cristiano. Y en este punto, todos habremos de admitir nuestra parte de responsabilidad.