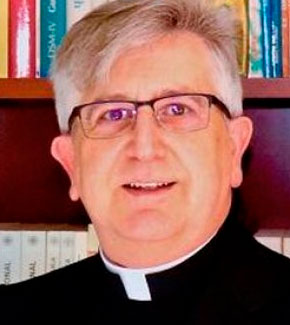A partir de que William James, en el siglo XIX, hablara del autoconcepto y, por consiguiente, de la autoestima, ésta se ha ido convirtiendo en uno de los temas más populares y comentados de la psicología contemporánea. Si bien, muchas veces no se tiene un conocimiento adecuado de la misma, ni se sabe hacer la oportuna valoración del grado óptimo en que la autoestima resulta realmente un atributo beneficioso para la persona.
Es importante saber que el principal problema no es siempre el déficit de autoestima, y que una imagen sobrevalorada de las propias cualidades, virtudes o posibilidades, puede acarrear serias dificultades en el ámbito laboral, afectivo o simplemente relacional.
La baja autoestima se caracteriza por sentimientos negativos de inferioridad, falta de valía, inseguridad y autodesprecio, junto al convencimiento de inutilidad. Estas personas son despiadadamente críticas consigo mismas, por lo que les acompaña una sensación constante de frustración. Esta autopercepción distorsionada y devaluadora del propio yo, suele tener su origen bien en experiencias tempranas de abuso o abandono, o bien en ambiente de excesiva exigencia y criticismo.
Las consecuencias de la falta de autoestima son demoledoras para el comportamiento humano, ya que la persona actuará de manera temerosa, incluso evitará llevar a cabo muchas acciones por miedo a la crítica o al fracaso. Su inhibición le impedirá además poder defender legítimamente sus propios criterios y principios. La vulnerabilidad psicológica que genera la falta de autoestima facilita el desarrollo de numerosas patologías.
Siendo también muy problemática, se habla poco de la autoestima contingente. Se trata de la valoración positiva de uno mismo en función de la consecución de determinados logros y de la aprobación de los demás. Estamos, pues, ante una autoestima frágil e inestable porque necesita validarse continuamente e introduce a la persona en una peligrosa dinámica de rivalidad, competitividad y envidia; lo que origina, consecuentemente, un incremento notable de la ansiedad y el estrés. Aunque en algún momento pudiera servir de estímulo motivador, sin embargo, es una trampa, toda vez que exige asumir los valores sociales de prestigio, fama, éxito y triunfo. Todo lo que sea no reconocer la valía inherente e incondicional de la persona, que viene dada fundamentalmente por nuestra condición de ser hijos de Dios, no por nuestros méritos y logros personales, acabará provocando problemas de autoaceptación.
Sin entrar directamente en el narcisismo que, como patología, requiere un estudio independiente, que ya abordaré en otro momento, sí conviene señalar los graves inconvenientes que conlleva la sobrevaloración de sí mismo. El primero, que se desprende automáticamente de este hecho es la minusvaloración de los demás. Ciertamente la lógica mundana establece que se alcanza mayor precio despreciando a los otros. Una autoestima sobredimensionada procura evitar cualquier información que ponga en duda la autoimagen favorable, impide el reconocimiento y rectificación de los errores e incluso distorsiona la realidad para hacerla congruente con su propia visión de las cosas. Se está persuadido de que la culpa siempre es de los demás. La hinchazón de la autoestima provoca que se reaccione con ira ante cualquier crítica, particularmente si el individuo siente amenazado su estatus o su imagen pública. Aparte de que la excesiva seguridad en uno mismo puede llevar a desarrollar comportamientos de riesgo y conductas negligentes.
Si en otro tiempo pudieron predominar actitudes eclesiales de prepotencia o vanagloria, en la Iglesia actual no es esto algo generalizado, aunque nos podamos encontrar casos individuales, que corresponden a la cuota estadística de las patologías anejas. No obstante, sí vemos con preocupación cierta corriente eclesial que se empeña en agradar al mundo a toda costa, como si la valía de la Iglesia y del mensaje que transmite dependiera de su mayor o menor aceptación por parte de la gente. La autenticidad de la fe siempre ha quedado reflejada en la intensidad de la vivencia sobrenatural y en la fuerza del testimonio, más que en categorías numéricas o cuantitativas; siendo el incremento de fieles una consecuencia de la hondura espiritual, la coherencia de vida y la fidelidad doctrinal del cristiano, no al revés.
Con todo, el mayor problema hoy en día en muchos ambientes eclesiásticos es la falta de autoestima. La situación de acoso y humillación que vive en estos momentos la Iglesia, ha hecho que bastantes católicos se replieguen, adoptando posturas pusilánimes, temerosas y anodinas. Más graves son los casos en los que la indecisión, inseguridad y falta de confianza en los recursos y medios que aporta la propia tradición doctrinal, litúrgica y espiritual de la Iglesia, en orden a poder continuar su misión evangelizadora en el mundo, termina generando tal estado de confusión y perplejidad que resulta absolutamente paralizante. Una Iglesia amedrentada, que no sea capaz de proclamar fiel, nítida, completa y valientemente su fe, defendiendo además de forme clara y rigurosa su modelo antropológico y ético, no podría esconder bajo capa de falsa humildad, lo que a todas luces sería una falta de convencimiento y de estima a su propia naturaleza y cometido.
Juan Antonio Moya Sánchez
Sacerdote y psicólogo