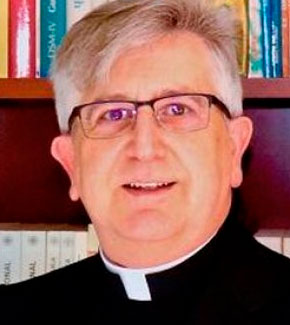Últimamente se insiste mucho en la necesidad de que la Iglesia debe adecuar su lenguaje y adaptarlo a la sociedad, si no quiere quedar como una inservible reliquia del pasado y perder su fuerza evangelizadora.
La Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, invita a adoptar nuevas formas de expresión para facilitar la transmisión de la fe y la doctrina cristiana a las nuevas generaciones, siempre que se mantenga inalterable el contenido de la Revelación. Para ello subraya la necesidad de incorporar las aportaciones de las ciencias humanas.
Y efectivamente, las ciencias humanas, en concreto la psicología, la pedagogía e incluso la lingüística, nos dicen que el lenguaje no es una cuestión baladí o meramente instrumental en el ámbito comunicativo. La lengua no es sólo un medio de expresión del pensamiento, sino el molde en el que se configura y concretiza dicho pensamiento. Hasta el punto de que podemos afirmar taxativamente que el lenguaje construye el conocimiento. Se convierte así en el vehículo transmisor de una determinada forma de pensar, de concebir el mundo, de entender la realidad. Esto se hace patente en la adquisición de un idioma nuevo, que lleva siempre consigo, no solo otro vocabulario y un modo distinto de hablar, sino también otra forma diferente de pensar. De hecho, el concepto del λογος griego, traduce la palabra hebrea dabar, que significa al mismo tiempo pensamiento y lenguaje.
Tengamos en cuenta que el lenguaje no es neutral, no está nunca libre de prejuicios personales o colectivos, interpretaciones interesadas, marcos teóricos, planteamientos filosóficos y visiones del mundo diversas. El lenguaje es un poderoso transmisor de la ideología imperante y, por supuesto, de la cultura en general.
Ciertamente, el lenguaje, como principal vehículo de transmisión del pensamiento, es un arma extraordinariamente potente. No por casualidad las batallas más fuertes y atroces se libran actualmente en los medios de comunicación. El declive de una civilización donde primero se descubre es en la decadencia del lenguaje y ésta a su vez lesiona y desmorona aun más la sociedad y al mismo ser humano.
Con mucha razón hay quienes lanzan la voz de alarma por el enorme deterioro que ha experimentado el léxico en general en el conjunto de la población, principalmente en el sector juvenil, afirmándose que los jóvenes de hoy acusan una importante pobreza en su vocabulario, tanto en la cantidad como en la calidad y precisión del mismo. Si se denuncia la gravedad de estos hechos es precisamente porque suponen un déficit y una indigencia considerable a nivel de ideas, de pensamiento y en definitiva de cultura; limitando además la capacidad de razonamiento y de aprendizaje, al carecer de las herramientas necesarias para ello. Un mayor vocabulario supone un mayor poder mental, ya que cuantas más sean las palabras con que esté familiarizada la persona más fácil le resultará pensar con exactitud. Tanto el individuo como la sociedad que tenga un vocabulario pobre y deficitario, se mantendrá a unos niveles de pensamiento muy inmaduros e infantiles, sin capacidad de abstracción; mermada su posibilidad para transferir y trascender. Su conocimiento se quedará limitado a la realidad que le circunda. La escasez de vocabulario disponible, dificulta enormemente la elaboración de argumentaciones y deducciones, lo que se traduce en una incapacidad para razonar de forma lógica y poder acceder a niveles superiores del entendimiento. Aprendemos delas palabras y con las palabras. La asimilación de nuevos matices y conceptos hace que ampliemos, en definitiva, nuestro horizonte cognoscitivo.
Si la comunicación verbal tiene tanta importancia para la construcción del conocimiento, cuando hablamos de la enseñanza religiosa en particular, el valor del lenguaje queda aún más patente, porque una característica importante del lenguaje es su capacidad para trascender el «aquí y ahora» (nuestra realidad inmediata), esto permite tender puentes entre las diferentes dimensiones de la realidad, y, hasta cierto punto, integrarlas. Además el lenguaje es capaz de trascender por completo la realidad visible. A través del lenguaje simbólico se asciende a regiones que comúnmente son inaccesibles a la experiencia cotidiana. Solo mediante el uso de los signos y símbolos (especialmente del lenguaje) es posible expresar las realidades internas y las trascendentes. De ahí la relevancia y especificidad del lenguaje religioso que no puede ser menospreciado ni esquivado.
Como el principal medio de la transmisión tanto de la cultura como de la fe es el lenguaje, el léxico se constituye en una herramienta extraordinariamente eficaz en todo proceso educativo y también evangelizador. Al incorporar nuevas palabras a nuestro vocabulario, éstas se convierten en el motor de nuestro aprendizaje: van configurando nuestro pensamiento, dan lugar a nuevas categorías mentales y disponen nuestra mente para acceder a mayores y más elevados conocimientos.
La exquisitez y riqueza del vocabulario no es una cuestión de pedantería literaria, sino que responde al convencimiento de que el uso correcto y preciso de los términos verbales no resulta indiferente al entendimiento humano. El desarrollo del léxico no solo comporta el conocimiento de un mayor número de palabras sino el aumento de los conocimientos sobre las realidades implicadas. De forma que aquel que tenga un gran conocimiento sobre una determinada faceta humana hará gala de un extraordinario dominio léxico en este campo concreto del saber. Su vocabulario será más especializado, técnico y preciso, cuanto más docto sea en esa materia y viceversa. En este sentido, un léxico restringido es signo de ignorancia y refleja una deficiente formación académica en esa dimensión concreta, sea cual fuere la parcela del saber que resultara afectada.
Actualmente observamos con estupor que no son pocos los que, en un intento desesperado por superar la distancia entre la Iglesia y la sociedad civil se conforman solo con «llegar a la gente», pensando ingenuamente que la asunción acrítica de sus modos de expresión es un medio eficaz para generar una predisposición favorable a la aceptación del Evangelio. Ignoran que ésta práctica sustituye, de hecho, la inculturación de la fe por la descristianización de la cultura. Asumir un lenguaje pagano, incluso antirreligioso, más que acercar a los alejados, confundirá a los creyentes, al pervertir el contenido de la fe. También se detectan desviaciones litúrgicas en este campo, llegando algunos pastores a sustituir, en la Santa Misa, el uso de los leccionarios con las traducciones oficialmente reconocidas, por «papeles» con otras traducciones poco rigurosas y dudosamente válidas. Si así tratamos la Palabra de Dios, ¿qué atención prestaremos al léxico humano?.
Desafortunadamente un considerable número de cristianos caen en la trampa de renunciar a un vocabulario específicamente religioso no ya por establecer un espacio de entendimiento con el mundo de la increencia sino, lo que resulta todavía más desolador, por no verse sorprendidos en una manifestación pública de fe y arriesgarse a sufrir elconsiguiente rechazo. En estos casos rehusar la terminología religiosa es, por dura que parezca la expresión, apostatar de la propia fe. Con el empleo de un vocabulario profano y secular para testimoniar la experiencia creyente lo más que se puede conseguir es profanar y secularizar dicha experiencia.
Nadie cuestiona que hacer inteligible y atrayente el mensaje de salvación a los hombres y mujeres de nuestro tiempo es una prioridad pastoral, pero esta tarea no se puede llevar a cabo desde la ingenuidad y mucho menos desde la ignorancia. Todo el mundo sabe que adoptar expresiones poco apropiadas, vulgares, imprecisas o sencillamente, incorrectas, aunque solo tengan una finalidad comunicativa, resulta absolutamente desaconsejable desde el punto de vista pedagógico.
No podemos dejar de reconocer y admitir que el descuido del vocabulario en los procesos de formación cristiana y la poca atención prestada a los contenidos doctrinales y fórmulas conceptuales, es precisamente lo que ha provocado que los jóvenes de nuestro tiempo recurran constantemente a tópicos y estereotipos, siguiendo cánones de simpleza, vulgaridad e incompetencia léxica, cada vez que aluden a cuestiones relativas a la fe o a la religión. Cuando faltan herramientas para conceptualizar adecuadamente los hechos que configuran y determinan la experiencia creyente, difícilmente ésta puede ser conocida y enseñada. La vivencia auténtica de la fe requiere un soporte cognitivo bien definido y estructurado. En la medida en que los términos léxicos utilizados sean expresivos y rigurosos, y transmitan con la máxima fidelidad el mensaje creyente, se estará posibilitando un desarrollo cognoscitivo más claro y perfecto. Aspecto que favorecerá inequívocamente la vivencia y propagación de la fe.
Juan Antonio Moya Sánchez Sacerdote y psicólogo