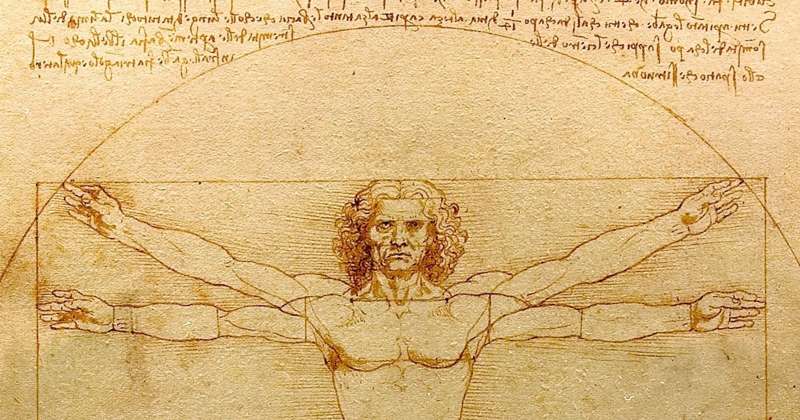Como me dedico a la academia, el oficio de leer dentro de las cosas es una tarea diaria. Nada pasa, nada ocurre sin que (automáticamente) someta el hecho al acto del intus-legere. Por esta razón, los acontecimientos que recientemente se han dado en la Iglesia católica en Argentina me han movido a reflexionar.
En lo que va del año se han registrado dos hechos eclesiales trascendentes. Por un lado, la obligada renuncia del Obispo de San Luis, Mons. Pedro Daniel Martínez Perea. Por el otro, hace pocos días, el Sr. Obispo de San Rafael anunció el cierre del Seminario diocesano a fin del presente año. Esta decisión, según refiere el citado, ha sido tomada en virtud de una disposición emanada de la Santa Sede.
Considero que estos hechos, sumados a otros que ya se vienen sucediendo, dan cuenta de un cambio de rumbo muy marcado en la Iglesia católica. La naturaleza de la reforma es tan profunda que me atrevería a hablar en términos de rediseño eclesial. Una rehechura formulada a partir de los principios que configuran la denominada «teología del pueblo».
Este rediseño eclesial, para ser exitoso, necesita contar con agentes consustanciados con aquellos principios que mencioné. Al respecto, nos basta con observar el perfil de los nombramientos de los Obispos en Argentina desde hace algunos años. Se exige que el candidato a Obispo sea un cristiano compenetrado con el pueblo, un pastor con «olor a oveja». Ante todo, debe ser alguien para quien la cuestión de la verdad haya dejado de ser un problema.
Sucede que la verdad pasa a ser un obstáculo: divide y no permite amontonar. En su lugar debe cultivarse un pensamiento débil, abonado por una filosofía hermenéutica que reemplace de modo definitivo a la metafísica. O sea, la posición exactamente contraria a la sostenida por Juan Pablo II en la Encíclica Fides et ratio.
Me remito a dos citas. En el número 82 se lee: «Una filosofía radicalmente fenoménica o relativista sería inadecuada para ayudar a profundizar en la riqueza de la palabra de Dios». Y en el número 83, remata: «… es necesaria una filosofía de alcance auténticamente metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para llegar, en su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y fundamental» (Lo destacado es mío).
La desaparición de la verdad es proporcional a la acumulación de poder. La constitución de la nueva Iglesia debe ser más flexible, debe adaptarse fácilmente a las exigencias de la cultura contemporánea. Probable resultado: el reclutamiento de nuevos fieles. El número tiene una importancia fundamental a la hora de tener una fuerte presencia política en las distintas comunidades.
En este sentido, este rediseño de la Iglesia católica abandona aquella idea que tenía Benedicto XVI: una Iglesia interiorizada, de los pequeños, alejada de todo coqueteo con el poder (Cfr. Fe y futuro. Salamanca, Sígueme, 1973, p. 76).
La «Iglesia en salida» es una Iglesia poderosa: su poder le viene dado por ser la voz autorizada del pueblo. Claro está que esta «Iglesia en salida» corre el riesgo de salirse de su propio carril: puede desnaturalizarse fácilmente.
Lo que sigue ya se sabe. El cristiano de la nueva Iglesia se caracterizará por hacer un culto a la primacía de la acción. Esto supone interpretar la vida espiritual como continua superación de todo lo que le fue dado. La superación, a su vez, lleva tanto a la desacralización como a la negación de la tradición.
La idea de verdad, como se advierte, es sustituida por las ideas de novedad, autenticidad y eficacia. La Iglesia deja de nutrirse de la tradición y de sus mayores teólogos (Agustín y Tomás); en su lugar, pone todo su esfuerzo en adecuarse al mundo actual.
Un nuevo enemigo
De lo que he señalado se desprende la identidad del enemigo de la nueva Iglesia. Este enemigo ha dejado de ser externo (el demonio o el mundo). El mundo, por el contrario, ha pasado a ser un compañero entrañable de ruta.
El verdadero enemigo, ahora, es interno: es aquel que impide la amistad con el mundo. ¿Quién es esa persona? El conservador o reaccionario. Pero no sólo aquel conservador que identifica lo verdadero y lo bueno con determinado siglo o época histórica. También aquel otro que asume la idea de una evolución homogénea de la verdad, al modo de Vicente de Lérins.
Me pregunto: ¿por qué el mundo, concebido siempre por la tradición católica como uno de los enemigos del alma humana y de la Iglesia, se ha transformado en un compañero entrañable en este rediseño eclesial? En realidad, la cuestión no debiera sorprendernos si tuviéramos en cuenta los presupuestos de la concepción que venimos comentando.
Veamos: el sentido del ser ha sido reemplazado por el sentido histórico (una de las tesis propias de la «teología del pueblo»). La historia pasa a ocupar el lugar exclusivo de la reflexión teológica. Los mentados «signos de los tiempos» se leen en clave historicista. Consecuentemente, son vistos como una manifestación completamente nueva y progresista de la historia a la que la Iglesia abraza de modo entusiasta.
Pero aquí está la trampa del compromiso histórico. El extravío de la verdad del ser conduce a la pérdida de la pretensión de universalidad de la Iglesia católica. En realidad, el catolicismo, como toda religión revelada (según la «teología del pueblo»), pasa a ser una de las manifestaciones históricas y concretas de la experiencia de la divinidad que han tenido determinados pueblos o culturas.
Todo cambia. Sólo es dable pensar en una religión única y universal que sea capaz de contener notas mínimas y comunes a la pluralidad de formas de religiosidad de las diversas culturas. Pero esta visión, como se advierte, es correlativa a una defección en lo que respecta al «ir de por todo el mundo a predicar el Evangelio».
En realidad, el acto de evangelización pasa a convertirse en una práctica ofensiva. Ciertamente, atenta contra la tolerancia y la paz a la que nos convoca la religión universal. La nueva religiosidad, como refería Enzo Pace en su escrito «No todos los caminos conducen a Roma. El papa Francisco y la posible reforma de la Iglesia católica», no se conquista con la fuerza de la doctrina sino con la experiencia directa de lo sagrado. Por eso, continúa Pace, puede afirmarse que «Benedicto XVI ha sido el último papa» de una Iglesia cuya fisonomía será reemplazada por una nueva configuración desconocida hasta la actualidad.
Creo que, esta nueva Iglesia, edificada en torno a la experiencia y al margen de lo doctrinal, se funda sobre nuevos elementos pétreos. Ellos son la verticalidad, la obediencia ciega y la coerción. ¿Acaso podría ser de otra manera?
Estando ausente la dimensión de la verdad, la unidad de los fieles sólo puede ser extrínseca, meramente disciplinar. No mandan razones, argumentos, sino el imperio del que detenta el poder.
Es sumamente peligroso el ejercicio de un poder eclesial al margen de la verdad. Este dato no deja de asustarme sobremanera.
Sé, como simple fiel católico (¡y esto me tranquiliza!), que la Iglesia no es patrimonio de ninguno de sus miembros sino de su Cabeza que es Cristo. En este sentido, considero que es Él quien convoca a todos a la misma. Y sólo Él, en definitiva, puede configurarla.