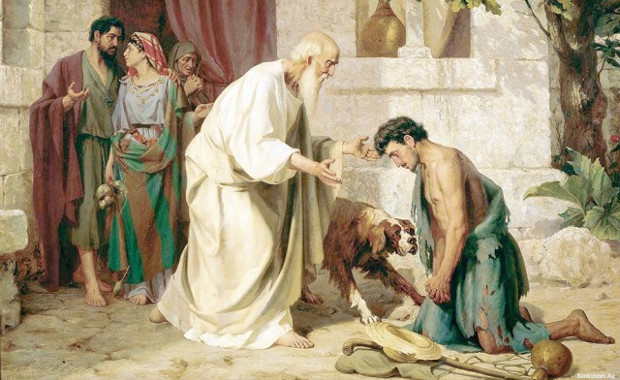Es comprensible la alarma generada por un virus que se ha expandido rápidamente, que es muy contagioso y ha producido ya miles de muertes. Son razonables algunas –no todas- de las medidas y precauciones que las autoridades sugieren o decretan…
Pero lo que resulta incomprensible es que los creyentes no reaccionemos, al menos con la misma rapidez y contundencia, ante otros virus infinitamente más graves y peligrosos: los que conducen al pecado y a la condenación eterna.
Las palabras de Jesús a este respecto son claras y rotundas: «No temáis a los que matan el cuerpo –¡tampoco a los virus!-, pero no pueden matar el alma; temed más bien a Aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo» (Mt 10,28).
Desde el Antiguo Testamento los profetas han interpretado las calamidades como una llamada a la conversión, a volver a Dios (ver, por ejemplo, Am 4,6-12; Dt 4,29-31).
Jesús mismo confirmó esta interpretación, que aparece en toda la Biblia (p. ej. Ap 9,20-21): «Aquellos dieciocho sobre los que se desplomó la torre de Siloé matándolos, ¿pensáis que eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro; y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo» (Lc 13,1-5).
La epidemia nos recuerda algo que todos deberíamos saber: que nuestra vida es caduca, que estamos de paso en este mundo, que «a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre» (Lc 12,40). Nos hace ver lo frágil de nuestras falsas seguridades…
Por eso es ante todo una llamada a volver a Dios, a cambiar de vida, a reorientar nuestro camino hacia lo eterno, hacia lo definitivo, lo que no pasa, lo que no se deteriora ni corrompe (cf. Lc 12,33).
Al fin y al cabo, antes o después tenemos que morir. No debe preocuparnos el hecho de morir, sino nuestro destino eterno, es decir, si en el momento de nuestra muerte nos encontraremos en el camino de la salvación o en el camino de la condenación eterna.
Julio Alonso Ampuero