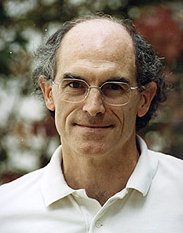Hace veinticinco años, el partido de Los Verdes de Renania Westfalia pidió la supresión de los artículos 174 a 176 del Código Penal alemán, relativos a los abusos sexuales en situación de dependencia y a la pedofilia. Para justificar esa petición se decía: “La sexualidad practicada de común acuerdo es una forma de comunicación entre seres humanos de cualquier edad, sexo, religión o raza, y debe estar a salvo de toda limitación”. El sexo con niños “resulta para ambas partes agradable, productivo, estimula el desarrollo; en resumen: es algo positivo”. “Las relaciones sexuales entabladas de mutuo acuerdo no se deben criminalizar… No es aceptable que se amenace con penas de hasta diez años de prisión a adultos que se toman en serio los deseos sexuales de niños y adolescentes y mantienen con ellos relaciones amorosas”.
Ese texto se modificó posteriormente, pero de entrada se aprobó con 76 votos a favor y 53 en contra y pasó a formar parte del programa del partido.El caso de los verdes alemanes no constituye un hecho aislado. En el contexto de la revolución sexual de los sesenta y de la convergencia de planteamientos inspirados en Marx y en Freud, socavar los viejos tabúes de la moral sexual tradicional parecía un objetivo inseparable de la lucha contra el orden social capitalista-burgués. El fenómeno rebasa el ámbito de la política y se hace perceptible en la pedagogía y en la cultura en general. La erosión de los viejos valores se convierte en un elemento central del programa educativo antiautoritario y emancipador.
El hecho es que la exaltación de la sexualidad en todas sus modalidades implica admitir la pedofilia, en la teoría y en la práctica. Muchos experimentos de “estilos alternativos de vida”, que proliferan durante los años setenta y ochenta en occidente, con esas comunas en las que, en principio, todo se compartía, también incluían la iniciación sexual de los pequeños.
Conocemos el estrepitoso fracaso de esas fórmulas sociales pretendidamente revolucionarias, pero parece que nos cuesta extraer todas las lecciones que nos brinda su experiencia. Si se ponen determinadas causas, resulta inevitable que se sigan los efectos correspondientes. Ante los escandalosos sucesos de pedofilia que ocupan la atención pública de diversos países es de rigor la aplicación de la tolerancia cero y, en consecuencia, el castigo penal de los responsables. Parece igualmente oportuno revisar y endurecer códigos y reglamentos allí donde la legislación era demasiado laxa o dejaba inquietantes zonas de sombra.
Y además de atender a las víctimas y castigar a los culpables, es urgente adelantarse y trabajar en la prevención. Si no se incide en los factores culturales y educativos que, en buena medida, están en el origen de esos lamentables incidentes, gastaremos nuestra energía en perseguir efectos sin atacar las causas que los producen. La promiscuidad sexual como programa y como forma de vida tiene consecuencias. Algunas manifestaciones de la ideología de género, herederas de la revolución de los sesenta, pretenden haber dejado atrás los conceptos de naturaleza y de normalidad. Incluso la idea de identidad de género, construcción socio-cultural con que se intenta desplazar al sexo biológico, llega a estorbar, pues la mera noción de identidad impone limitaciones. Ahora priman conceptos como el de “transición”: no hay una identidad estable, sino un juego libre de transiciones, ayudadas o no por la cirugía y los tratamientos hormonales. El papel lo soporta todo, pero la realidad es notoriamente tozuda (ahí siguen sin inmutarse los virus y bacterias responsables de la extensión casi epidémica de las infecciones de transmisión sexual, que van a lo suyo al margen de lo políticamente correcto).
Se entiende, por ejemplo, que el gobierno inglés se muestre consternado por los numerosos casos de abusos físicos y sexuales producidos en los famosos internados británicos. Pero se entiende menos que, simultáneamente, ese mismo gobierno y el parlamento saquen adelante una ley de familia, infancia y educación que, pasando por encima de la voluntad de los padres, establece la educación sexual a partir de los cinco años de edad, con un enfoque que apunta de modo inevitable a la sexualización de la infancia. Otro ejemplo: el gobierno suizo va a distribuir millón y medio de preservativos de tamaño reducido, para uso de los chicos de doce años.
La ministra sueca de educación declaraba en los años sesenta: “Hay que enseñar a la gente a servirse de su sexo como a manejar los cubiertos. Cuando se sabe estar a la mesa, no se piensa más en ello. Con el sexo debe pasar lo mismo, no plantearse más el problema. Por otra parte, nada está mal, nada es anormal”. Quien siembra vientos, desde luego, recoge tempestades.
Alejandro Navas
Publicado en Diario de Navarra y en la Fundación Burke