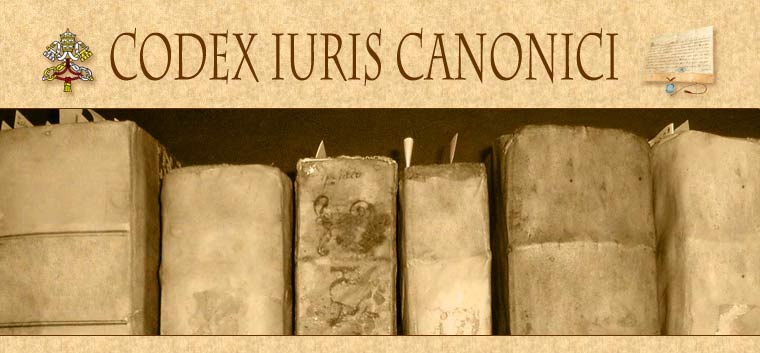Dentro de las muchas peculiaridades de la religión católica hay una que suele pasar desapercibida: a diferencia de lo que ha pasado con todo el resto de religiones y credos, a la Iglesia católica siempre le ha gustado el Derecho. Bien puede decirse que la distinción entre moral y Derecho, entre el Código de actuación internamente exigible al sujeto y el ámbito de conductas externamente justiciables es una creación del pensamiento cristiano. Sobre esa base, la Iglesia fue capaz en la Edad Media de implantar procedimientos y crear una extensa administración sometida a la ley: de la mano de juristas de la talla de Raimundo de Peñafort, el ius canonicum se convirtió en el instrumento de innovación jurídica que hizo evolucionar las instituciones del Derecho romano hasta adaptarlas a la modernidad. Avances jurídicos como la extensión del principio de consensualidad del contrato o la prohibición de las conductas contrarias a la buena fe, al igual que parcelas enteras de nuestro Derecho, como el procesal, administrativo e internacional, son descendientes directos de las construcciones de los canonistas medievales.
Este hecho, como digo, resultó peculiar a la Iglesia católica, y la dotó de unos rasgos absolutamente particulares. Frente al conocido «juristas, malos cristianos» de Lutero, y a la confusión de Derecho y moral propia del Islam y el judaísmo, la autoridad católica aceptó limitar y contener su actuación en el marco de los procedimientos jurídicos. Los mandatarios eclesiásticos, empezando por el Papa, sabían que su suprema autoridad apostólica se veía refrenada por cánones y reglas que ellos mismos habían reconocido. El pueblo fiel lo conocía y, amparado en ese sistema, Tarazona no reculaba aunque lo mandase la bula…
Pero todo lo que se considera ganado deja de usarse y tiende a atrofiarse. Y el siglo XX y este XXI han provocado una tremenda atrofia del Derecho canónico. Mal adaptado a la modernidad, perdió buena parte de su virtualidad y su capacidad. No hay más que contemplar el Código de Derecho canónico vigente: sistemas de derechos no amparados por recursos, procedimientos más basados en la buena voluntad que en el sometimiento a las reglas y un fuerte elemento de discrecionalidad que choca con la esencia de lo jurídico. Cuestiones todas ellas que no han sido ajenas a crisis como la de la pederastia, que ha encontrado a la Iglesia carente de instrumentos adecuados de respuesta jurídica.
En estas estamos, y de ahí el título del artículo: de esos polvos, estos lodos. Pues la verdad es que como jurista no puedo más que lamentar la degradación del Derecho canónico que está protagonizando la propia Iglesia católica y de la que el ya ampliamente conocido «caso Gaztelueta» es perfecto botón de muestra. Los hechos son sabidos: los supuestos abusos a un alumno por parte de un profesor en un colegio de Bilbao ligado al Opus Dei. El caso ha llegado, en el ámbito penal, hasta el Supremo. El Tribunal apreció que la sentencia condenatoria de la Audiencia de Bilbao vulneró en buena parte la presunción de inocencia del acusado, y dictó otra reduciendo ampliamente la pena que aquélla impuso. Hasta aquí todo normal, más allá de la perplejidad que el caso pareció suscitar en el propio Tribunal Supremo, que se declara en su sentencia atado por la valoración probatoria llevada a cabo por el tribunal de instancia. La verdad de los hechos, a menos que algún protagonista se retracte, quedará reservada para el juicio final, pues es el testimonio de uno contra uno.
Pero lo peculiar del caso no ha sido tanto su devenir en la jurisdicción estatal, sino la deriva eclesiástica, que en estos días vuelve a primera plana. Con el asunto cerrado y después de un procedimiento de inspección que acabó con una decisión palmariamente exoneratoria del profesor implicado (al que el Card. Ladaria, instructor, ordenaba reponer en su buen nombre), circunstancias externas que poco tienen que ver con el Derecho llevaron al Papa Francisco a reabrir el caso. Los hechos no dejan de sorprender a cualquier observador: la supuesta víctima de los abusos «conoce» al Papa Francisco en aquel peculiar reportaje llamado «Amén» que Évole tan hábilmente supo organizar; el Papa en el propio rodaje, promete a la supuesta víctima reabrir el caso. Y los «expertos» canonistas que asesoran al Papa ‒con la silente aquiescencia de la conferencia episcopal‒ reabren para este profesor un procedimiento canónico, aplicando una legislación posterior a la vigente al producirse los hechos, y que sólo resulta aplicable a los clérigos (siendo así que el profesor no lo es). No puedo saber si el profesor fue culpable: todo lo que se va sabiendo me lleva a pensar que no. Pero tengo muy claro que lo que está en juego no es ya sólo la dignidad de este profesor, sino la del entero Derecho canónico, así como la vigencia del principio de sometimiento a la ley de la autoridad eclesiástica. Si san Raimundo de Peñafort levantase cabeza…
Publicado originalmente en del diario La Razón, 28 de noviembre de 2023. Reproducido por su interés.