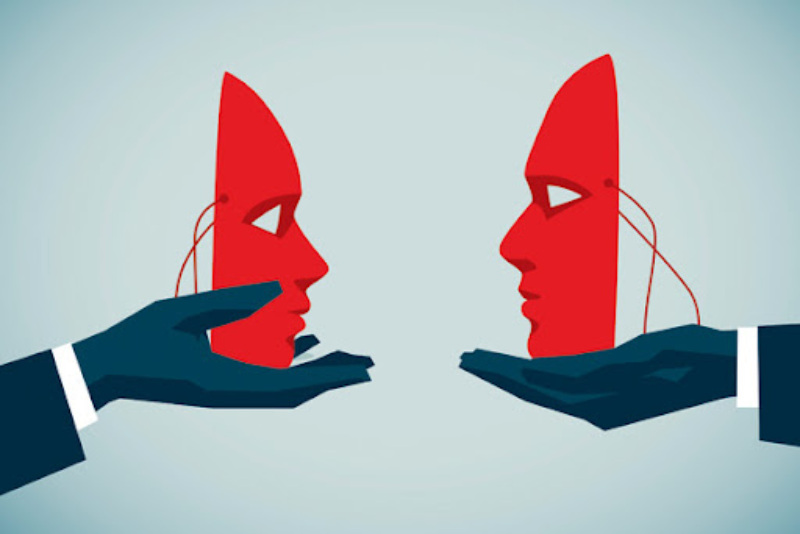Hace unos días oí una Conferencia de la Madre Verónica Berzosa en la que dijo una frase que me llamó la atención: «en el mundo hay muchas estatuas dedicadas a la Libertad, pero ninguna a la Verdad».
El primer problema que se nos plantea entorno a la Verdad es si ésta existe. Para algunos la libertad ilimitada es esencial para alcanzar la felicidad plena y verdadera. Según esta mentalidad, la dignidad de la persona humana exigiría que ella no deba aceptar ninguna norma que le venga impuesta desde fuera, sino que sea ella misma quien determine libre y autónomamente lo que considera justo, verdadero y válido.
Pero si no hay una Verdad objetiva, si el bien y el mal son intercambiables, si somos incapaces de alcanzar la Verdad o ésta está totalmente supeditada a mí mismo, entonces resulta que cada uno de nosotros es su autoridad suprema y nos encontramos con la no existencia de reglas generales universalmente válidas, por lo que es fácil, al no haber un orden moral objetivo, el caer en las mayores aberraciones. Lo bueno o lo malo, lo justo o lo injusto, quién puede vivir o a quién se pueda dar muerte, porque es un ser humano de categoría inferior, depende de mí y haré lo que quiero, porque soy yo quien lo decide. En pocas palabras, haré lo que me parezca más conveniente, aunque ello me lleve a aplicar la ley del más fuerte y si tengo que fastidiar a los demás que se fastidien. Efectivamente, hoy hay una fuerte campaña a nivel mundial, promovida por muy importantes Organizaciones internacionales y gobiernos, descaradamente relativistas y que niegan tanto la existencia de una Verdad objetiva, como de la propia Ley Natural. No nos olvidemos además que la ideología de género es una consecuencia del relativismo y que lo que buscan es destruir los valores humanos y cristianos. Cuando uno no cree en Dios ni tiene principios las consecuencias para la convivencia son desastrosas. Esto es especialmente doloroso y dañino cuando quienes utilizan la mentira como arma son los medios de comunicación social y los políticos, como sucede actualmente en España.
Al hablar de la Verdad, los creyentes tenemos muy presente a Cristo. Por de pronto Él nos dice de sí mismo: «Yo soy el camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14,6) y añade que «cuando viniere Aquél, el Espíritu de verdad, os guiará hacia la verdad completa» (Jn 15,13), mientras en el diálogo de la Pasión con Pilato, Jesús añade: «Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad; todo el que es de la verdad oye mi voz» (Jn 18,37), con lo que queda claramente expresada la existencia de dos bandos: los que creen en la Verdad, es decir en Cristo, y los que no. Conocer a Cristo, profundizar en Él es conocer y profundizar en la Verdad. El cristiano no debe «avergonzase de dar testimonio del Señor» (2 Tm 1,8). En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad.
Pero la verdad también tiene relación con el octavo Mandamiento. Como nos dice el Catecismo de La Iglesia Católica: «El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo» (nº 2464). «La virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido; observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado: implica la honradez y la discreción» (nº 2469). Como nos dijo un profesor en un cursillo: «mentir es faltar a la fidelidad debida». Es decir, yo no miento cuando no digo la verdad a quien me hace una pregunta indiscreta sobre algo que no tiene derecho a saber. En cuanto al secreto de confesión debe ser guardado a toda costa, incluso de la vida, porque es absolutamente inviolable. Pero debo tener en cuenta que con la mentira puedo cometer graves pecados, como son el perjurio, el falso testimonio y la calumnia, así como debo evitar dañar la reputación de otros con mis maledicencias y juicios temerarios, tanto más cuanto que es muy difícil reparar las reputaciones dañadas, lo que me debe llevar a ser muy prudente en el uso de mi lengua.
Pedro Trevijano