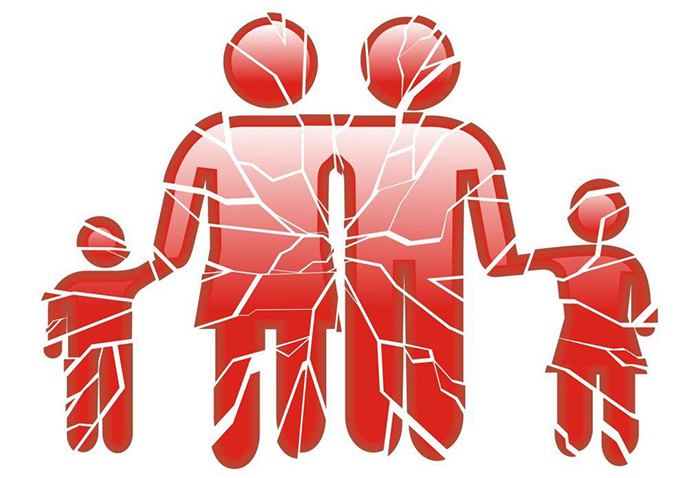La inmensa mayoría de los seres humanos han encontrado en su familia el lugar donde ha resuelto su problema fundamental: la necesidad de afecto. Los miembros de una familia normal se quieren entre sí simplemente porque son miembros de ella. El matrimonio y la familia son la respuesta más adecuada a las necesidades afectivas, sexuales y sociales del varón y de la mujer. La familia es la más íntima, primitiva y profunda sociedad natural fundada sobre el amor y desempeña un papel decisivo en la formación, madurez y desarrollo de las personas, un modelo para todas las demás formas de convivencia humana y una institución natural anterior a cualquier otra, incluido el Estado, al que corresponde como una de sus tareas principales servir al matrimonio y a la familia.
Como nos dice el Concilio Vaticano II: «El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la procreación y educación de la prole» (GS nº50); «Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables. La índole sexual del hombre y la facultad generativa humana superan admirablemente lo que de esto existe en los grados inferiores de vida; por tanto, los mismos actos propios de la vida conyugal, ordenados según la genuina dignidad humana, deben ser respetados con gran reverencia. Cuando se trata, pues, de conjugar el amor conyugal con la responsable transmisión de la vida, la índole moral de la conducta no depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino que debe determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que mantienen íntegro el sentido de la mutua entrega y de la humana procreación, entretejidos con el amor verdadero; esto es imposible sin cultivar sinceramente la virtud de la castidad conyugal» (GS nº 51).
Las instituciones matrimonial y familiar son tan importantes que todos los Estados del mundo, sea cual sea su régimen político, regulan estas instituciones. Nuestra civilización cristiana nació de la confluencia del judeocristianismo, de la filosofía griega y del derecho romano. No se puede entender Occidente sin la fe cristiana y para entender la fe cristiana es muy importante conocer la historia y la cultura de nuestros países. Pero hoy se ha impuesto una cultura basada en el secularismo, el hedonismo, el consumismo y un individualismo exagerado, todo ello conjugado con una ignorancia supina y el abandono de las prácticas del cristianismo.
Hay que esperar a la Revolución de 1968 para encontrarnos, por primera vez en la Historia, con el intento de supresión de toda norma de ética sexual. Salvo la violación, todo lo demás está permitido, realizando así los eslóganes de «prohibido prohibir» y «el matrimonio es la cárcel del amor». Nos encontramos ante la ideología de género, que supone el intento de anular la diferencia entre los sexos, así como la aceptación de la fornicación, incluso de la pederastia, de la promiscuidad, del aborto y la eutanasia, y el rechazo del matrimonio, de la familia y de la maternidad, siendo la destrucción de estas realidades el objetivo a conseguir. Y como para ello ninguna creencia religiosa debe interferir, son las Iglesias, y muy especialmente de la Iglesia Católica, el gran enemigo a combatir.
Detrás de esta ideología, a la que ciertamente podemos llamar, como han hecho los Papas, satánica, está el feminismo radical, el lobby gay, poderosas multinacionales como la Soros, Ford, Rockefeller e instituciones como algunas de la ONU y el Parlamento europeo. En nuestro país varias leyes de ideología de género han sido aprobadas por unanimidad y los diputados y senadores que no quisieron hacerlo, vieron terminada su carrera política en su Partido.
¿Está todo perdido? Me ha gustado siempre mucho la frase del filósofo francés Ricoeur: «lo específico del cristiano es la esperanza». También nosotros podemos hacer seguramente más de lo que pensamos, implicándonos seriamente en la educación cristiana de nuestros jóvenes y procurando vivir de acuerdo con las virtudes y valores cristianos, sin olvidar nuestra gran arma, que es la oración. Recuerdo lo que me dijo un día una joven: «En la vida lo tengo muy claro; me gustaría ser como mis padres: han fundado una hermosa familia, se quieren entrañablemente y son profundamente cristianos». No pude por menos de pensar: «eso sí que es tener ideas claras».
Pedro Trevijano