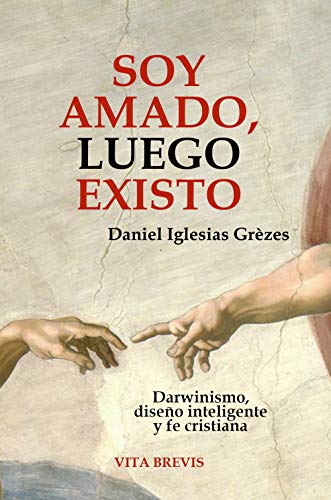El lugar de la Iglesia hoy (Joseph Ratzinger)
Tal vez sea precipitado afirmar que la fase de crisis se está convirtiendo, desde hace algún tiempo, en fase de consolidación. Preguntémonos primero qué es lo que debe retenerse de lo anterior. La síntesis que hemos intentado trazar en las breves pinceladas precedentes parece anticipar un diagnóstico acusadamente negativo. ¿Ha quedado algo más que un montón de ruinas de experimentos fracasados? ¿Se han transformado definitivamente Gaudium et spes en luctus et angor? (*) ¿Fue el Concilio un camino equivocado, que debemos desandar para salvar a la Iglesia? Son cada vez más altas las voces que así lo afirman y sus partidarios son cada vez más numerosos. Entre los fenómenos innegables de los últimos años se cuenta el del constante crecimiento de grupos integristas, en los que encuentra respuesta el anhelo de piedad, del calor del misterio. Y es preciso precaverse de descalificar tales procesos. Es indudable que hay aquí zelotismo sectario, que es el polo opuesto del catolicismo. Nunca se ofrecerá demasiada resistencia a esta tendencia. Pero es también preciso preguntarse con absoluta seriedad por qué estos estrechamientos y desviaciones de la fe y de la piedad pueden ejercer tanto influjo y atraerse a personas que ni en razón de su fe ni de su psicología personal son proclives al sectarismo. ¿Qué es lo que les empuja hacia un ámbito al que en realidad no pertenecen? ¿Por qué han perdido el sentimiento de que la gran Iglesia es su hogar? ¿Son acaso del todo injustos sus reproches? ¿No es –por poner un ejemplo– realmente curioso que no se escucharan reacciones episcopales contra las destrucciones llevadas a cabo en el centro mismo de la liturgia similares a las que se escuchan ahora en contra del uso del Misal de la Iglesia, cuya existencia, después de todo, sólo data de la época de Pío V? Digámoslo una vez más: no pueden adoptarse comportamientos sectarios, pero tampoco debemos rehuir un examen de conciencia para averiguar por qué ocurren tales cosas.
¿Qué decir, pues? Para empezar, entiendo que el decurso de los acontecimientos de estos diez años han puesto una cosa en claro: una interpretación del Concilio que entiende sus textos dogmáticos tan sólo como preludios de un espíritu conciliar aún embrionario, que considera el conjunto tan sólo como un camino hacia Gaudium et spes y que contempla, a su vez, a este último documento tan sólo como el primer compás de una continuación rectilínea siempre hacia nuevas mezclas y combinaciones con lo que se designa como progreso; una interpretación así no sólo está en contradicción con lo que los mismos padres conciliares quisieron y opinaron, sino que es llevada ad absurdum por el curso mismo de los acontecimientos. Allí donde se recurre al «espíritu del Concilio» en contra de sus palabras expresas y se destila únicamente un vago desarrollo que corre a lo largo de la Constitución pastoral, este espíritu se convierte en fantasma y lleva al desatino. Las ruinas que esta postura ha causado ya son tan palpables que no es posible discutirlas en serio. Se ha visto también con no menor claridad que la contemporánea configuración del mundo ha dejado, hace ya mucho tiempo, de ofrecer una magnitud unitaria. De una vez por siempre, el progreso de la Iglesia no puede consistir en un abrazo tardío con la edad moderna, tal como nos ha enseñado, de forma irrefutable, la teología de América Latina. Y aquí radica su derecho a clamar por la liberación. Si la postura crítica de los últimos diez años lleva a estas nuevas ideas, si despeja el conocimiento de que es preciso leer el Vaticano II en su totalidad y, además, orientado hacia los textos teológicos centrales y no a la inversa, entonces tal vez esta reflexión puede ser fecunda para toda la Iglesia y pueda ayudar a la consolidación, mediante una reforma más sobria y objetiva. No es la Constitución pastoral la norma y medida de la Constitución de la Iglesia, y menos aún la intención –arrancada de su contexto– de los párrafos de la introducción, sino a la inversa: sólo la totalidad, en su exacta centralización, es el auténtico espíritu del Concilio.
¿Quiere esto decir que es preciso derogar el Concilio mismo? En modo alguno. Significa sencillamente que aún no se ha iniciado la aceptación auténtica del Concilio. Lo que ha devastado a la Iglesia del último decenio no ha sido el Concilio, sino la negativa a aceptarlo. Así lo pone de manifiesto el análisis de la historia de las repercusiones de Gaudium et spes. Lo que se pretendía pasar como Concilio era, en muy buena medida, expresión de una actitud que no puede invocar en su apoyo las afirmaciones de este texto, pero que puede reconocerse de hecho como tendencia, tanto en su devenir como en algunas formulaciones concretas. La tarea no es, pues, ignorar el Concilio, sino descubrir el Concilio real y profundizar su auténtica voluntad, a la luz de las experiencias vividas desde entonces. Y esto implica que no hay punto de retorno al Syllabus, que pudo constituir una primera toma de posición en el enfrentamiento con el liberalismo y el amenazante marxismo, pero que en modo alguno puede ser la palabra última y definitiva. Ni el abrazo ni el ghetto pueden resolver, a la larga, el problema de la edad moderna para los cristianos. Queda el hecho de que aquella «demolición de los bastiones» que ya en 1952 pedía Hans Urs von Balthasar era, en realidad, una tarea a plazo vencido.
La Iglesia no puede elegir las épocas en las que desea vivir. Después de Constantino, tuvo que buscar una manera de convivir con el mundo distinta de la que le había sido impuesta en la época de las persecuciones. Sería necio romanticismo deplorar el cambio constantiniano mientras que, al mismo tiempo, se cae a los pies de un mundo del que supuestamente quiere liberarse a la Iglesia. Las luchas entre el sacerdocio y el imperio en la edad media, las disputas con las Iglesias nacionales ilustradas de los primeros tiempos de la edad moderna, son intentos por dar solución adecuada a los graves problemas que ha ido planteando, en el decurso de sus diversos períodos históricos, un mundo hecho cristiano. En la época del Estado secular y de los mesianismos marxistas, en la época de los problemas económicos y sociales a escala mundial, en la época del dominio ejercido sobre el mundo por la ciencia y la técnica y del nostálgico temor de autodestrucción del hombre por el camino de la ciencia, también la Iglesia se ve enfrentada, de forma enteramente nueva, a la pregunta de su lugar exacto en este mundo y ante sus necesidades. Tuvo que desprenderse de muchas cosas que habían prometido seguridad en el pasado y que habían entrado a formar parte de ella como algo natural y evidente. Tuvo que derribar viejos bastiones y confiarse únicamente al escudo de la fe, a la fuerza de la palabra, que es su único poder verdadero y permanente. Pero no puede calificarse de derribo de bastiones al hecho de que ahora ya no tenga nada que defender o a que pueda vivir de otras fuerzas distintas de aquellas de las que nació: la sangre y el agua del costado abierto del Señor crucificado (Jn 19,31-37). «En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo!; yo he vencido al mundo» (Jn 16,33), palabras que tienen vigencia también en nuestros días.
Visión panorámica, una comparación
Llegados al final, intentaré presentar, no sin ciertas vacilaciones, el drama de estos diez años [1965-1975], con su línea ascendente y su peripecia, a través de una parábola que, dada la enorme dureza de nuestras experiencias, podría tacharse de evasión absolutamente inoportuna al reino de la poesía. Pero, con toda la insuficiencia y la dudosidad inherentes a toda comparación, no creo que esté a tanta distancia de nuestras propias experiencias, porque se trata de la expresión poética que tal vez más perfecta y acabadamente reflejó el drama de la despedida de la edad media y la irrupción de la edad moderna; y ello a través de la pluma de un autor que se sabía «más versado en desdichas que en versos»: Miguel de Cervantes.
Su Don Quijote comienza con una bufonada, con una amarga burla que no es mero producto de la desnuda fantasía o simple diversión literaria. El alegre auto de fe que el cura y el barbero llevan a cabo, en el capítulo 6, con los libros del pobre hidalgo, tiene un aire absolutamente real: se echa afuera el mundo medieval y se tapia la puerta de entrada: pertenece ya irremisiblemente al pasado. En la figura de Don Quijote, una nueva era se burla de la anterior. El caballero se ha vuelto loco. Despertando de los sueños de antaño, una nueva generación se enfrenta con la verdad desnuda y sin afeites. En la alegre burla de los primeros capítulos hay algo de eclosión, de la seguridad de sí de una nueva época que olvida los sueños, que ha descubierto la realidad y está orgullosa de ello.
Pero en el curso de la novela, le ocurre al autor algo curioso. Poco a poco, comienza a cobrar afecto al loco caballero. Esto se advierte no sólo en el hecho de que se sintiera molesto por la burla de un plagiador, que convertía al noble loco en vulgar payaso. Tal vez en la contraimagen del falso Don Quijote advirtió plenamente, por vez primera, que su loco tenía un alma noble, que su locura de consagrar su vida a la protección de los débiles y a la defensa de la verdad y la justicia tenía grandeza en sí. Tras la locura, descubre Cervantes la sencillez: «Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de la virtud, siendo afable, bien criado, cortés y comedido y oficioso; no soberbio, no arrogante, no murmurador y, sobre todo, caritativo». ¡Qué noble locura aquella que hace que Don Quijote elija una profesión en la que: «…ha de ser casto en los pensamientos, honesto en las palabras, liberal en las obras, valiente en los hechos, sufrido en los trabajos, caritativo con los menesterosos, y finalmente, mantenedor de la verdad, aunque le cueste la vida el defenderla»! Las locuras insensatas se han convertido en amable espectáculo en el que se hace perceptible un corazón puro. Más aún, el núcleo de la locura, que ahora llega al nivel de la conciencia, coincide con el extrañamiento de la bondad en un mundo cuyo realismo se burla, por lo demás, de aquel que acepta la verdad como realidad y que arriesga la vida en su defensa. Aquella altiva seguridad con que Cervantes había quemado los puentes que quedaban a sus espaldas y se había reído del tiempo antiguo, se torna ahora en melancolía por lo perdido. No se trata de un retorno al mundo de las novelas de caballería, pero sí de mantenerse despierto para aquello que nunca debe perderse y de ver bien el peligro que amenaza a los hombres cuando, al quemar el pasado, pierden parte de sí mismos.
¿No hemos vivido también nosotros, en estos diez años transcurridos desde Gaudium et spes, experiencias que, aunque a diferente nivel, no son del todo dispares de las que subyacen bajo la transformación de Don Quijote? Hemos roto con lo anterior, llenos de osadía y de autoconciencia. Nos hemos entregado también a más de un real auto de fe sobre libros escolásticos que nos parecían locas novelas de caballería, que no hacían sino llevarnos a regiones de fantasía y nos embelesaban con peligrosos gigantes, cuando en realidad teníamos que enfrentarnos con las filantrópicas acciones de la técnica y sus aspas de molinos de viento. Hemos tapiado, orgullosos y seguros de la victoria, la puerta de una época del pasado y declarado ya disuelto y desaparecido todo lo que había tras ella.
En la literatura conciliar y postconciliar es innegable la existencia de una especie de burla, con la que, como alumnos ya maduros, queríamos despedirnos de anticuados libros de texto. Pero, mientras tanto, ha llegado hasta nuestros oídos y nuestros espíritus otro tipo de burla, que se ha mofado de nosotros más de cuanto habíamos imaginado y querido. Lentamente, ha desaparecido la sonrisa de nuestros labios. Lentamente hemos advertido que tras las puertas cerradas existen cosas que no deben perderse, si no queremos perder nuestras almas. Por supuesto, no podemos ni queremos retroceder al pasado. Pero debemos estar preparados para aceptar con nueva mentalidad lo que, en las vicisitudes de los tiempos, es auténtico soporte. Buscarlo con espíritu firme y sereno, atreverse a la locura de lo verdadero con alegre corazón y sin concesiones es, a mi entender, la tarea del hoy y del mañana: el verdadero núcleo del servicio al mundo de la Iglesia, su respuesta a «los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo».
Nota
*) “Luctus et angor” (tristezas y angustias) son las palabras que, en el texto conciliar, vienen inmediatamente a continuación de los vocablos de introducción “Gaudium et spes” [=gozos y esperanzas].
(Joseph Ratzinger, Teoría de los principios teológicos. Materiales para una teología fundamental, Herder Editorial, Barcelona, 1985, pp. 467-472).
2 comentarios
Siempre lúcido, Ratzinger da que pensar.
Saludos.
---
DIG: Gracias, Martin. ¡Feliz Domingo!
Dejar un comentario