Rezar por los difuntos: la realidad y la idea

El Papa Francisco dice en Evangelii gaudium que la realidad es más importante que la idea: “La realidad simplemente es, la idea se elabora” (EG 231).
Este principio, que el Papa relaciona con las tensiones de toda realidad social y con el ritmo de la evangelización, se puede aplicar a la doctrina sobre el purgatorio. En este caso, como en casi todos, ha habido una realidad que ha precedido a la idea.
¿Cuál es la realidad? Yo creo que es, ante todo, la práctica de la oración por los difuntos, “de la que ya habla la Escritura: ‘Por eso mandó [Judas Macabeo] hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado’ (2 M 12, 46). Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico (cf. DS 856), para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos” (Catecismo de la Iglesia Católica 1032).
La vida precede a la doctrina, como es normal. Y eso que la doctrina del purgatorio se ha ido explicitando, no sin base bíblica, a lo largo de la historia, singularmente en los concilios de Florencia y de Trento. La labor de la Tradición es, sustancialmente esa: hacer explícito lo implícito, lo que ya, de modo nuclear, está en la revelación
Próspero de Aquitania decía que “lex orandi, lex credendi”, la regla de la oración es la regla de la fe. La Iglesia ora en conformidad con lo que cree, y cree en conformidad con lo que ora. No oraría por los difuntos sin suponer, como fundamento de tal plegaria, la existencia del purgatorio.
El purgatorio es la purificación final de los elegidos: “Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo” (Catecismo, 1030).
Jesús, en el Sermón de la Montaña, dice: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5,8). No se puede ver a Dios si falta esta limpieza, esta pureza, del fondo de nuestro ser. La santidad de Dios no es compatible ni con el pecado ni con sus consecuencias.
No basta con pecar y arrepentirse del pecado. Es algo, es mucho, pero no lo es todo. Porque cualquier acción entraña consecuencias. Y las consecuencias de nuestros pecados van más allá de nuestra voluntad. Yo puedo arrepentirme de lo que he hecho mal, pero no puedo lograr que eso que he hecho mal deje de repercutir en la suerte de otras personas y del mundo.
Las acciones, y las consecuencias de las mismas, pesan sobre uno, y sobre el destino de todos, con una lógica no menos implacable que la de los primeros principios, como el de identidad o el de no contradicción. Yo no puedo lograr que lo que he hecho sea algo diferente a lo que he hecho, y menos conseguiré que llegue a ser lo contrario.
“La realidad es más importante que la idea”. ¿Y qué nos dice la realidad de una práctica ininterrumpida de oración por los difuntos? Pues nos dice, más o menos, que cuando alguien muere suponemos que tiene como destino inmediato el purgatorio.
Si diésemos por cierto que el difunto ha llegado al cielo no rezaríamos por él, sino que nos encomendaríamos a él. Pero solo una canonización nos asegura que alguien ha llegado ya al cielo. Si supusiéramos que alguien se ha condenado, tampoco tendría sentido rezar por ese difunto, ya que el estado de los condenados es irreversible. Pero, así como existen canonizaciones, no existen, ni han existido, “canonizaciones al revés”, certificados oficiales de la condenación de nadie en concreto.
La oración por los difuntos se apoya en el realismo y en la solidaridad. Quizá sean ya santos, los difuntos, pero por si acaso no lo son rezamos por ellos. La Iglesia sabe, de todos modos, que esta “purificación final de los elegidos […] es completamente distinta del castigo de los condenados” (Catecismo, 1031).
Sería ponerse en el lugar de Dios jugar al juicio definitivo. Ni debemos canonizar a un difunto ni tampoco, menos aun, condenarlo. Y digo “menos aun” porque la Iglesia, de pronunciarse en concreto, solo lo hace a favor de la salvación.
Frente a la penumbra que, es verdad, quizá se extiende excesivamente sobre las verdades últimas, algunos parecen que desean, no sé con qué fundamento, que en la homilía de un funeral un sacerdote enviase a las calderas de Satanás a ciertos difuntos. Hay incluso, de todo hay en la viña del Señor, quien, previendo posibles excesos del predicador, ha dejado ya escrita la homilía que, según él, deberían leer en sus exequias.
¿Sería un discurso - una homilía no lo sería, en cuanto que la homilía se reserva a los ministros ordenados - , en la que el difunto reivindicase para sí el infierno? Lo dudo mucho. Claro que, si uno se empeña, se condena. Pero no podemos poner freno, según el propio capricho, al juicio de Dios.
Dios nos dé paciencia, sabiduría y esperanza. Y, no está de más pedirlo, confianza en la mediación de la Iglesia.
Guillermo Juan Morado.
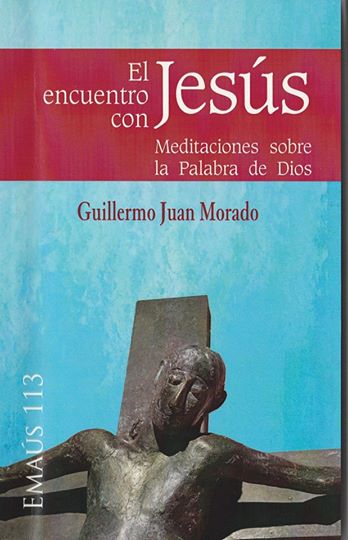
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














