La Santa Cruz
 La Iglesia, en esta fiesta, “exalta” la Santa Cruz; realza su mérito, la eleva a la máxima dignidad. En definitiva, hace suya la recomendación que San Pablo dirigía a los Gálatas, que recoge la antífona de entrada de la Misa: “Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra salvación, vida y resurrección; Él nos ha salvado y libertado” (cf Ga 6, 14).
La Iglesia, en esta fiesta, “exalta” la Santa Cruz; realza su mérito, la eleva a la máxima dignidad. En definitiva, hace suya la recomendación que San Pablo dirigía a los Gálatas, que recoge la antífona de entrada de la Misa: “Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra salvación, vida y resurrección; Él nos ha salvado y libertado” (cf Ga 6, 14).
El lenguaje de la exaltación se contrapone al lenguaje de la humillación. El misterio de la Cruz se comprende enmarcado en ese dinamismo de elevación y de descenso. El que ha sido exaltado es, a la vez, el que “se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Flp 2, 8).
En este texto de la Carta a los Filipenses, que probablemente recoge un himno utilizado por los primeros cristianos, se establece un contraste entre Adán y Cristo. Adán, siendo hombre, ambicionó ser como Dios. Jesucristo, siendo Dios, se anonadó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, descendiendo hasta el extremo de morir como un condenado. También San Juan, en el Evangelio, emplea la imagen de la elevación y del descenso: “Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del hombre” (Jn 3,13).
Celebrar la fiesta de la Santa Cruz constituye una invitación a entrar en este movimiento, a tener “los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús”. ¿Cuáles son estos sentimientos? San Pablo los indica en unos versículos anteriores al himno al que hemos hecho referencia: la unidad basada en la humildad (cf Flp 2, 1-4). La rivalidad, el afán de ser más que los otros, y la vanagloria, la jactancia del propio valer u obrar, generan división. La humildad y la búsqueda, no del propio interés, sino del interés de los demás, crea la unión. Este dinamismo de la Cruz es capaz de transformarnos por dentro, de hacernos vencer el egoísmo, el inmoderado amor a nosotros mismos que nos lleva a prescindir de los demás.
¿Acaso no es todo pecado una muestra de egoísmo? ¿Acaso no engendra el espíritu de rivalidad despiadada que parece invadirnos toda clase de rupturas? Pensemos en la fractura que separa a los pobres de los ricos, a los países desarrollados de los países empobrecidos, pero también en los muros que se interponen entre los hombres y que generan el rompimiento de relaciones: en el seno del matrimonio, en la familia, entre los compañeros de trabajo. Con frecuencia, si nos dejamos llevar por el egoísmo, convertimos al otro en un enemigo, y no en un hermano.
Esta mentalidad inmisericorde está detrás, por ejemplo, de la cultura de la muerte. Cuando se desprecia la vida de un niño que viene a este mundo, y se llega incluso a matarlo con pretextos más o menos graves o cuando se considera inútil la existencia de un enfermo o de un anciano, estamos dando pasos hacia el triunfo del egoísmo; estamos apostando por la división, estamos denigrando la Cruz de Jesucristo.
La Escritura nos habla de una mirada que salva. Cristo, en la Cruz, nos redime; es decir, nos da la posibilidad de vencer el mal que hay en nosotros mismos y en el mundo. La mirada que salva no es la mirada que se encierra en el ensimismamiento del propio yo, de las apetencias del yo, de los intereses del yo, sino la mirada que se dirige a lo alto, la que se centra en el mástil de la Cruz. Allí resplandece un amor más fuerte que todo egoísmo; una obediencia mayor que todas las infidelidades; una entrega que supera la miseria de la propia comodidad insolidaria.
Tenemos que mirar al Crucificado y dejar que su amor nos atraiga y que, como un imán, atraiga, a través de nosotros, los corazones de todos los hombres. Sólo así construiremos una auténtica civilización que acoja la vida y que abra las estrechas compuertas de este mundo y de este tiempo al dilatado panorama de Dios y de la eternidad. La Cruz, decía el Papa Benedicto XVI a los jóvenes franceses, “manifiesta la ley fundamental del amor, la fórmula perfecta de la vida verdadera” (12.IX.2008).
Adoremos la Cruz, caminemos en pos de ella, para que Dios nos levante de la humillación de nuestro pecado a la altura de la dignidad de sus hijos.
Guillermo Juan Morado.
Una reflexión complementaria aquí.
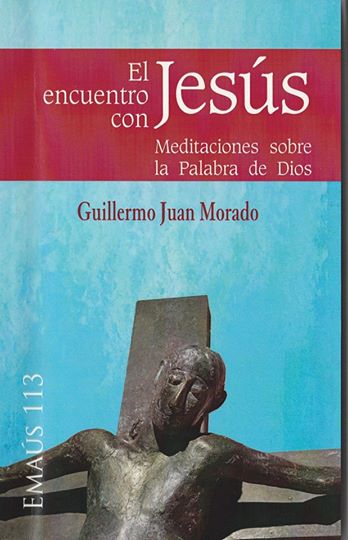
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














