La Cruz de Cristo y la seriedad de la Redención
 En su primera Audiencia General, el papa Francisco explicó, el 27 de marzo de 2013, el significado de la Semana Santa. Decía el Papa: “Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y del don de sí que trae vida”.
En su primera Audiencia General, el papa Francisco explicó, el 27 de marzo de 2013, el significado de la Semana Santa. Decía el Papa: “Vivir la Semana Santa es entrar cada vez más en la lógica de Dios, en la lógica de la Cruz, que no es ante todo aquella del dolor y de la muerte, sino la del amor y del don de sí que trae vida”.
La “lógica de Dios” es el pensamiento divino, su modo de razonar, por decirlo de algún modo. Y esta lógica no siempre coincide con la de los hombres. A Pedro, que muy humanamente rehuía la posibilidad de la Pasión del Señor, Jesús le contesta de una manera tajante: “¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!” (Mc 8, 33).
A los hombres nos repugna el dolor, nos aflige el dolor, nos asusta la Cruz. ¿Por qué nuestro rescate, nuestra redención, pasó de hecho por la Cruz? Porque el abismo del que teníamos que ser rescatados era demasiado profundo. No parece “posible”, coherentemente, un rescate más simple.
Si hay un naufragio, un incendio o cualquier otra catástrofe, el salvamento de los afectados no es sencillo. Si el mal es muy grande, el rescate de ese mal entraña un riesgo literalmente de muerte.
Quizá tendemos a minimizar el pecado, a no darle demasiada importancia. Pero esta reducción del peso y de la trascendencia del pecado contradice la observación del mundo. Banalizar el pecado equivale a mofarse de las víctimas del mismo.
El lastre del mal, del pecado, es evidente; se impone con una patencia absolutamente indiscutible. Basta abrir los ojos para constatar, como lo hizo Pascal en uno de sus “Pensamientos”, que “Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo”. El mal, el pecado, no es una magnitud puramente “metafísica”, de segundo nivel, alcanzable casi solamente mediante una reflexión abstractiva.
No. El mal, el pecado, y las consecuencias del pecado cuestan sangre y dolor y sufrimiento. Niños matados antes de nacer. Niños privados de la inocencia. Niños asesinados. Y jóvenes y adultos y ancianos. Un periódico es todo un tratado sobre el hilo de sangre que dejan, como secuela, el mal y el pecado.
Jesucristo, el Verbo encarnado, asume lo que redime y redime lo que asume. Asume, para vencerlas, las consecuencias del pecado. La potencia infinita de su amor se enfrenta con la potencia casi infinita del mal. Su amor, para derrotar creíblemente el mal, hubo de padecerlo. Hasta el final, hasta las últimas consecuencias, ya que su amor no se echa atrás.
En la Carta a los Filipenses (2,6-11) se contrapone la soberbia de Adán – la nuestra – a la humildad de Cristo – la de Dios - , que no dudó en tomar sobre sí todas las debilidades del ser humano, excepto el pecado, y llegó hasta la profundidad de la pasión y de la muerte. Solo desde ese abajamiento, desde ese amor que padece el desamor hasta casi el vencimiento del odio, resulta creíble la exaltación de la Resurrección.
Cristo sufre en la Cruz porque Dios no pasa por encima de nuestro sufrimiento. No se ríe de él. No teme “despojarse de su rango”, uniéndose así a todas las víctimas de la historia y haciéndose Víctima Él mismo para ser salvado por el amor más fuerte de Dios.
Guillermo Juan Morado.
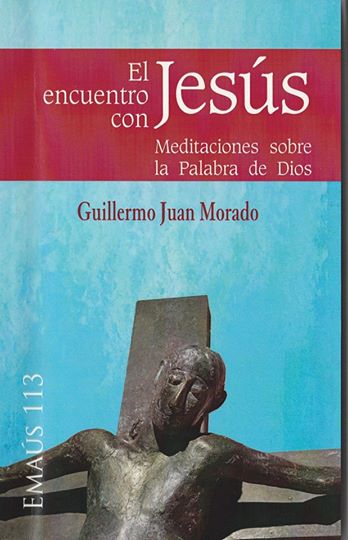
Los comentarios están cerrados para esta publicación.














