No todo es perfecto
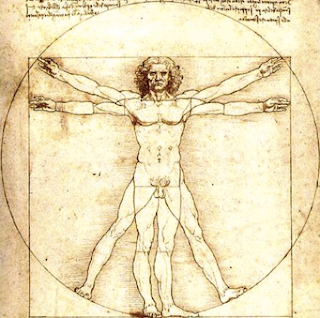 Perfecto es aquello que, en su línea, tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia o quien posee el grado máximo de una determinada cualidad (o defecto). Uno puede ser un perfecto caballero o un perfecto canalla.
Perfecto es aquello que, en su línea, tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia o quien posee el grado máximo de una determinada cualidad (o defecto). Uno puede ser un perfecto caballero o un perfecto canalla.
Perfecto en sentido absoluto, entendiendo por tal quien posee la bondad en grado máximo e incomparable, es solo Dios. Y existe también una creatura perfecta, aunque como creatura: la Virgen.
Todos los demás, si nos fijamos en la bondad o excelencia, somos más o menos perfectos o, lo que es lo mismo, más o menos imperfectos. Depende de como se mire. Esta toma de conciencia de nuestra limitada perfección nos debería llevar a ser humildes e indulgentes.
Humildes porque somos lo que somos. Ni más ni menos. Tenemos debilidades y debemos ser conscientes de ello y no presumir, vanagloriándonos de lo que no somos. Uno puede ser capaz de hilar un discurso o un texto y, solo por eso, no se convierte, sin más, en un Descartes o en un Cervantes. Y hasta Descartes y Cervantes, siendo grandes en lo suyo, no son tampoco, en sentido absoluto, perfectos. No pueden serlo.
Indulgentes también; inclinados a perdonar y a no juzgar con dureza. A veces nos enervan las carencias o los defectos de los demás, porque son los suyos, y pensamos que no son los nuestros. La extrema dureza nos endurece y nos ciega. Vemos, quizá con realismo, lo que falta en el otro, pero no vemos, por exceso de ofuscación, lo que a nosotros nos falta.
Ni la humildad ni la indulgencia equivalen a una profesión de relativismo, que se negase a distinguir entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. No. La verdad, la bondad y hasta la belleza están ahí como un ideal regulativo, y como algo más sustancial que eso, que no podemos desconocer. No se trata de ser humildes e indulgentes a base de rebajar las exigencias optando por una especie de culto a lo mediocre y a lo prosaico.
¿Por qué pienso ahora en estas cosas? Porque a menudo, también en la Iglesia, exigimos una perfección que no resulta exigible por nuestra parte. Jesús nos manda ser perfectos; es decir, imitadores de Dios. Pero solo Jesús lo puede exigir de ese modo. Él pide lo que Él es y lo que, en cierto modo, nosotros podemos llegar a ser si correspondemos a la gracia.
Pero los demás no somos Jesús. No tenemos derecho a pedir tanto. Y menos aun sin humildad y sin indulgencia. La Iglesia de Dios es la convocación de los imperfectos llamados a ser santos; no la reunión de los puros. Dios no quiso formar una Iglesia solo de ángeles, sino de hombres redimidos.
Esto quiere decir, en la práctica, que si algo no es lo máximo que, a nuestro juicio, puede ser, tengamos un poco de paciencia sin renunciar a preguntarnos cómo, con nuestra ayuda, puede mejorar. Sin claudicaciones de ningún tipo, sin pactar con la mediocridad. Ni con la ajena ni, menos, con la propia. Pero con humildad e indulgencia.
Guillermo Juan Morado.
Los comentarios están cerrados para esta publicación.








