El Primado del Papa
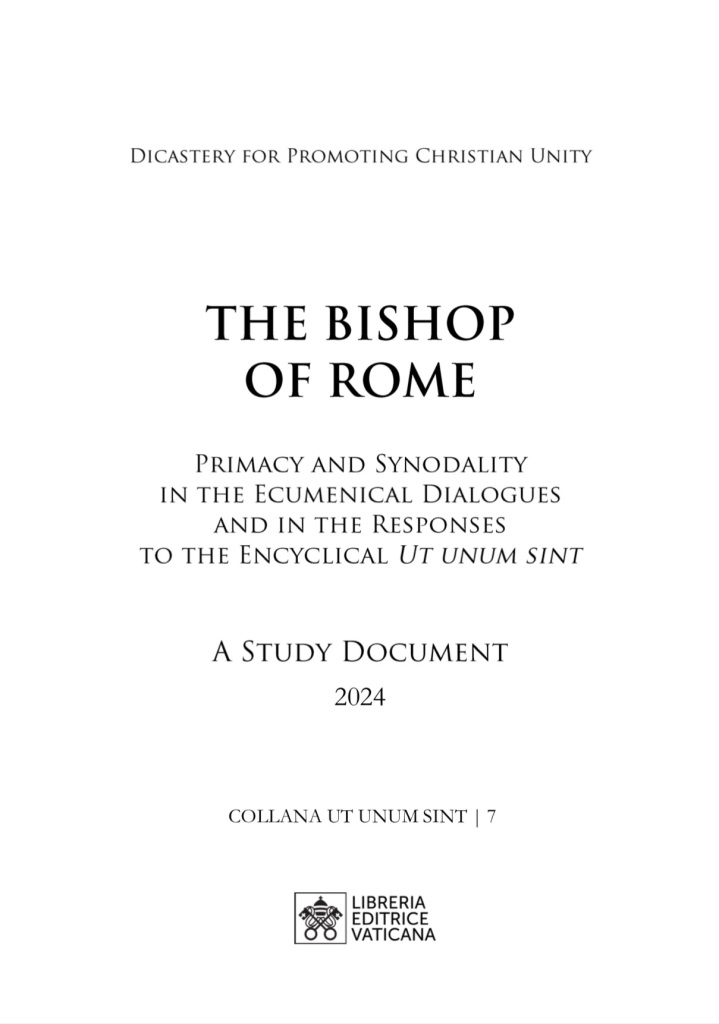
El Dicasterio para promover la unidad de los cristianos ha publicado un documento de estudio titulado “El Obispo de Roma. Primado y sinodalidad en los diálogos ecuménicos y en las respuestas a la encíclica “Ut unum sint” ”.
Es un extenso texto de unas 150 páginas. Sin embargo, pensamos que algunos pasajes se explican suficientemente como para comentarlos por separado, que es lo que queremos hacer en este “post” con los textos que citamos a continuación. Los resaltados en negrita son todos nuestros.
Dice este documento de estudio (traducción nuestra):
“49. Algunos diálogos teológicos han reflexionado sobre el significado del término “derecho divino” (ius divinum). Los participantes católicos en el diálogo luterano-católico en los EE.UU. declararon: “En siglos anteriores se pensaba con bastante frecuencia que este término implicaba, en primer lugar, la institución mediante un acto formal del propio Jesús y, en segundo lugar, una atestación clara de ese acto por parte del Nuevo Testamento o por alguna tradición que se cree que se remonta a los tiempos apostólicos”. Por lo tanto, pudieron reconocer: “Dado que el ‘derecho divino’ se ha visto cargado de esas implicaciones, el término en sí no comunica adecuadamente lo que creemos acerca de la institución divina del papado” (L–C US, 1973). En un documento posterior, la misma comisión sostiene que “las categorías de la ley divina y humana deben ser reexaminadas y colocadas en el contexto del ministerio como servicio a la koinonía de la salvación” (L–C US 2004, 74). Como ha declarado ARCIC I, ius divinum “no debe entenderse en el sentido de que el primado universal como institución permanente fue fundada directamente por Jesús durante su vida en la tierra. El término tampoco significa que el primado universal sea una “fuente de la Iglesia”, como si la salvación de Cristo tuviera que ser canalizada a través de él. Más bien, debe ser signo de la koinonía visible que Dios quiere para la Iglesia y un instrumento a través del cual se realice la unidad en la diversidad. Es a un primado universal así previsto dentro de la colegialidad de los obispos y de la koinonía de toda la Iglesia a quien se le puede aplicar la calificación iure divino” (ARCIC 1981, 11). Mientras que la respuesta católica oficial de 1991 a ARCIC I expresó reservas con respecto a este entendimiento, la Congregación para la Doctrina de la Fe utilizó una formulación similar en 1998, al decir que “el episcopado y el primado, recíprocamente relacionados e inseparables, son de institución divina”. (El Primado del Sucesor de Pedro en el Misterio de la Iglesia, 6).
50. De manera similar, el diálogo viejocatólico-católico afirma: “Si por ‘oficio petrino’ se entiende un ministerio, ejercido en una perspectiva universal por el Papa, al servicio de la unidad, la misión y la sinodalidad de las iglesias locales dirigidas y representadas por sus obispos, entonces la teología antigua católica también podría efectivamente aceptar lo que significa el (para ellos extraño) término ‘derecho divino’ en el sentido sugerido anteriormente (ver también A-RC/Autoridad II, 10-15)” ( OC-C 2009, 47).
51. Basándose en la distinción entre el esse y el bene esse de la Iglesia, el diálogo internacional luterano-católico afirmó en 1972: “La cuestión […] que sigue siendo controvertida entre católicos y luteranos es si el primado del Papa es necesario para el iglesia, o si representa sólo una función fundamentalmente posible” (L-C 1972, 67). El Grupo Farfa Sabina expresó una idea similar al distinguir las cuestiones necesarias para el ser mismo y para la unidad de la Iglesia: “Aquí otra diferenciación podría resultar crucial: a saber, la diferencia entre lo que es necesario para el ser mismo de la Iglesia y lo que es necesario para la unidad de la iglesia. Es cierto que tal diferenciación entre el ser y la unidad de la Iglesia también plantea dificultades, ya que la unidad pertenece a los atributos esenciales de la Iglesia: pertenece a su ser mismo. Sin embargo, la nueva apertura a una forma de primado que se evidencia hoy en el ecumenismo casi nos obliga a hacer tal diferenciación” (Farfa 2009, 124). 2.2.2.
52. Las aclaraciones hermenéuticas ayudaron a poner en una nueva perspectiva la distinción entre “de iure divino” y “de iure humano”. El diálogo internacional luterano-católico, en el “Informe Malta”, señaló que las dos nociones han sido separadas demasiado claramente: “Una mayor conciencia de la historicidad de la Iglesia, junto con una nueva comprensión de su naturaleza eclesiológica, requiere que en nuestro día los conceptos de ius divinum y ius humanum sean pensados de nuevo… El ius divinum nunca podrá distinguirse adecuadamente del ius humanum. Siempre tenemos ius divinum sólo mediado a través de formas históricas particulares” (L-C 1972, 31). Según el diálogo luterano-católico en Estados Unidos, el primado papal es a la vez “de iure divino” y “de iure humano”: es a la vez parte de la voluntad de Dios para la Iglesia y está mediado por la historia humana. Debido a esto, el primado papal es teológicamente relevante y abierto a adaptación. En las reflexiones de los participantes luteranos se afirma: “Sin embargo, en nuestra discusión, a través de una serie de cuidadosas investigaciones históricas, hemos descubierto que la distinción tradicional entre de iure humano y de iure divino no proporciona categorías utilizables para la discusión contemporánea sobre el papado. Por un lado, los luteranos no quieren tratar el ejercicio del Ministerio universal como si fuera meramente opcional. Es la voluntad de Dios que la iglesia tenga los medios institucionales necesarios para la promoción de la unidad en el evangelio. Por otro lado, los católicos romanos, tras el Vaticano II, son conscientes de que hay muchas maneras de ejercer el primado papal” (L–C US 1973, 35).
53. De manera similar, el diálogo ortodoxo-católico reconsideró el peso teológico de factores a veces considerados meramente institucionales o jurídicos en la vida de la Iglesia. Como afirma el documento de Chieti: “Dios se revela en la historia. Es particularmente importante emprender juntos una lectura teológica de la historia de la liturgia, la espiritualidad, las instituciones y los cánones de la Iglesia, que siempre tienen una dimensión teológica” (O–C, 2016, 6). De hecho, dado que la Iglesia es a la vez divina y humana, sus instituciones y cánones no sólo tienen un valor organizativo o disciplinario, sino que son la expresión de la vida de la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Entre estas instituciones, tanto el primado como la sinodalidad pertenecen a su propia naturaleza, como afirmó el Grupo de Trabajo Conjunto Ortodoxo-Católico de San Ireneo: “El primado y la sinodalidad no son formas opcionales de administración de la iglesia, sino que pertenecen a la naturaleza misma de la iglesia porque ambas están destinados a fortalecer y profundizar la comunión en todos los niveles” (San Ireneo 2018, 16; significativamente, el Vaticano II enseña que la colegialidad tiene sus raíces en “la institución y el mandato de Cristo”, ver más abajo § 66).
54. ARCIC también intentó establecer una convergencia doctrinal interpretando la noción tradicional de iure divino como “un don de la divina providencia” o como “un efecto de la guía del Espíritu Santo en la Iglesia”: “Sin embargo, de vez en cuando los teólogos anglicanos han afirmado que, en circunstancias diferentes, sería posible que las iglesias de la Comunión Anglicana reconocieran el desarrollo del primado romano como un don de la divina providencia; en otras palabras, como un efecto de la guía del Espíritu Santo. en la iglesia. Dada la interpretación anterior del lenguaje del derecho divino en el Concilio Vaticano I, es razonable preguntarse si realmente existe una brecha entre la afirmación de un primado por derecho divino (iure divino) y el reconocimiento de su surgimiento por la divina providencia (divina providencia)” (ARCIC 1981, 13). En el contexto de una eclesiología de communio, ARCIC concluye: “En el pasado, los anglicanos han considerado inaceptable la enseñanza católica romana de que el obispo de Roma es primado universal por derecho o ley divina. Sin embargo, creemos que el primado del obispo de Roma puede afirmarse como parte del diseño de Dios para la koinonía universal en términos que sean compatibles con nuestras dos tradiciones” (ARCIC 1981, 15; la Conferencia de Lambeth en 1988 aprobó este entendimiento, ver Resolución 8, punto 3).”
—————————————–
La argumentación, por tanto, consiste básicamente en decir que lo que es de derecho divino es también de derecho humano, y por tanto, reformable, y que por esa misma razón, lo que es de derecho humano en la Iglesia, o derecho eclesiástico, es también derecho divino, de modo que el primado del Papa queda abierto a reformas, como cualquier institución de derecho eclesiástico.
En definitiva, se borra la distinción entre lo que es de derecho divino y lo que es de derecho eclesiástico, para incluir a todo ello en la categoría de lo reformable.
—————————————–
Ante todo, no vemos cómo este texto es compatible con la definición dogmática del Concilio Vaticano I, en la Constitución Dogmática “Pastor Aeternus”, que dice que el primado del Papa ha sido instituido directa e inmediatamente por Nuestro Señor Jesucristo:
“Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiae militantis visibile caput; vel eundem honoris tantum, non autem verae propriaeque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse; anathema sit.”
“Si alguno por tanto dijese, que el bienaventurado Apóstol Pedro no ha sido constituido Príncipe de todos los Apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia militante por Cristo Señor, o que no recibió directa e inmediatamente del mismo Señor Nuestro Jesucristo un primado de verdadera y propia jurisdicción, sino solamente de honor, sea anatema.”
Aquí no se habla solamente de una institución divina del primado, sino de una institución divina inmediata del primado que excluye toda “institución humana” en el sentido que sea.
—————————————–
Comenta Umberto Betti en “Dottrina della Costituzione “Pastor Aeternus”, en su Artículo 2, “La dottrina del cap. I e canone annesso sull’instituzione del primato in Pietro”, incluido en la publicación “De doctrina Concilii Vaticani Primi”, Libreria Editrice Vaticana, 1969, p. 313 – 314 (traducción mía del italiano):
“Aquí, como en los otros capítulos sobre el primado, las verdades de fe son afirmadas en forma negativa en el canon anexo, donde se condenan como herejías los errores que se oponen directamente a ellas. Por tanto, se debe deducir de los cánones el número y el sentido de las definiciones dogmáticas, que deben ser integradas e ilustradas con el contenido doctrinal de los capítulos que los preceden.
El canon anexo al cap. I comprende dos partes, cada una de las cuales contiene la definición de un dogma.
a) Pedro ha sido constituido por Cristo príncipe de todos los Apóstoles y Cabeza de la Iglesia Militante.
(…)
b) El primado de Pedro no es solamente honorífico, sino de verdadera y propia jurisdicción, y lo ha recibido directamente e inmediatamente de Cristo.”
En esta segunda definición están contenidas dos verdades o, mejor dicho, dos aspectos concatenados de la misma verdad, acerca de la naturaleza del primado de Pedro y su modo en que le ha sido conferido. En efecto, diciendo que se trata de un primado de verdadera y propia jurisdicción, se dice al mismo tiempo que procede directamente e inmediatamente de Cristo, como condición indispensable, precisamente, para que sea tal.
(…)
“En cuando al modo en que ha sido conferido [el primado], está definido que el primado deriva directamente de Cristo por origen y que ha sido dado inmediatamente por Él a Pedro como único destinatario. Esto implica dos cosas: En primer lugar, que entre Cristo que lo confiere y Pedro que lo recibe no hay ningún intermediario; el primado por tanto no es la suma de la autoridad que residiría en su raíz en la Iglesia, y que sería comisionada a Pedro como a su ministro, como sostenía el error expresamente condenado en el capítulo, sino que es una prerrogativa estrictamente personal; en el primer caso, estaría limitado por la Iglesia misma, mientras que en el segundo caso no tiene límite alguno, sino de parte de Cristo es su Autor, por lo que el primado, siendo una función de carácter ministerial, lo es no en relación con la Iglesia, sino exclusivamente en relación con la Cabeza invisible de la misma, y consiguientemente, Pedro es vicario solamente de Cristo, pero no de la Iglesia; respecto de cualquier otra autoridad, la suya es propia e independiente tanto en cuanto a la posesión como en cuanto al ejercicio.”
—————————————–
Como se ve, aquí no hay lugar para ninguna “institución humana” del primado, que le fue conferido inmediatamente por Cristo al Apóstol Pedro, y en él, a sus sucesores de tal modo que negar que eso sea así, por lo que dice Betti en ese comentario, sería herejía.
Analicemos un poco el texto del documento de estudio:
“Algunos diálogos teológicos han reflexionado sobre el significado del término “derecho divino” (ius divinum). Los participantes católicos en el diálogo luterano-católico en los EE.UU. declararon: “En siglos anteriores se pensaba con bastante frecuencia que este término implicaba, en primer lugar, la institución mediante un acto formal del propio Jesús y, en segundo lugar, una atestación clara de ese acto por parte del Nuevo Testamento. Testamento o por alguna tradición que se cree que se remonta a los tiempos apostólicos”. Por lo tanto, pudieron reconocer: “Dado que el ‘derecho divino’ se ha visto cargado de esas implicaciones, el término en sí no comunica adecuadamente lo que creemos acerca de la institución divina del papado” (L–C US, 1973).”
Pues eso que se pensaba “en siglos anteriores” es lo que dice la definición dogmática del Concilio Vaticano I como acabamos de ver.
—————————————–
“Como ha declarado ARCIC I, ius divinum “no debe entenderse en el sentido de que el primado universal como institución permanente fue fundada directamente por Jesús durante su vida en la tierra.”
Esto contradice la definición dogmática del Concilio Vaticano I que acabamos de ver.
ARCIC es la “Comisión Internacional Anglicana-Romano Católica”, es decir, una comisión para el diálogo ecuménico integrada por católicos y anglicanos. La afirmación le pertenece, pero el documento de estudio la hace suya con ese “Como ha declarado ARCIC…”.
—————————————–
“Mientras que la respuesta católica oficial de 1991 a ARCIC I expresó reservas con respecto a este entendimiento, la Congregación para la Doctrina de la Fe utilizó una formulación similar en 1998, al decir que “el episcopado y el primado, recíprocamente relacionados e inseparables, son de institución divina”. (El Primado del Sucesor de Pedro en el Misterio de la Iglesia, 6).”
Es lógico que se hayan expresado esas reservas a los “consensos” alcanzado en ARCIC, pero lo que dice la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese documento de 1988 no tiene nada que ver con la cuestión de si el primado fue o no fue instituido directa e inmediatamente por Cristo mismo, como lo ha definido el Concilio Vaticano I.
—————————————–
Basándose en la distinción entre el esse y el bene esse de la Iglesia, el diálogo internacional luterano-católico afirmó en 1972: “La cuestión […] que sigue siendo controvertida entre católicos y luteranos es si el primado del Papa es necesario para el iglesia, o si representa sólo una función fundamentalmente posible”
Pues si Nuestro Señor instituyó el primado papal directa e inmediatamente sobre Pedro y la Iglesia se tomó el trabajo de definir eso como dogma en el Concilio Vaticano I, sin duda que ha de ser algo necesario para la Iglesia.
De hecho, la fe es necesaria para la Iglesia, y negar el primado es contrario a la fe, más precisamente, es herejía, como acabamos de ver.
—————————————–
“Las aclaraciones hermenéuticas ayudaron a poner en una nueva perspectiva la distinción entre “de iure divino” y “de iure humano”. El diálogo internacional luterano-católico, en el “Informe Malta”, señaló que las dos nociones han sido separadas demasiado claramente: “Una mayor conciencia de la historicidad de la Iglesia, junto con una nueva comprensión de su naturaleza eclesiológica, requiere que en nuestro día los conceptos de ius divinum y ius humanum sean pensados de nuevo… El ius divinum nunca podrá distinguirse adecuadamente del ius humanum. Siempre tenemos ius divinum sólo mediado a través de formas históricas particulares” (L-C 1972, 31).”
Habría que ver qué formas históricas particulares mediaban entre Cristo y Pedro cuando, según el dogma definido en el Concilio Vaticano I, Cristo le confirió a Pedro inmediatamente el primado.
—————————————–
“Según el diálogo luterano-católico en Estados Unidos, el primado papal es a la vez “de iure divino” y “de iure humano”: es a la vez parte de la voluntad de Dios para la Iglesia y está mediado por la historia humana. Debido a esto, el primado papal es teológicamente relevante y abierto a adaptación.”
O sea, que el primado habría sido conferido por Cristo a Pedro a la vez inmediatamente (porque así lo dice el dogma definido en “Pastor Aeternus”) y mediatamente. Eso escapa a la misma Omnipotencia divina, que como enseña Santo Tomás de Aquino, no se extiende a lo contradictorio.
En todo caso, contradice al dogma de fe definido en el Concilio Vaticano I.
—————————————–
“En las reflexiones de los participantes luteranos se afirma: “Sin embargo, en nuestra discusión, a través de una serie de cuidadosas investigaciones históricas, hemos descubierto que la distinción tradicional entre de iure humano y de iure divino no proporciona categorías utilizables para la discusión contemporánea sobre el papado.”
Además de sostener la inmediatez de lo mediato, o la mediación de lo inmediato, por las cuales la institución del primado sería a la vez de “iure divino” y de “iure humano”, el documento de estudio cita, al parecer con aprobación, a los luteranos diciendo que las categorías de “iure divino” y “iure humano” no son aplicables al tema.
Es claro que ambas afirmaciones se contradicen mutuamente.
—————————————–
“De manera similar, el diálogo ortodoxo-católico reconsideró el peso teológico de factores a veces considerados meramente institucionales o jurídicos en la vida de la Iglesia. Como afirma el documento de Chieti: “Dios se revela en la historia. Es particularmente importante emprender juntos una lectura teológica de la historia de la liturgia, la espiritualidad, las instituciones y los cánones de la Iglesia, que siempre tienen una dimensión teológica” (O–C, 2016, 6).”
Aquí el truco consiste en “divinizar” el derecho eclesiástico para “humanizar” el derecho divino, y hacer que todo, en definitiva, quede “abierto a adaptación”, como decía el grupo luterano católico en EE.UU. antes citado.
—————————————–
“ARCIC también intentó establecer una convergencia doctrinal interpretando la noción tradicional de iure divino como “un don de la divina providencia” o como “un efecto de la guía del Espíritu Santo en la Iglesia”: “Sin embargo, de vez en cuando los teólogos anglicanos han afirmado que, en circunstancias diferentes, sería posible que las iglesias de la Comunión Anglicana reconocieran el desarrollo del primado romano como un don de la divina providencia; en otras palabras, como un efecto de la guía del Espíritu Santo. en la iglesia. Dada la interpretación anterior del lenguaje del derecho divino en el Concilio Vaticano I, es razonable preguntarse si realmente existe una brecha entre la afirmación de un primado por derecho divino (iure divino) y el reconocimiento de su surgimiento por la divina providencia (divina providencia)” (ARCIC 1981, 13).”
En la misma línea de lo anterior, porque sin duda que el derecho canónico, por ejemplo, puede considerarse como “don de la divina providencia” o “efecto de la guía del Espíritu Santo en la Iglesia”, y es obviamente reformable por la Iglesia misma, que es lo que se pretende también en este documento de estudio para el primado del Papa, y en general, en buena lógica al menos, para todo lo que es de institución divina en la Iglesia.
—————————————–
No es de extrañar, entonces, que una de las preocupaciones y propuestas fundamentales de este documento de estudio sea nada menos que la reformulación de las citadas definiciones del Concilio Vaticano I.
Por ejemplo:
“14. Entre las propuestas expresadas en los diálogos, el llamado a una “re-recepción” católica o comentario oficial del Vaticano I parece particularmente importante. Asumiendo la regla hermenéutica de que el dogma del Vaticano I deben ser leídos a la luz del Vaticano II, especialmente su enseñanza sobre el Pueblo de Dios (LG, cap. II) y colegialidad (LG 22-23), algunos diálogos reflejan que el Vaticano II no interpretó explícitamente el Vaticano I, sino que, al mismo tiempo que incorporó su enseñanza, la complementó (LG, cap. III, 18). Permanece por lo tanto necesario presentar la enseñanza católica sobre el primado en la luz de una eclesiología de communio, en el marco de la “jerarquía de verdades” (UR 11). También es esencial releer el Vaticano I a la luz de toda la Tradición, “según la antigua y constante creencia de la Iglesia universal” (Pastor æternus, Introducción, DH 3052), y en el horizonte de una creciente convergencia ecuménica sobre el fundamento bíblico, los desarrollos históricos, y el significado teológico del primado y la sinodalidad. Aquí de nuevo es necesario aclarar la terminología adoptada, que a menudo sigue siendo equívoca y abierta a interpretaciones erróneas, por ejemplo: jurisdicción ordinaria, inmediata y universal; infalibilidad; gobierno; autoridad y poder supremos.”
Eso por lo que toca a las propuestas finales. Pero si vamos más atrás, a las sugerencias de los grupos de “diálogo ecuménico”, son más explícitas, como es lógico:
“147. El Groupe des Dombes, “con un espíritu de metanoia”, expresó la “esperanza de que la expresión dogmática de este ministerio [del obispo de Roma], que se ha dado desde el Vaticano I y que profundamente ofende la sensibilidad cristiana de nuestros hermanos separados de Oriente y Occidente, dé lugar a un comentario oficial y actualizado, incluso hasta un cambio de vocabulario, que lo integre en una eclesiología de comunión” (Dombes 1985, 149). Más tarde, también pidió una “reformulación del dogma de la infalibilidad papal”, sugiriendo que “esta reformulación podría hacerse dentro del marco de un futuro concilio, en el cual los delegados de las demás Iglesias desempeñen el pleno papel que les corresponde” (Dombes 2014, 476).
148. De manera similar, los católicos y luteranos en Alemania expresaron su esperanza de “una interpretación oficial” del Vaticano I, en el que “el primado de jurisdicción tiene su lugar sólo dentro de la estructura de comunión de la iglesia” y “la infalibilidad papal puede ser ejercida únicamente en absoluta lealtad a la fe apostólica (Santa Escritura)” (L–C Germ 2000, 198).”
“62. Otro principio hermenéutico importante es interpretar la Concilio Vaticano I a la luz de sus intenciones, como afirma el grupo San Ireneo: “Una hermenéutica del dogma llama la atención al hecho de que hay que distinguir entre la fórmula de un dogma (‘lo que se dice’) y la declaración intencionada (‘lo que se quiere decir’)” (San Ireneo 2018, 3). El Concilio deseaba que sus decisiones fueran entendidas “según la antigua y constante creencia de los Iglesia universal” (Pastor æternus [PA] Introducción, DH 3052), tal como está “contenida en las actas de los Concilios ecuménicos y en los Cánones sagrados” (PA III, DH 3059), especialmente aquellos “en los que las Iglesias occidentales y orientales estaban unidas en la fe y el amor” (PA IV, DH 3065). Por ello, el Grupo Farfa Sabina pide una distinción entre lo enuntiabile, condicionada por un contexto específico y lengua, y la “cosa” de las definiciones dogmáticas del Vaticano I: “La definición misma y lo que ella define es lo enunciable, pero el acto de la fe no se dirige a ella, sino a lo que refiere, es decir, a su significado, a la cosa a la que se tiende” (Farfa 2009, 178). “Si se hace una tal distinción, entonces el significado del dogma de infalibilidad y el primado de jurisdicción podría establecerse objetivamente como sigue: (1) ayudar a asegurar la unidad de la Iglesia en cuestiones fundamentales de la fe cristiana en los casos en que esté amenazada; (2) garantizar la libertad del anuncio del Evangelio y la libre nominación a cargos eclesiales en todos los sistemas sociales” (id., 179).”
—————————————–
Frente a esto, es claro que lo que la Iglesia ha definido en forma infalible no puede la misma Iglesia reformarlo, precisamente porque ha sido definido en forma infalible, y eso es lo que ha sucedido en el Concilio Vaticano I con los dogmas del Primado y la Infalibilidad del Papa.
Se dirá que no se trata de reformarlo, sino de reinterpretarlo y reformularlo.
Pero una interpretación es necesaria cuando lo que se ha dicho es oscuro o menos claro, no cuando es claro, como son sin duda las definiciones dogmáticas del Primado y la Infalibilidad papales.
En una definición dogmática la claridad y la precisión son fundamentales. Se trata de trazar la línea que separa la ortodoxia de la herejía, y por tanto, es esencial que esa línea se trace con precisión, porque lo que hay del otro lado de esa línea es un anatema, y sería injusto tanto condenar lo que no es condenable como no condenar lo que lo es.
Las palabras de las definiciones dogmáticas del Vaticano I, por tanto, han sido cuidadosamente elegidas y sopesadas, han pasado por la discusión del aula conciliar con las sugerencias de cambios y modificaciones, y finalmente han reunidos los votos necesarios de los Padres conciliares, y han sido proclamadas en forma infalible por el Concilio con la consiguiente aprobación del Papa.
Si se quiere por tanto atender a la verdadera intención de los Padres conciliares, se debe prestar atención ante todo al significado evidente de las palabras que utilizaron con gran cuidado precisamente para expresar en forma clara e inequívoca esa intención de definir.
No podemos suponer que los Obispos y teólogos que contribuyeron a esa formulación de los dogmas de ese Concilio fueron tan ineptos que ni siquiera en un esfuerzo conjunto y de máxima seriedad y tras largas discusiones donde pusieron a contribución los mejores recursos de la teología y la filosofía, fueron capaces de decir claramente lo que realmente querían decir, ni que después de todas esas discusiones, análisis y precisiones, los Padres conciliares votaron en un momento de distracción un texto que en su tenor claro y manifiesto decía exactamente lo contrario de lo que ellos querían que se definiese.
—————————————–
Esa frase de Santo Tomás de Aquino, que dice que “el acto del creyente no termina en el enunciable, sino en la cosa”, es uno de los caballitos de batalla de todos los que pugnan por una “reformulación” de los dogmas.
Hay que leer el artículo de la Suma Teológica de donde se la ha extraído, para entender su significado.
En el artículo 2 de la Cuestion 1 de la “Secunda secundae”, que trata del objeto de la fe, Santo Tomás pregunta si el objeto de la fe es algo complejo por modo de enunciable.
Un “enunciable” es una proposición, un juicio, que es “complejo” porque tiene partes que son el sujeto, el predicado y la cópula verbal, si es un juicio categórico. Lo que pregunta aquí entonces Santo Tomás es si los juicios, las proposiciones en las que se enuncian las verdades de fe, son objeto de la fe.
Si atendemos exclusivamente al uso que modernamente se hace de esa frase de Santo Tomás, en un claro ejemplo de manipulación nominalista y modernista, parece que deberíamos esperar como respuesta un “no”: el objeto de la fe no es el enunciado, sino la cosa en la que se cree, en definitiva, Dios mismo.
Y sin embargo, lo que sería el contenido de esa respuesta negativa es lo que aparece figurando en la parte dedicada a las “objeciones”, es decir, a los argumentos que van en contra de la tesis que Santo Tomás defiende en el artículo: “Videtur quod obiectum fidei non sit aliquid complexum per modum enuntiabilis.” (“Parecería que el objeto de la fe no es algo complejo por modo de enunciable”).
Mientras que en el cuerpo del artículo, donde Santo Tomás expone y argumenta su tesis, dice:
“Respondo que hay que decir que lo conocido está en el cognoscente según el modo del cognoscente. Pero el modo propio del intelecto humano es conocer la verdad componiendo y dividiendo, como se ha dicho en la primera parte. Y así, las cosas que en sí mismas son simples el intelecto humano las conoce según cierta complejidad, como inversamente, el Intelecto divino conoce en forma simple, incompleja, las cosas que en sí mismas son complejas. Por tanto, el objeto de la fe se puede considerar de dos maneras. De un modo, del lado de la misma cosa creída, y así el objeto de la fe es algo incomplejo, es decir, la cosa misma de la cual se tiene fe. De otro modo, de parte del creyente, y según esto, el objeto de la fe es algo complejo por modo de enunciable. Y así ambas cosas fueron sostenidas con verdad por los antiguos, y bajo cierto aspecto cada uno está en lo cierto.”
Santo Tomas no dice, entonces, que el enunciado no sea objeto de fe, sino que lo es desde el punto de vista del creyente, no lo es desde el punto de vista de la cosa en la que se cree.
—————————————–
Dicho coloquialmente, los enunciados no están de adorno, ni representan un ejercicio de superfluidad eclesial. Más bien, como dice ahí el Aquinate, son nuestra via de acceso a la cosa en la que creemos.
Y tampoco son algo que haya que rodear para acceder a la realidad en la que se cree, sino a través de ellos, en ellos y por ellos se alcanza lo creído.
Lo que pasa es que el dogma católico supone una filosofía realista, en la que los conceptos no son biombos que nos ocultan las cosas, sino ventanas que nos permiten contemplarlas.
En cierto modo se parece esto a quien mira por una ventana: no es que no vea el cristal, sino que lo ve solamente como medio para ver el paisaje exterior, salvo que se detenga a analizar si el cristal está limpio o no, lo cual tendría su equivalente en la Lógica o la Teoría del conocimiento, cuando reflexionamos sobre nuestro conocimiento y los medios de los que se vale.
Todavía este ejemplo es imperfecto, porque lo que se ve sigue siendo objeto de la visión, mientras que el concepto no es objeto de conocimiento fuera de esos casos de conocimiento reflexivo, como por ejemplo en la Lógica, sino puro medio para conocer las cosas.
—————————————–
Es en ese contexto, entonces, que Santo Tomás plantea la segunda objeción:
“La fe se halla presentada en el Símbolo. Pero en el Símbolo no se proponen los enunciables, sino las realidades, y así no se nos dice que Dios sea omnipotente, sino creo en Dios todopoderoso. El objeto de la fe no es, pues, el enunciable, sino la realidad.”
Y responde:
“En el Símbolo, como lo indica la manera misma de hablar, se proponen las verdades de la fe en cuanto son término del acto del creyente. Pero este acto del creyente termina no en el enunciable, sino en la realidad que contiene. En verdad, no formamos enunciables sino para tener el conocimiento de las realidades; como ocurre con la ciencia, ocurre también en la fe.”
En el cuerpo del artículo ha dicho que el objeto de la fe, de parte del creyente, es el enunciado, y aquí dice que el término del acto del creyente no es el enunciado, sino la cosa creída, lo cual se entiende perfectamente en la filosofía realista, para la cual los conceptos no son objetos del conocimiento sino medios para el conocimiento de las cosas, de modo que el enunciado nos presenta la cosa en que hemos de creer, y así, asintiendo al enunciado, y haciéndolo así objeto de fe, se asiente a la cosa enunciada por él, que es también objeto del acto de fe, desde otro punto de vista.
Y por eso termina su respuesta diciendo que “no formamos enunciados sino para tener el conocimiento de las realidades”, donde queda claro que en la fe no tenemos un acceso a lo que creemos por fuera de los enunciados, y todavía compara bajo ese punto de vista a la fe con la ciencia, nada menos: “como ocurre con la ciencia, ocurre también en la fe”.
—————————————–
Veamos entonces los enunciados dogmáticos del Concilio Vaticano I respecto del primado del Papa:
Al final de Capítulo I de “Pastor Aeternus”:
“Si alguno por tanto dijese, que el bienaventurado Apóstol Pedro no ha sido constituido Príncipe de todos los Apóstoles y cabeza visible de toda la Iglesia militante por Cristo Señor, o que no recibió directa e inmediatamente del mismo Señor Nuestro Jesucristo un primado de verdadera y propia jurisdicción, sino solamente de honor, sea anatema.”
Al final del Capítulo III de “Pastor Aeternus”:
“Si alguno por tanto dijese, que el Romano Pontífice tiene solamente el oficio de inspección o dirección, pero no la plena y suprema potestad de jurisdicción en toda la Iglesia, no solamente en las cosas que tienen que ver con la fe y las costumbres, sino también en aquellas que pertenecen a la disciplina y el gobierno de la Iglesia extendida por todo el orbe, o que tiene solamente las mejores partes, pero no toda la plenitud de esta suprema potestad, o que esta potestad suya no es ordinaria e inmediata sea en todas y cada una de las Iglesias, sea en todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema.”
—————————————–
Sin duda que el esfuerzo por alcanzar la definición, la precisión y la claridad aquí ha dado muchos resultados ya definitivos:
1) Pedro ha sido constituido por Cristo Señor Príncipe de los Apóstoles y cabeza visible de la Iglesia militante.
2) Ha recibido de Cristo un primado no solamente honorífico, sino de verdadera y propia jurisdicción.
3) Lo ha recibido de Cristo en forma directa e inmediata.
4) No lo ha recibido solamente para las cosas de fe y costumbres, sino también para aquellas que pertenecen a la disciplina y gobierno de la Iglesia.
5) No ha recibido solamente las mejores partes de la potestad suprema en la Iglesia, sino la plenitud de la misma.
6) Esa potestad es ordinaria e inmediata, para todas y cada una de las Iglesias locales, y para todos y cada uno de los pastores y fieles.
De lo que dicen los cánones se desprende que cualquier interpretación del primado del Papa que contradiga alguno de estos puntos es herética.
5 comentarios
-----------------------------
"Si jurisdicción quiere decir inventarse leyes que vayan contra la costumbre, o entrometerse en cuestiones secundarias"
Sin duda que el primado del Papa, tal como lo define el Concilio Vaticano I, está por encima de la "costumbre", que no es una vía de transmisión de la Revelación divina, y que para ese primado no hay, al menos en principio, cuestiones secundarias, como queda claro por el canon con que finaliza el Capítulo III de "Pastor Aeternus".
Además, no se ve porqué eso de "tribunal de apelación de última instancia", nada más. El Papa no necesita que nadie apele a él para intervenir en lo que le parezca que debe hacerlo, eso quiere decir potestad "inmediata" sobre toda la Iglesia.
Por otra parte, hablar de "exceso de autoridad papal" en el período que va de Juan XXIII a Benedicto XVI es irreal, digamos.
Por supuesto que en la práctica el Papa no está interviniendo todos los días en la vida de las diócesis, pero eso es una cosa y otra que no tenga derecho de hacerlo, lo cual va contra lo que ha definido el Concilio Vaticano I.
Saludos cordiales.
------------------------------
El asunto ahí, entiendo, es que el pasado eclesial no es argumento contra una definición dogmática. Si algo es dogma definido, es verdad revelada por Dios, y si el pasado de la Iglesia en algún punto choca con ello, es que en aquel entonces no había la más plena comprensión de la Revelación divina que hubo después.
Además, para decir que una ley emanada del Papa es injusta, parece lógico que hace falta un choque evidente con alguno de los diez mandamientos. En el tema del número de años que hay que estudiar para ser sacerdote no veo base ninguna para oponerse a una decisión del Papa.
Es claro que ninguna potestad autoriza a promulgar leyes injustas, pero el asunto es quién discierne la justicia o no de una ley cuando la ha promulgado la autoridad competente.
La jurisdicción del Obispo está comprendida bajo la del Papa. En ninguna parte se dice que el Obispo tenga la potestad suprema en su diócesis, de tal modo que no esté subordinada a una potestad superior que es la del Papa, y no lo puede decir, porque entonces no habría una Iglesia, sino varias, tantas cuantas diócesis distintas. Si el Papa tiene la potestad suprema sobre toda la Iglesia, entonces la tiene sobre todas las diócesis, porque fuera de ellas, sacando terrenos de misión y esas cosas, no existe la Iglesia.
Saludos cordiales.
En realidad, no hay que ir muy lejos para entender bien ese dogma definido por el CVI (como, asimismo, todos los dogmas).
En efecto, enseña el mismo CVI en su otro documento, la Const. dogm. Dei Filius:
"[Del verdadero progreso de la ciencia natural y revelada]. Y, en efecto, la doctrina de la fe que Dios ha revelado, no ha sido propuesta como un hallazgo filosófico que deba ser perfeccionado por los ingenios humanos, sino entregada a la Esposa de Cristo como un depósito divino, para ser fielmente guardada e infaliblemente declarada. De ahí que también hay que mantener perpetuamente aquel sentido de los sagrados dogmas que una vez declaró la santa madre Iglesia y jamás hay que apartarse de ese sentido so pretexto y nombre de una más alta inteligencia. «Crezca, pues, y mucho y poderosamente se adelante en quilates, la inteligencia, ciencia y sabiduría de todos y de cada uno, ora de cada hombre particular, ora de toda la Iglesia universal, de las edades y de los siglos; pero solamente en su propio género, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, en la misma sentencia» (S. Vicente de Lérins, Commonitorium, 28)" (Dz. 1800).
Y luego define:
"Si alguno dijere que puede suceder que, según el progreso de la ciencia, haya que atribuir alguna vez a los dogmas propuestos por la Iglesia un sentido distinto del que entendió y entiende la misma Iglesia, sea anatema" (Dz. 1818).
----------------------------
Muy claro, muchas gracias y saludos cordiales.
Parece interesante recordar CIC, DEL ROMANO PONTÍFICE Canon 331 El Obispo de la Iglesia Romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los Apóstoles, y que había de transmitirse a sus sucesores, es cabeza del Colegio de los Obispos, Vicario de Cristo y Pastor de la Iglesia universal en la tierra; el cual, por tanto, tiene, en virtud de su función, potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia, y que puede siempre ejercer libremente.
Especialmente debe ser Obispo.
Vicario de Cristo.
Con potestad ordinaria, con rango de primacía 333.
Suprema, no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del Romano Pontífice 333 inc. 3.
Plena.
Inmediata.
Universal, Pastor de la Iglesia universal en la tierra.
De libre ejercicio.
-----------------------------
Gracias, Daniel, saludos cordiales.
Esta publicación tiene 5 comentarios esperando moderación...
Dejar un comentario

