(416) No como atenienses
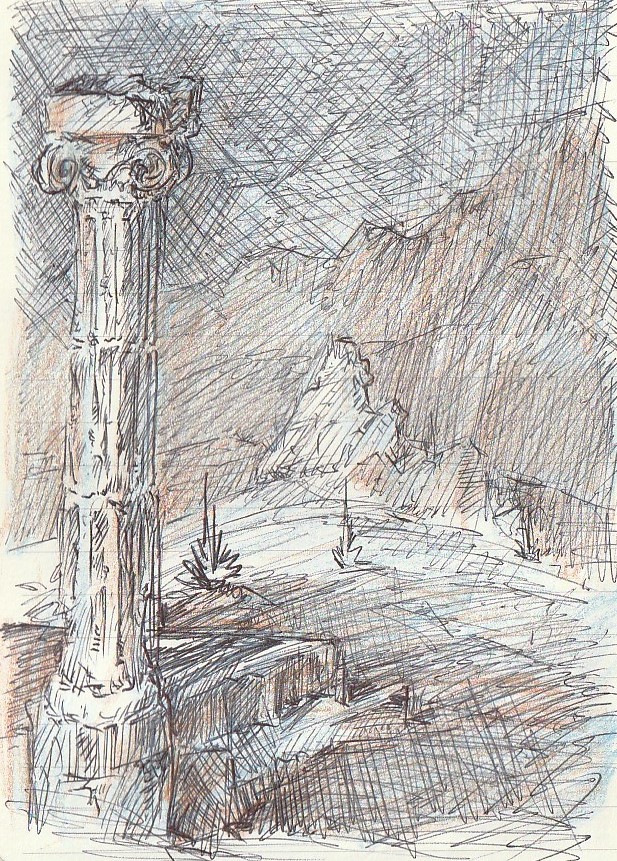
«Resumiendo, afirmo que la ciudad toda es escuela de Grecia, y me parece que cada ciudadano de entre nosotros podría procurarse en los más variados aspectos una vida completísima con la mayor flexibilidad y encanto. Y que estas cosas no son jactancia retórica del momento actual, sino la verdad de los hechos, lo demuestra el poderío de la ciudad».
Tucídides, tras exponer las palabras del hijo de Jántipo, expone concisamente cómo, tiempo después, «comenzó a aparecer por primera vez la famosa peste, de la que se decía que había atacado con anterioridad en otros muchos lugares».
Y es que «una epidemia tan grande y tan destructora de hombres no se recordaba que hubiera ocurrido en parte alguna» […] Una epidemia que «penetró en la ciudad, y los muertos fueron ya muchísimos», pues «la índole de la enfermedad era superior a todo lo que pueda describirse […] Morían unos por falta de atención y otros pese a estar atendidos […] Lo más terrible de toda esta enfermedad fue el desánimo que le embargaba a uno cuando se percataba de que estaba enfermo (pues inmediatamente abandonaba su espíritu a la desesperación) […] y fue el contagio lo que motivó mayor número de víctimas, pues si por temor no querían ponerse en contacto unos con otros, los enfermos morían abandonados, y así muchas casas quedaron vacías por falta de quien las atendiera».
Y sigue así Tucídides:
«Todos los ritos que hasta entonces habían seguido para enterrar a sus muertos fueron trastornados, y sepultaban a sus muertos según cada cual podía. Muchos tuvieron que acudir a indecorosas maneras de enterrar, dado que carecían de los objetos del ritual».
«La peste introdujo en Atenas una mayor falta de respeto por las leyes», «y nadie estaba dispuesto a sacrificarse por lo que se consideraba un noble ideal, pensando que era incierto si iba él mismo a perecer», «tenían en lo mismo ser piadosos o no, al ver que todos por igual perecían».
«Los atenienses estaban abrumados por tal calamidad».
Lo más terrible, para ellos, era que «las súplicas en los santuarios o acudir a adivinos y similares resultaron por completo inútiles, y todo el mundo acabó por desistir de ellos, derrotados por el mal». (TUCÍDIDES, Historia de la Guerra del Peloponeso, Alianza, Madrid, 1989, págs. 158.167).
No como atenienses. No tenían al Dios Uno y Trino, sino dioses inventados. No tenían culto en espíritu y en verdad. No tenían Revelación. No podían, sacramentalmente, nacer de nuevo. No podían hacer la penitencia que enseñó el Precursor. No podían ofrecer el sufrimiento para limpiar toda tiniebla de reato. No podían hacer meritorio su padecimiento. No tenían santos intercesores. No sabían levantar las manos hacia lo alto, para vencer con las armas de la súplica. No podían completar lo que faltaba a las aflicciones de Cristo, conforme enseña el Apóstol (Cf. Col 1, 24). No tenían a la Inmaculada Concepción, omnipotencia suplicante.

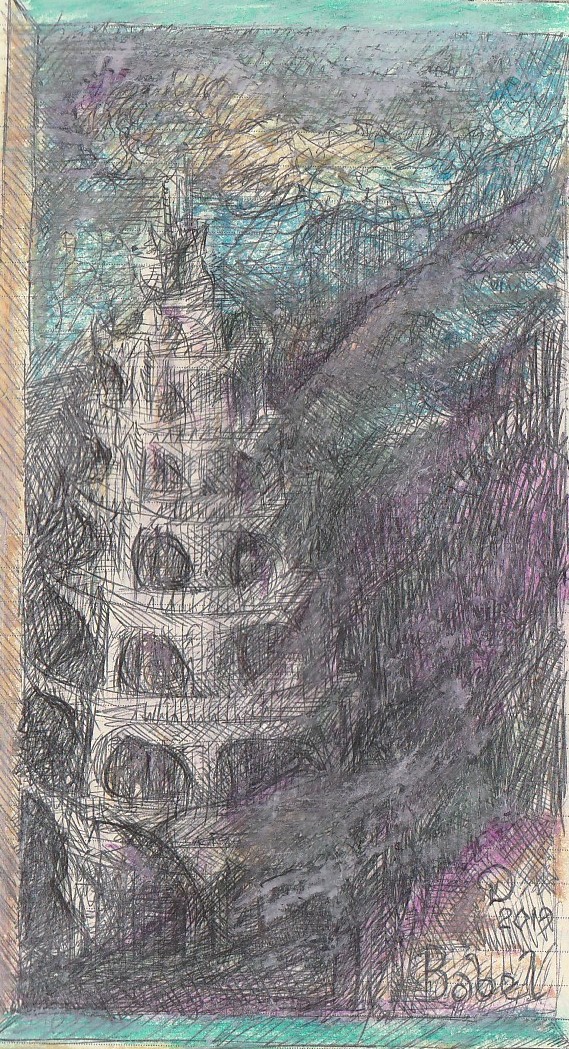 1.- Saber digerir.— Tenga el católico de hoy, en esta hora de confusión, estómago para digerir reveses. Pida el auxilio necesario, el sano socorro de una digestión rápida, sin intoxicarse. Pase por encima del error. No coma novedades. Digiera el plomo de la nada, con decisión, y valentía. No está el ambiente para dispépticos, ni para creyentes delicados, que tan pronto se les indigesta la confusión doctrinal circundante; que en unas horas se autodiluyen y acaso no estaban en gracia, o han perdido la fe.
1.- Saber digerir.— Tenga el católico de hoy, en esta hora de confusión, estómago para digerir reveses. Pida el auxilio necesario, el sano socorro de una digestión rápida, sin intoxicarse. Pase por encima del error. No coma novedades. Digiera el plomo de la nada, con decisión, y valentía. No está el ambiente para dispépticos, ni para creyentes delicados, que tan pronto se les indigesta la confusión doctrinal circundante; que en unas horas se autodiluyen y acaso no estaban en gracia, o han perdido la fe.  97.- Sí, Dios la infunde.— Es la virtud de la fortaleza una virtud capital, que amanece en el cristiano con la gracia santificante. Es fuerza sobrenatural que atempera el miedo a la corriente del Maelstrom, y dirige el alma con audacia contra el abismo de sus fauces, para confrontarlas.
97.- Sí, Dios la infunde.— Es la virtud de la fortaleza una virtud capital, que amanece en el cristiano con la gracia santificante. Es fuerza sobrenatural que atempera el miedo a la corriente del Maelstrom, y dirige el alma con audacia contra el abismo de sus fauces, para confrontarlas. 85.- El neomodernismo se metastatiza con facilidad.— Asimila sin dificultad todo tipo de conceptos tradicionales, conservándoles el término, pero corrompiéndolos levemente, sin que se note, de tan sumergidos en ambigüedad que ni sí ni no, ni todo lo contrario; reseteando su semántica general, recontextualizándolos de forma que al oído del creyente son lo mismo pero no lo son.
85.- El neomodernismo se metastatiza con facilidad.— Asimila sin dificultad todo tipo de conceptos tradicionales, conservándoles el término, pero corrompiéndolos levemente, sin que se note, de tan sumergidos en ambigüedad que ni sí ni no, ni todo lo contrario; reseteando su semántica general, recontextualizándolos de forma que al oído del creyente son lo mismo pero no lo son.  66.- La heterodoxia fundamental del siglo.— En la carta encíclica de Pío XII Humani generis, dada el 2 de agosto de 1950, el Pontífice advierte contra «falsas opiniones» acerca de los fundamentos de la doctrina católica. Es significativo el matiz. No se trata sólo de espurios pareceres, sino de un ataque a los fundamentos de la doctrina católica.
66.- La heterodoxia fundamental del siglo.— En la carta encíclica de Pío XII Humani generis, dada el 2 de agosto de 1950, el Pontífice advierte contra «falsas opiniones» acerca de los fundamentos de la doctrina católica. Es significativo el matiz. No se trata sólo de espurios pareceres, sino de un ataque a los fundamentos de la doctrina católica.