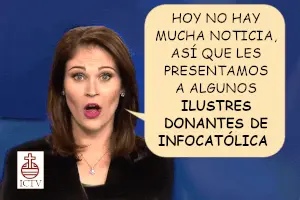Rocambolesco conflicto Iglesia-Estado en México, siglo XVI
EL APARATOSO LITIGIO ENTRE EL ARZOBISPO LASERNA Y EL VIRREY CARRILLO
 El afianzamiento en el Nuevo Mundo de la Iglesia y el Estado y la extensión de sus respectivos poderes, creó a veces en aquellas provincias, no precisamente por antagonismo fundamental, sino por mutuas incomprensiones y apreciaciones puntillosas, contrastes que influyeron también considerablemente en la vida eclesiástica. La Iglesia durante el siglo XVI, amparada por la autoridad civil -sobre todo económicamente, pues dependía casi plenamente del erario real-, aceptó aquella obligada subordinación, pero durante el siglo XVII va adquiriendo dimensión autóctona, su personal jerárquico presenta progreso selectivo y numeral, y el pueblo le pertenece todavía en masa. Por otra parte, las autoridades civiles manifiestan ya inicialmente aquella mentalidad intelectual y religiosa, la ilustración, que sobre todo desde mediados del seiscientos se había extendido en los círculos dirigentes europeos. Aunque ni en España ni en América se presentaba en su proyección declaradamente anticristiana, ni en manifiesta oposición con las verdades de la fe, delataba ya una clara prevención ante la autoridad eclesiástica.
El afianzamiento en el Nuevo Mundo de la Iglesia y el Estado y la extensión de sus respectivos poderes, creó a veces en aquellas provincias, no precisamente por antagonismo fundamental, sino por mutuas incomprensiones y apreciaciones puntillosas, contrastes que influyeron también considerablemente en la vida eclesiástica. La Iglesia durante el siglo XVI, amparada por la autoridad civil -sobre todo económicamente, pues dependía casi plenamente del erario real-, aceptó aquella obligada subordinación, pero durante el siglo XVII va adquiriendo dimensión autóctona, su personal jerárquico presenta progreso selectivo y numeral, y el pueblo le pertenece todavía en masa. Por otra parte, las autoridades civiles manifiestan ya inicialmente aquella mentalidad intelectual y religiosa, la ilustración, que sobre todo desde mediados del seiscientos se había extendido en los círculos dirigentes europeos. Aunque ni en España ni en América se presentaba en su proyección declaradamente anticristiana, ni en manifiesta oposición con las verdades de la fe, delataba ya una clara prevención ante la autoridad eclesiástica.
En ese clima en que el poder real consideraba como sagrados e intangibles sus atribuciones y privilegios, es más agobiante para la Iglesia el patronato real. Felipe IV, con cédula del 15 de marzo de 1629, preceptuaba a todos los obispos hacer juramento solemne ante escribano público y testigos “de no contravenir en tiempo alguno ni por ninguna manera a nuestro patronato real, y que lo guardarán y cumplirán en todo y por todo, como en él se contiene llanamente y sin impedimento alguno”. El mismo monarca confiaba a otra cédula de 25 de abril de 1643 esta contundente determinación: “Rogamnos y encargamos a los arzobispos y obispos de nuestras Indias que, por lo que les toca, hagan que se recojan todos los breves, así de Su Santidad como de sus nuncios apostólicos que hubiere en sus distritos y se llevaren a aquellas provincias, no habiéndose pasado por nuestro Consejo Real de las indias, y no consientan ni den lugar a que se use de ellos en ninguna forma; y, recogidos, los remitan al dicho nuestro Consejo en la primera ocasión, dando para todo las órdenes convenientes, y poniendo en ejecución el cuidado necesario”.
 Los virreyes se interesaban sobremanera en ejecutar puntillosamente los derechos de vicepatronos reales. Sus libros de gobierno donde se registraban acuerdos, decretos y bandos virreinales, cartas de ruego y encargo; en una palabra, el gráfico de su régimen jurisdiccional, reflejan -excluyendo, naturalmente, la dimensión estrictamente espiritual- funciones propias de obispos, de provisores eclesiásticos y hasta de vicarios de religiosas. Claro que esta excesiva intromisión de la autoridad civil y el ocasional contraste de la eclesiástica no traducían una antítesis doctrinal y dogmática, sino contiendas periféricas, verdaderos dimes y diretes que terminaban con una que otra queja amarga del Consejo Real de indias, y, a lo más, remociones, ordinariamente con ascenso, de una o de ambas partes contendientes.
Los virreyes se interesaban sobremanera en ejecutar puntillosamente los derechos de vicepatronos reales. Sus libros de gobierno donde se registraban acuerdos, decretos y bandos virreinales, cartas de ruego y encargo; en una palabra, el gráfico de su régimen jurisdiccional, reflejan -excluyendo, naturalmente, la dimensión estrictamente espiritual- funciones propias de obispos, de provisores eclesiásticos y hasta de vicarios de religiosas. Claro que esta excesiva intromisión de la autoridad civil y el ocasional contraste de la eclesiástica no traducían una antítesis doctrinal y dogmática, sino contiendas periféricas, verdaderos dimes y diretes que terminaban con una que otra queja amarga del Consejo Real de indias, y, a lo más, remociones, ordinariamente con ascenso, de una o de ambas partes contendientes.
Sin duda el más estrepitoso pleito entre obispos y virreyes lo sostuvieron el arzobispo mejicano Juan Pérez de Laserna (1613-1625) y el virrey don Diego Carrillo de Mendoza, conde de Priego y marqués de Gelves (1621-1624). La ocasión la suscitó el alcalde de Metepec don Melchor Pérez de Varáez (o Varaiz), venido a Méjico para resolver ciertos cargos que se habían levantado contra él. Amenazado de cárcel y secuestro de bienes, se acogió al derecho de asilo, y con anuencia de los dominicos se refugió primero en la iglesia de éstos y luego en una celda del mismo convento.


 En dicha constitución, Pío X dispuso bajo pena de pecado mortal y de excomunión latae sententiae reservada al Papa, que ningún cardenal, ni el secretario del cónclave, ni ninguno de cuántos intervienen en el mismo: 1º, aceptaran de ningún poder civil el encargo de proponer el veto o exclusiva, aunque se presentara en forma de simple deseo; 2º, que, de cualquier manera que llegara a su conocimiento, lo dieran a conocer de palabra, o por escrito, directa ni indirectamente, a todo el Sacro Colegio reunido, ni a los cardenales en particular; 3º, que cooperaran de alguno de esos modos o cualesquiera otros con las intercesiones que las potestades civiles ejercitaran con la pretensión de inmiscuirse en la elección del Romano Pontífice.
En dicha constitución, Pío X dispuso bajo pena de pecado mortal y de excomunión latae sententiae reservada al Papa, que ningún cardenal, ni el secretario del cónclave, ni ninguno de cuántos intervienen en el mismo: 1º, aceptaran de ningún poder civil el encargo de proponer el veto o exclusiva, aunque se presentara en forma de simple deseo; 2º, que, de cualquier manera que llegara a su conocimiento, lo dieran a conocer de palabra, o por escrito, directa ni indirectamente, a todo el Sacro Colegio reunido, ni a los cardenales en particular; 3º, que cooperaran de alguno de esos modos o cualesquiera otros con las intercesiones que las potestades civiles ejercitaran con la pretensión de inmiscuirse en la elección del Romano Pontífice.
 La novela “Pope Joan” de la conocida escritora feminista americana Donna Woolfolk Cross, puso hace unos años de moda la figura legendaria de la Papisa Juana, dando lugar en 1909 a una película, “Die Päpstin”, producida por los mismos que en su día produjeron “El nombre de la Rosa” o “El Perfume” y que ha tenido un discreto éxito, sin duda menor del de las otras películas mencionadas, a pesar de ser una coproducción alemana, inglesa, italiana y española.
La novela “Pope Joan” de la conocida escritora feminista americana Donna Woolfolk Cross, puso hace unos años de moda la figura legendaria de la Papisa Juana, dando lugar en 1909 a una película, “Die Päpstin”, producida por los mismos que en su día produjeron “El nombre de la Rosa” o “El Perfume” y que ha tenido un discreto éxito, sin duda menor del de las otras películas mencionadas, a pesar de ser una coproducción alemana, inglesa, italiana y española. Como monje pudo profundizar en la ciencia médica que ya conocía, consultar las mejores bibliotecas de la época y recorrer el mundo (la clausura monacal de entonces no era lo de ahora) y habría llegado hasta Constantinopla, donde habría conocido a la Emperatriz Teodora. Todo ello le ayudó a su carrera eclesiástica, que la había llevado hasta Roma. Algunos sin embargo presentan su marcha a Roma como fruto de aventuras rocambolescas, todavía más fantasiosas.
Como monje pudo profundizar en la ciencia médica que ya conocía, consultar las mejores bibliotecas de la época y recorrer el mundo (la clausura monacal de entonces no era lo de ahora) y habría llegado hasta Constantinopla, donde habría conocido a la Emperatriz Teodora. Todo ello le ayudó a su carrera eclesiástica, que la había llevado hasta Roma. Algunos sin embargo presentan su marcha a Roma como fruto de aventuras rocambolescas, todavía más fantasiosas. Se han cumplido en este año que va llegando a su fin 40 años de una carta histórica de Pablo VI, una documento lleno de preocupación. Nada extraño, pues de Pablo VI por aquellos años tenemos abundantes escritos llenos de preocupación (de algunos hemos hablado ya en las “historias del postconcilio” publicadas en este blog), y no era para menos, ya que le tocó vivir los años borrascosos del postconcilio en los que tuvo muchas más penas que alegrías. Por supuesto que dichas penas no le vinieron del Concilio en sí, que todos saben que fue un momento de gracia para la Iglesia, animado por el Espíritu Santo, sino por todos aquellos que tomaron el Concilio como excusa para hacer de su capa un sayo dejando de lado las normas eclesiásticas, la sana tradición y a veces hasta el mínimo sentido común.
Se han cumplido en este año que va llegando a su fin 40 años de una carta histórica de Pablo VI, una documento lleno de preocupación. Nada extraño, pues de Pablo VI por aquellos años tenemos abundantes escritos llenos de preocupación (de algunos hemos hablado ya en las “historias del postconcilio” publicadas en este blog), y no era para menos, ya que le tocó vivir los años borrascosos del postconcilio en los que tuvo muchas más penas que alegrías. Por supuesto que dichas penas no le vinieron del Concilio en sí, que todos saben que fue un momento de gracia para la Iglesia, animado por el Espíritu Santo, sino por todos aquellos que tomaron el Concilio como excusa para hacer de su capa un sayo dejando de lado las normas eclesiásticas, la sana tradición y a veces hasta el mínimo sentido común. La respuesta de Pablo VI en aquel momento fue clara y neta: “Una potencia hostil ha intervenido. Su nombre es el diablo, ese ser misterioso del que San Pedro habla en su primera Carta. ¿Cuántas veces, en el Evangelio, Cristo nos habla de este enemigo de los hombres?”. Y el Papa precisa: “Nosotros creemos que un ser preternatural ha venido al mundo precisamente para turbar la paz, para ahogar los frutos del Concilio ecuménico, y para impedir a la Iglesia cantar su alegría por haber retomado plenamente conciencia de ella misma, sembrando la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud y la insatisfacción”.
La respuesta de Pablo VI en aquel momento fue clara y neta: “Una potencia hostil ha intervenido. Su nombre es el diablo, ese ser misterioso del que San Pedro habla en su primera Carta. ¿Cuántas veces, en el Evangelio, Cristo nos habla de este enemigo de los hombres?”. Y el Papa precisa: “Nosotros creemos que un ser preternatural ha venido al mundo precisamente para turbar la paz, para ahogar los frutos del Concilio ecuménico, y para impedir a la Iglesia cantar su alegría por haber retomado plenamente conciencia de ella misma, sembrando la duda, la incertidumbre, la problemática, la inquietud y la insatisfacción”. Se ha cumplido en este año el décimo aniversario de la Declaración “Dominus Iesus", elaborada por la Congregación vaticana para la doctrina de la Fe, publicada e principios de agosto del 2000 y que como ocurre con este tipo de documentos, no siendo documento papal tiene sin embargom su autoridad, ya que como bien se explica al final, “El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la Audiencia del día 16 de junio de 2000, concedida al infrascrito Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con ciencia cierta y con su autoridad apostólica, ha ratificado y confirmado esta Declaración decidida en la Sesión Plenaria, y ha ordenado su publicación“.
Se ha cumplido en este año el décimo aniversario de la Declaración “Dominus Iesus", elaborada por la Congregación vaticana para la doctrina de la Fe, publicada e principios de agosto del 2000 y que como ocurre con este tipo de documentos, no siendo documento papal tiene sin embargom su autoridad, ya que como bien se explica al final, “El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la Audiencia del día 16 de junio de 2000, concedida al infrascrito Cardenal Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con ciencia cierta y con su autoridad apostólica, ha ratificado y confirmado esta Declaración decidida en la Sesión Plenaria, y ha ordenado su publicación“. El documento, como se recordará, respondía a una pregunta que se había formulado en el dicasterio vaticano: Si Cristo es un profeta más, y todas las religiones son iguales, entonces, ¿qué sentido tienen el Evangelio y la Iglesia? En respuesta a esta pregunta, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la declaración, en la que se reafirma el carácter único y universal de la salvación traída por Cristo. Como explicó entonces el Prefecto de la Congregación, Cardenal Ratzinger, el documento afrontaba un tema de gran importancia y que sin duda iba a doler en la sociedad actual (incluido el mundo de las religiones): El relativismo.
El documento, como se recordará, respondía a una pregunta que se había formulado en el dicasterio vaticano: Si Cristo es un profeta más, y todas las religiones son iguales, entonces, ¿qué sentido tienen el Evangelio y la Iglesia? En respuesta a esta pregunta, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la declaración, en la que se reafirma el carácter único y universal de la salvación traída por Cristo. Como explicó entonces el Prefecto de la Congregación, Cardenal Ratzinger, el documento afrontaba un tema de gran importancia y que sin duda iba a doler en la sociedad actual (incluido el mundo de las religiones): El relativismo. En el mundo hispano la figura de Gian Francesco Gamurrini (1835-1923) es prácticamente desconocida, no así en el italiano, en el que dicho erudito es recordado como historiador, arqueólogo y numismático. Y sin embargo, dicho nombre ha quedado para siempre unido al de la historia de la Iglesia española, por uno de los descubrimientos que hizo, que además lo inmortalizó a nivel mundial. Dicho historiador, perteneciente a una familia noble de la ciudad italiana de Arezzo, llegó en la plenitud de su vida a ser director de la Galería Real de Florencia, pero antes había tenido otros cargos más modestos en su ciudad natal, como fue el de Rector de la Confraternità dei Laici o Confraternità di Santa Maria della Misericordia. Se trataba de algo parecido a una cofradía o hermandad como las que conocemos en nuestras iglesias, pero no destinada a procesionar con alguna imagen, sino solamente a hacer obras de caridad entre los necesitados.
En el mundo hispano la figura de Gian Francesco Gamurrini (1835-1923) es prácticamente desconocida, no así en el italiano, en el que dicho erudito es recordado como historiador, arqueólogo y numismático. Y sin embargo, dicho nombre ha quedado para siempre unido al de la historia de la Iglesia española, por uno de los descubrimientos que hizo, que además lo inmortalizó a nivel mundial. Dicho historiador, perteneciente a una familia noble de la ciudad italiana de Arezzo, llegó en la plenitud de su vida a ser director de la Galería Real de Florencia, pero antes había tenido otros cargos más modestos en su ciudad natal, como fue el de Rector de la Confraternità dei Laici o Confraternità di Santa Maria della Misericordia. Se trataba de algo parecido a una cofradía o hermandad como las que conocemos en nuestras iglesias, pero no destinada a procesionar con alguna imagen, sino solamente a hacer obras de caridad entre los necesitados. Fue en el año 1884 cuando, poniendo orden en la citada biblioteca de la Confraternità, el buen señor descubrió unos códices, de los cuales uno de ellos habría de hacerlo famoso fuera de Italia, se trataba de la relación que una mujer hacía de un viaje temprano a Tierra Santa. No era un relato completo, pues faltaban algunas hojas, pero no por ello dejó de percibir Gamurrini el valor histórico de dicho documento. Un examen reposado del hallazgo comenzó a arrojar las primeras luces. Se trataba de unas “notas de viaje” -lo que los historiadores llaman peregrinatio o itinerarium- redactadas por una mujer anónima hacia finales del siglo IV o comienzos del V. En realidad escribía a unas lejanas dominae et sorores (“señoras y hermanas”) que habían quedado muy lejos, en la patria común, a la que la redactora confiaba en volver, según indicaba al final de su relato. La autora había realizado un largo periplo, desde “tierras extremas” hasta los lugares bíblicos y describía éstos a sus remotas destinatarias con gran frescura y sencillez de lenguaje.
Fue en el año 1884 cuando, poniendo orden en la citada biblioteca de la Confraternità, el buen señor descubrió unos códices, de los cuales uno de ellos habría de hacerlo famoso fuera de Italia, se trataba de la relación que una mujer hacía de un viaje temprano a Tierra Santa. No era un relato completo, pues faltaban algunas hojas, pero no por ello dejó de percibir Gamurrini el valor histórico de dicho documento. Un examen reposado del hallazgo comenzó a arrojar las primeras luces. Se trataba de unas “notas de viaje” -lo que los historiadores llaman peregrinatio o itinerarium- redactadas por una mujer anónima hacia finales del siglo IV o comienzos del V. En realidad escribía a unas lejanas dominae et sorores (“señoras y hermanas”) que habían quedado muy lejos, en la patria común, a la que la redactora confiaba en volver, según indicaba al final de su relato. La autora había realizado un largo periplo, desde “tierras extremas” hasta los lugares bíblicos y describía éstos a sus remotas destinatarias con gran frescura y sencillez de lenguaje.
 Se diría que frente a Cluny no se puede ser neutral. Desde siempre ocurrió lo mismo. Es normal que Urbano II, un cluniacense elevado al sumo pontificado, llamara a Cluny la “luz del mundo” y que un monje y cardenal tan cortés como Pedro Damián, en varias cartas dirigidas a san Hugo tras su visita a la abadía, donde fue, sin duda, agasajado espléndidamente, se deshiciera en elogios enfáticos de los monjes que había visto y tratado: su aspecto edificante, su comportamiento modesto, el garbo con que soportaban sus jornadas repletas de obligaciones, el sumo cuidado, tan emocionante, con que celebraban la liturgia…; para él, Cluny era un monasterio sencillamente incomparable. Pero por aquel mismo tiempo empezaron a correr escritos en que se criticaba abiertamente el monacato cluniacense.. Ya a principios del siglo XI, el obispo Adalberón de Laon denunciaba al rey de Francia Roberto el Piadoso algunos abusos que había observado: Los monjes, caballeros en sus mulas y rodeados de gran boato, recorrían el reino, acudían a la corte, visitaban a los obispos, viajaban a Roma para entrevistarse con el papa, todo ello con un solo fin: defender los intereses de su soberano, el abad de Cluny.
Se diría que frente a Cluny no se puede ser neutral. Desde siempre ocurrió lo mismo. Es normal que Urbano II, un cluniacense elevado al sumo pontificado, llamara a Cluny la “luz del mundo” y que un monje y cardenal tan cortés como Pedro Damián, en varias cartas dirigidas a san Hugo tras su visita a la abadía, donde fue, sin duda, agasajado espléndidamente, se deshiciera en elogios enfáticos de los monjes que había visto y tratado: su aspecto edificante, su comportamiento modesto, el garbo con que soportaban sus jornadas repletas de obligaciones, el sumo cuidado, tan emocionante, con que celebraban la liturgia…; para él, Cluny era un monasterio sencillamente incomparable. Pero por aquel mismo tiempo empezaron a correr escritos en que se criticaba abiertamente el monacato cluniacense.. Ya a principios del siglo XI, el obispo Adalberón de Laon denunciaba al rey de Francia Roberto el Piadoso algunos abusos que había observado: Los monjes, caballeros en sus mulas y rodeados de gran boato, recorrían el reino, acudían a la corte, visitaban a los obispos, viajaban a Roma para entrevistarse con el papa, todo ello con un solo fin: defender los intereses de su soberano, el abad de Cluny. En torno a la Edad Media persisten aún –a pesar de las investigaciones que han sacado a la luz su gran complejidad como período histórico y su extraordinario dinamismo– prejuicios simplistas provenientes de la propaganda iluminista, que despachó mil años de Historia como si hubieran constituido una época uniforme caracterizada por la barbarie y el obscurantismo. De ahí la expresión aún dominante en el vulgo de “Edad de las Tinieblas” y el empleo de ciertos adjetivos, como “medieval”, feudal” y “gótico” (que se hacen equivalentes cuando no lo son), en sentido peyorativo para definir algo que se considera atrasado, tosco, rudimentario e incivilizado.
En torno a la Edad Media persisten aún –a pesar de las investigaciones que han sacado a la luz su gran complejidad como período histórico y su extraordinario dinamismo– prejuicios simplistas provenientes de la propaganda iluminista, que despachó mil años de Historia como si hubieran constituido una época uniforme caracterizada por la barbarie y el obscurantismo. De ahí la expresión aún dominante en el vulgo de “Edad de las Tinieblas” y el empleo de ciertos adjetivos, como “medieval”, feudal” y “gótico” (que se hacen equivalentes cuando no lo son), en sentido peyorativo para definir algo que se considera atrasado, tosco, rudimentario e incivilizado. La gran historiadora francesa Régine Pernoud dedicó la mayor parte de su vida a reivindicar la Edad Media como lo que realmente fue: una época heterogénea y polícroma, rica en matices y contrastes, hecha de flujos y reflujos. A través de sus libros contribuyó decisivamente a disipar las tinieblas que envolvían a esa presunta “Edad de las Tinieblas” y a acabar con las estupideces que se han escrito y dicho a cuenta de unos siglos fecundos en grandes personalidades, sorprendentes logros y acontecimientos decisivos, que influyeron positivamente en la evolución de la humanidad.
La gran historiadora francesa Régine Pernoud dedicó la mayor parte de su vida a reivindicar la Edad Media como lo que realmente fue: una época heterogénea y polícroma, rica en matices y contrastes, hecha de flujos y reflujos. A través de sus libros contribuyó decisivamente a disipar las tinieblas que envolvían a esa presunta “Edad de las Tinieblas” y a acabar con las estupideces que se han escrito y dicho a cuenta de unos siglos fecundos en grandes personalidades, sorprendentes logros y acontecimientos decisivos, que influyeron positivamente en la evolución de la humanidad. RODOLFO VARGAS RUBIO
RODOLFO VARGAS RUBIO