¡Ojalá vuelva el sacerdocio de antes!
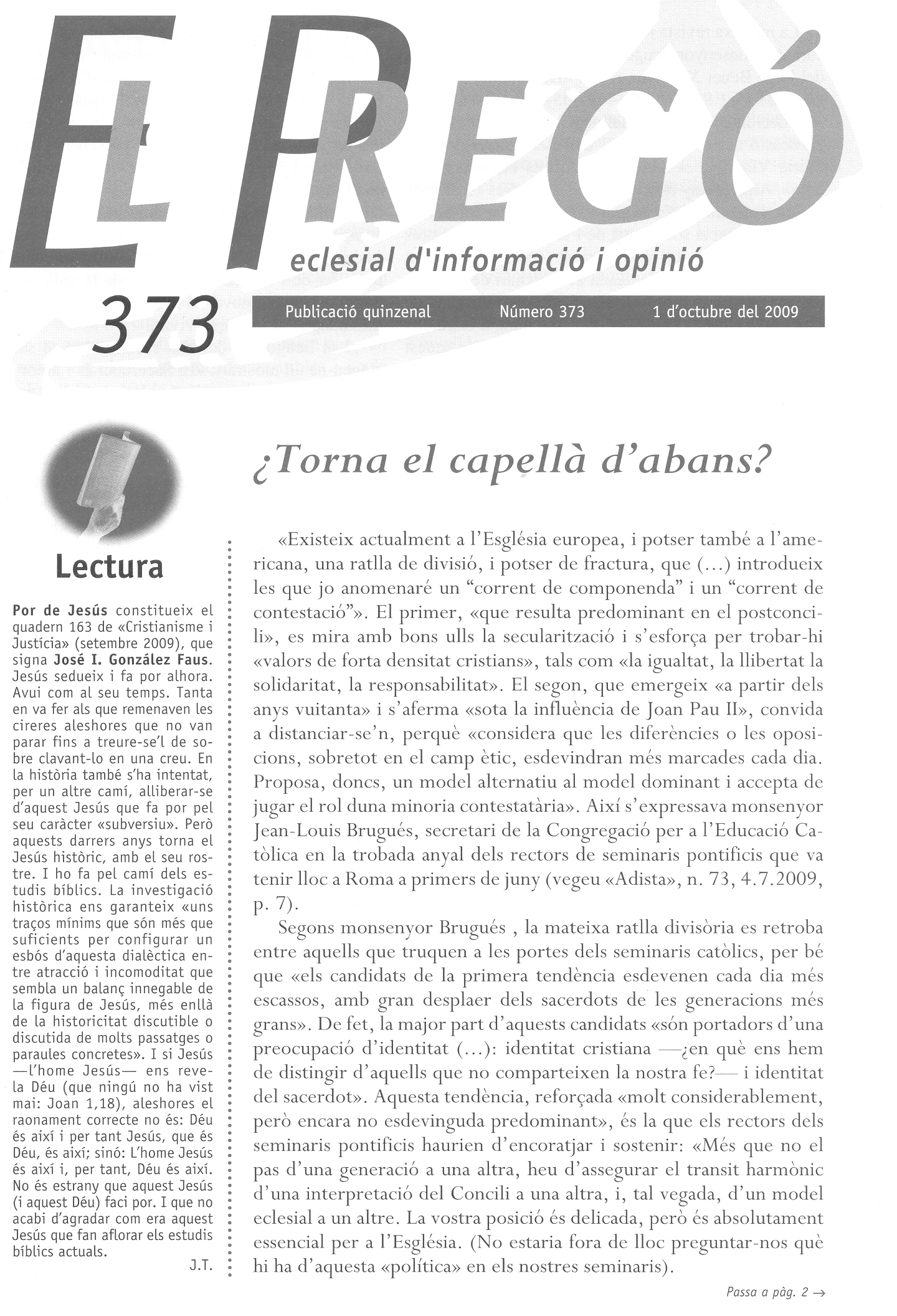 “¿Torna el capellà d’abans?” (“¿Vuelve el sacerdote de antes?”). Con este título –que esconde mal el disgusto que causa a su autor esta posibilidad– comienza un artículo publicado en “El Pregó eclesial d’informació i opinió” (n. 373, del 1º de octubre de 2009), que es una glosa de otro aparecido en el sitio virtual italiano “Adista”. La reacción instintiva que nos provocó su lectura fue responder al interrogante: ¡ojalá! Porque la verdad es que si dependemos de la idea del sacerdocio católico que subyace a lo escrito por mossèn Totosaus estamos arreglados. Afortunadamente, hay signos esperanzadores de que el espíritu trabucaire que se puso en boga en los años salvajes del post-concilio (y que, todo hay que decirlo, ya se incubaba en época pre-conciliar) se va extinguiendo inexorablemente. Es una cuestión natural de edad. Lo mismo que en los años sesenta y setenta parte del clero que entonces conformaba la generación joven miraba con altanería y hasta desdén a los venerables sacerdotes y religiosos ancianos que conservaban sus sotanas y hábitos y su fidelidad inquebrantable a Roma y a la Tradición como si fueran carcamales que nada tenían ya que aportar, de modo semejante ahora es aquel mismo clero, envejecido y en declive el que ha quedado completamente desfasado. Pero con una gran diferencia: sus mayores defendían unos valores que, después de la experiencia de una hermenéutica de la ruptura dominante durante décadas, han demostrado ser más que nunca convenientes, necesarios y eficaces. Los revolucionarios de antaño, en cambio, han fracasado estrepitosamente en su intento de imponer un modelo de Iglesia (y de sacerdocio), diseñado en sus laboratorios, que nada tiene que ver con la evolución homogénea del catolicismo a lo largo de casi dos mil años de historia. Ahí están sus frutos: deserción sin precedentes de los efectivos del clero (tanto secular como regular) y descenso de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Las cifras no mienten.
“¿Torna el capellà d’abans?” (“¿Vuelve el sacerdote de antes?”). Con este título –que esconde mal el disgusto que causa a su autor esta posibilidad– comienza un artículo publicado en “El Pregó eclesial d’informació i opinió” (n. 373, del 1º de octubre de 2009), que es una glosa de otro aparecido en el sitio virtual italiano “Adista”. La reacción instintiva que nos provocó su lectura fue responder al interrogante: ¡ojalá! Porque la verdad es que si dependemos de la idea del sacerdocio católico que subyace a lo escrito por mossèn Totosaus estamos arreglados. Afortunadamente, hay signos esperanzadores de que el espíritu trabucaire que se puso en boga en los años salvajes del post-concilio (y que, todo hay que decirlo, ya se incubaba en época pre-conciliar) se va extinguiendo inexorablemente. Es una cuestión natural de edad. Lo mismo que en los años sesenta y setenta parte del clero que entonces conformaba la generación joven miraba con altanería y hasta desdén a los venerables sacerdotes y religiosos ancianos que conservaban sus sotanas y hábitos y su fidelidad inquebrantable a Roma y a la Tradición como si fueran carcamales que nada tenían ya que aportar, de modo semejante ahora es aquel mismo clero, envejecido y en declive el que ha quedado completamente desfasado. Pero con una gran diferencia: sus mayores defendían unos valores que, después de la experiencia de una hermenéutica de la ruptura dominante durante décadas, han demostrado ser más que nunca convenientes, necesarios y eficaces. Los revolucionarios de antaño, en cambio, han fracasado estrepitosamente en su intento de imponer un modelo de Iglesia (y de sacerdocio), diseñado en sus laboratorios, que nada tiene que ver con la evolución homogénea del catolicismo a lo largo de casi dos mil años de historia. Ahí están sus frutos: deserción sin precedentes de los efectivos del clero (tanto secular como regular) y descenso de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Las cifras no mienten.
Monseñor Jean-Louis Bruguès, el arzobispo francés de origen catalán que es secretario de la Congregación para la Educación Católica (cuya cita al principio del artículo de mossèn Totosaus da pie a éste para su reflexión), aporta la clave para comprender el problema del sacerdocio católico en nuestros días: se trata de un asunto de identidad, es decir, ¿cómo se ve a sí mismo el sacerdote? ¿Qué noción tiene de lo que es y lo que representa? La cuestión de la identidad cristiana, pero sobre todo de la identidad sacerdotal, se plantea hoy en torno al fenómeno de la secularización. Una corriente llamada de componenda intenta descubrir en el secularismo valores que reivindica como de origen cristiano y, a partir de allí, llegar a una convivencia normal y adaptarse al mundo. Otra corriente llamada de contestación sostiene que las diferencias entre el cristianismo y el secularismo tienden a ser cada vez mayores, haciéndolos irreconciliables, por lo cual es necesario conformar un modelo cristiano alternativo al modelo secularista dominante, aunque se trate de una minoría. Esta diferencia de actitudes se observa, siempre según monseñor Bruguès, en los candidatos al sacerdocio que llaman a las puertas de los seminarios, advirtiéndose que son sensiblemente más los que se muestran partidarios de la corriente contestataria, mientras los de la corriente de componenda son cada vez menos. Mossèn Totosaus, ante este planteamiento de los “contestatarios” de la necesidad de afirmar la identidad cristiana y sacerdotal frente al peligro de confusión con el espíritu del secularismo, se pregunta: “¿en qué nos hemos de distinguir de aquellos que no comparten nuestra fe?”.
Pues la respuesta es que en mucho, ya que hay una radical separación entre el espíritu cristiano y el espíritu del mundo, tal y como lo estableció el mismo Jesucristo, constituido como “signo de contradicción” (Luc. II, 34), el cual dijo a sus discípulos: “Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: No es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió” (Ioann. XV, 18-21). Y lo mismo en la oración sacerdotal: “No ruego por el mundo, sino por los que Tú me diste; porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y yo he sido glorificado en ellos. Y yo ya no estoy en el mundo; pero ellos están en el mundo, mientras yo voy a Ti. (…) Yo les he dado tu palabra, y el mundo les aborreció; porque no eran del mundo, como yo no soy del mundo. No pido que los tomes del mundo, sino que los guardes del mal. Ellos no son del mundo, como no soy del mundo yo. Santíficalos, en la verdad, pues tu palabra es verdad. Como Tú me enviaste al mundo, así yo los envié a ellos al mundo. Y yo por ellos me santifico, para que ellos sean santificados por la verdad. Pero no ruego solamente por éstos, sino por cuantos crean en mí por su palabra, para que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en mí y yo en Ti, para que también ellos sean en nosotros, y el mundo crea que Tú me has enviado”. (Ioann. Cap. XVII).
Incluso en épocas de cristianismo oficial, cada vez que el fervor y la exigencia moral de la Ley de Jesucristo se amortiguaban, se hacía patente la necesidad de marcar las distancias entre el espíritu cristiano y el del siglo. Pasó, por ejemplo, en el siglo IV, cuando, tras el Edicto de Milán, la Iglesia experimentó el advenimiento en masa de nuevos adeptos, lo que provocó una depauperación en la radicalidad de la observancia cristiana. Fue entonces cuando Antonio de Egipto, vendiendo sus ricas posesiones para darlas a los pobres y huyendo al desierto de la Tebaida, inauguró el gran movimiento del monacato, que salvó al Cristianismo de la mediocridad y del conformismo. Lo mismo dígase de la importantísima reforma del siglo XI, iniciada en Cluny contra la decadencia de la “centuria de hierro” y llevada a cabo a costa de muchas vicisitudes y choques con el poder temporal por San Gregorio VII. Lo interesante de este ejemplo es que los tiempos de los que se trataba eran los de la Edad de la Fe y, no obstante, la Iglesia vio la necesidad de demarcar los ámbitos, distinguiendo claramente el ámbito espiritual del dominio de lo temporal, combatiendo especialmente el aseglaramiento de los clérigos y su asimilación al mundo. La célebre Querella de las Investiduras es muy ilustrativa al respecto. En fin, un tercer caso es el de Francia cuyo alto clero no escapaba a la tentación temporalista bajo el Ancien Régime. La Revolución sirvió al menos para galvanizar el espíritu propiamente religioso de sus miembros, privados por ella de sus privilegios y sometidos a cruel persecución. La prodigiosa regeneración católica de Francia durante del siglo XIX se debió precisamente a la neta oposición al espíritu del mundo.
Digámoslo alto y claro: si no se tiene clara consciencia de que un cristiano –y a fortiori un sacerdote– ha de distinguirse del mundo aun estando inmerso en él, se acaba por perder la propia identidad, que deja de ser la sal y el fermento de ese mismo mundo para convertirse en algo soso y sin substancia, como un espectro evanescente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Reino de Cristo no es de este mundo ahora, pero está en este mundo y está para interpelarlo desde su radical heterogeneidad con él. Si los cristianos no nos distinguimos de una sociedad tibia, indiferente u hostil, ¿cómo podemos ser luz del mundo y sal de la tierra? ¿Qué valores vamos a predicar? Porque “la libertad, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad” invocadas por mossèn Totosaus son valores bien distintos según los conciba un cristiano o un agnóstico. Tomemos la libertad, por ejemplo: para la Iglesia la libertad está en los medios y no en los fines, de modo que el hombre libre es el que sabe escoger el medio que considera más apto para la consecución de un fin determinado, que no puede ser sino bueno y nos es indicado por la Ley eterna, a la que debe adecuarse la conciencia; para el liberalismo radical, en cambio, la libertad está en los fines, en el hecho mismo de escoger, aunque lo que se escoja sea malo, pues no se reconoce una Ley eterna (relativismo) y en consecuencia prima la conciencia (subjetivismo). De aquí la enorme diferencia y el contraste existente, por ejemplo, entre la actitud cristiana y la secularista frente al aborto: para la primera no existe libertad para abortar, pues va contra la Ley de Dios y la ley natural; para la segunda, el aborto es una manifestación de la libertad de la madre para hacer con su cuerpo lo que quiera. Es evidente que se trata de dos conceptos irreconciliables. ¿Dónde está, pues, “la fuerte densidad cristiana” de la libertad según la entiende la sociedad agnóstica actual?
Pasemos al comentario que hace el autor del artículo a la indicción del año sacerdotal 2009-2010 en conmemoración del 150º aniversario de la piadosa muerte del Santo Cura de Ars, patrono de los párrocos de todo el mundo declarado por Pío XI y modelo de sacerdotes propuesto por Benedicto XVI. Según mossèn Totosaus “es lícito preguntarse si no es arriesgado acudir al cura de Ars para aspectos muy importantes del testimonio evangélico de los sacerdotes en el mundo de hoy”. Y cita la carta del Papa cuando habla del sacramento de la penitencia: “Los sacerdotes no deberían resignarse nunca a ver vacíos sus confesonarios ni limitarse a constatar la indiferencia de los fieles hacia este sacramento. En Francia, en tiempos del Santo Cura de Ars, la confesión no era ni más fácil ni más frecuente que en nuestros días, pues el vendaval revolucionario había arrasado desde hacía tiempo la práctica religiosa. Pero él intentó por todos los medios, en la predicación y con consejos persuasivos, que sus parroquianos redescubriesen el significado y la belleza de la Penitencia sacramental”. Dice que estas palabras “chirrían” (grinyolen) porque Roma y los obispos se oponen a la recuperación del perdido sentido comunitario de la Penitencia y, además, es ilusorio pensar en largas colas ante los confesionarios cuando no hay ni de lejos “un sacerdote para cada campanario”.
Es evidente que el articulista se refiere a las absoluciones colectivas sin confesión auricular personal (cosa justamente prohibida), pues las celebraciones comunitarias de la Penitencia con confesión personal sí están permitidas. Aquí se hace gala de ese obstinado “arqueologismo” que condenaba tan acertadamente Pío XII en su encíclica Mediator Dei (1947) sobre Sagrada Liturgia. Porque, vamos a ver, ¿por qué recuperar un solo aspecto del pasado, sacándolo de su contexto, y no rescatar también toda la praxis penitencial de la Antigüedad, con los catálogos de pecados y sus severísimas penas respectivas, las penitencias públicas, etc.? La Iglesia sabiamente transformó la administración del sacramento de la confesión para facilitar su recepción por los fieles. En cuanto a que no hay ya hoy esas largas colas ante los confesionarios es el pez que se muerde la cola. Si los sacerdotes no hablan del pecado, si no son asequibles a los fieles, si muchas iglesias permanecen cerradas la mayor parte del día (abriéndose sólo para las misas), los penitentes no acudirán. Y si no acuden, los sacerdotes se desentienden fácilmente del confesionario. Y así se crea un círculo vicioso. No importa si hay o no muchos sacerdotes: no es cuestión de la cantidad de clero, sino de su actitud. El cura de Ars estaba solo y venían a confesarse con él a millares de muchas partes de Francia, atraídos por su celo por las almas, sobre todo en el santo tribunal de la penitencia.
Pero no se detiene aquí la crítica de mossèn Totosaus. Dice que es inútil buscar una dimensión comunitaria en la concepción que de la Eucaristía tiene San Juan María Vianney, centrada como está en la presencia real, la adoración y la comunión, lo cual supone una visión centrada en la devoción personal. Esto no ayuda –según él– a que la Eucaristía sea “el centro de la vida de las comunidades” ni “a renovar su lenguaje para que se adapte mejor al mundo en el que vivimos”. Aquí se demuestra una ignorancia supina –e injustificable en un sacerdote– acerca de lo que es la Eucaristía. Sin la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino no hay Eucaristía en el sentido católico y, por lo tanto, no tendría sentido ni la adoración ni la comunión. Pero para que haya presencia real es necesario que haya sacrificio y eso es precisamente lo que constituye la esencia de la Misa. La Eucaristía es, pues, sacrifico y sacramento, y no cualquier sacramento, sino el magnum sacramentum, el mysterium fidei. Ahora bien, la misa es el supremo acto del culto litúrgico y, en cuanto tal, es siempre un acto público, que compromete a toda la Iglesia, aunque sea celebrado a solas por el sacerdote. El sacrificio eucarístico no es, pues, ni puede ser un asunto personal o privado y es per se el centro de la vida espiritual de toda comunidad católica.
Por lo que respecta a los aspectos de presencia real, de adoración y de comunión, no implica ello necesariamente una piedad personal contrapuesta a la piedad comunitaria. El solo hecho de cantar juntos el Tantum ergo, de rezar en común la estación del Santísimo Sacramento, de entonar cánticos eucarísticos en lengua vernácula (de los que existen ricos muestrarios precisamente de la época en la que vivió el santo párroco) ya testimonian un sentido de comunidad en la fe y en la devoción. Por otra parte, ¿qué tiene de malo recogerse también en oración personal, en diálogo íntimo con Dios? El Evangelio nos dice que Jesucristo solía retirarse a orar a solas. ¿Significa ello que no tenía sentido de comunidad con sus discípulos? Aquella machacona insistencia en el lenguaje y su necesaria adaptación al mundo moderno es contraria al ethos religioso y, especialmente, al litúrgico. Las Ciencias de la Religión, especialmente la Fenomenología, muestran cómo el ser humano entra en relación con la divinidad precisamente en el terreno de lo sagrado, en el que se percibe una clara discontinuidad con la vida común y corriente. Por eso, en todas las religiones el ceremonial y, en general, todo lo que tiene que ver con lo Absolutamente Otro, se expresa en categorías distintas de la existencia ordinaria: lengua litúrgica (frecuentemente arcaica e ininteligible para el pueblo), vestiduras especiales y de exclusivo uso cultual, elementos que no se emplean nunca en la existencia cotidiana, etc.). Las iglesias orientales son un buen y cercano ejemplo de cuanto decimos. ¿Debemos considerarlas desfasadas o inadaptadas al mundo en que vivimos? El culto religioso, especialmente el católico, no es un asunto de estar à la page, sino de Tradición (que no es conservadurismo): la Iglesia, como el paterfamilias del Evangelio, saca de su tesoro “nova et vetera”.
Quizás lo más lamentable del artículo que comentamos es la burla ácida que hace su autor de las expresiones del cura de Ars sobre el sacerdocio, diciendo que consideraciones de ese tipo hacían reír ya en los años cincuenta a los seminaristas. Y, ¿cuáles son esas consideraciones? Básicamente dos: el sacerdocio como producto del amor del Corazón de Jesús y la absoluta necesidad del sacerdocio para comunicar la vida de la gracia. Pero resulta que Jesucristo instituye juntamente el sacramento de la Eucaristía y del Orden precisamente en un contexto de amor. San Juan dice, en efecto, al comenzar su relato de la Última Cena, que Jesucristo, “habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo” (Ioann. XIII, 1). Es el testimonio del que se llamaba a sí mismo “el discípulo amado”, del apóstol que reclinó su cabeza en el pecho de Jesús (por lo que se considera el precursor de la devoción al Sagrado Corazón), el mismo que al final de sus días, cuando le preguntaban por las enseñanzas que oyera al Maestro, respondía invariablemente insistiendo en el amor. Bien puede, pues, considerarse que el sacerdocio, al igual que la Eucaristía, es un don del amor del Corazón de Jesús. En cuanto al sacerdocio como vehículo de la vida sobrenatural, baste citar la Epístola a los Hebreos (V, 1-3): “Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados; para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad; y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo”. También a San Pablo: “Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios” (I Cor. IV, 1). El sacerdote, pues, es un sacrificador y un santificador: ésa es su esencia y no otra. Toda función que sea distinta a aquellas dos es accesoria y secundaria. ¿Es esto risible? Sería grave considerarlo así.
Lo malo es que mossèn Totosaus no se refiere sólo al lenguaje, al que considera obsoleto (lo que no invalida la vigencia del contenido, de modo semejante a como la mística de Santa Teresa es siempre vigente aunque esté expresada en el castellano del siglo XVI, que hoy nadie usaría). El problema es que eran las consideraciones subyacentes a él las que provocaban sus sonrisas en los años cincuenta. Las considera una “mitificación” del sacerdote. O sea que sostener que el sacerdote es ordenado para el sacrifico y para administrar los sacramentos y con ello distribuir la gracia de Dios es un mito, una patraña, una conseja de vieja beata, que el Concilio Vaticano II se encargó de disipar… Entonces, ¿qué diantres es el sacerdote, mossèn? Díganoslo Su Reverencia. Porque, por lo visto, el actual papa está demasiado contaminado de “cultura tridentina” con todo su “imaginario siniestro” (el clerical preconciliar). ¡Cómo se nota que no le perdonan a Benedicto XVI que esté intentando pasar página a décadas de dictadura progre propiciando así una necesaria “reconciliación interna en el seno de la Iglesia” (Carta a los Obispos que acompaña el motu proprio Summorum Pontificum)! Lo hace serenamente, sin celo indiscreto, con extrema delicadeza para no herir susceptibilidades (todo lo contrario a como hace cuarenta años se impusieron abusivamente reformas supuestamente queridas por el Vaticano II), pero es inútil. Los partidarios de la hermenéutica de la ruptura no quieren tregua ni la darán. Y esperan como agua de mayo la muerte del odiado papa Ratzinger para tomarse revancha. No es una impresión: hay sacerdotes que no se avergüenzan de decirlo en alta voz. Nuestro único consuelo está en saber que se trata de los resentidos del inmediato postconcilio, gente ya caduca cuyo ejemplo estéril ya no es capaz (si alguna vez lo fue) de entusiasmar a los jóvenes con vocación. Ellos mismos lo admiten: los candidatos al sacerdocio partidarios de la corriente de componenda con la secularización (y de la hermenéutica de la ruptura) “se vuelven cada vez más escasos, con gran disgusto de los sacerdotes de las generaciones mayores”. Dios quiera conservarnos al gran Benedicto XVI largos años (después de todo León XIII vivió hasta los 93 y el papa Luna hasta los 95), pero en todo caso, su pontificado ya está dejando huella y no será fácil deshacer lo que él ha logrado.
Como colofón a estas líneas y aunque la cita sea un poco larga, vale la pena recordar la doctrina sobre el sacerdocio de un papa a cuya memoria se sienten tan apegados muchos obispos y sacerdotes de la cuerda de mosén Totosaus y que ha tenido la mala fortuna de ser el gran incomprendido del siglo XX: Pablo VI. En su preciosa encíclica sobre el celibato (publicada después del Concilio) tiene unas frases que, como picas implacables, derriban todos los argumentos de los enemigos de la “siniestra mitificación clerical tridentina” del sacerdocio. Helas aquí:
“El sacerdote, dedicándose al servicio del Señor Jesús y de su cuerpo místico en completa libertad, facilita su total ofrecimiento, realiza más plenamente la unidad y la armonía de su vida sacerdotal. Crece en él la idoneidad para oír la palabra de Dios y para la oración. De hecho, la palabra de Dios, custodiada por la Iglesia, suscita en el sacerdote que diariamente la medita, la vive y la anuncia a los fieles, los ecos más vibrantes y profundos.
“Así, dedicado total y exclusivamente a las cosas de Dios y de la Iglesia como Cristo, su ministro, a imitación del sumo sacerdote, siempre vivo en la presencia de Dios para interceder en favor nuestro, recibe del atento y devoto rezo del oficio divino, con el que él presta su voz a la Iglesia que ora juntamente con su Esposo, alegría e impulso incesantes, y experimenta la necesidad de prolongar su asiduidad en la oración, que es una función exquisitamente sacerdotal.
“Y todo el resto de la vida del sacerdote adquiere mayor plenitud de significado y de eficacia santificadora. Su especial empeño en la propia santificación encuentra efectivamente nuevos incentivos en el ministerio de la gracia y en el ministerio de la eucaristía, en la que se encierra todo el bien de la Iglesia. Actuando en persona de Cristo, el sacerdote se une más íntimamente a la ofrenda, poniendo sobre el altar su vida entera, que lleva las señales del holocausto” (Encíclica Sacerdotalis coelibatus de 1967, 27-29).
Conclusión: ¡ojalá vuelvan los sacerdotes de antes!
Aurelius Augustinus
