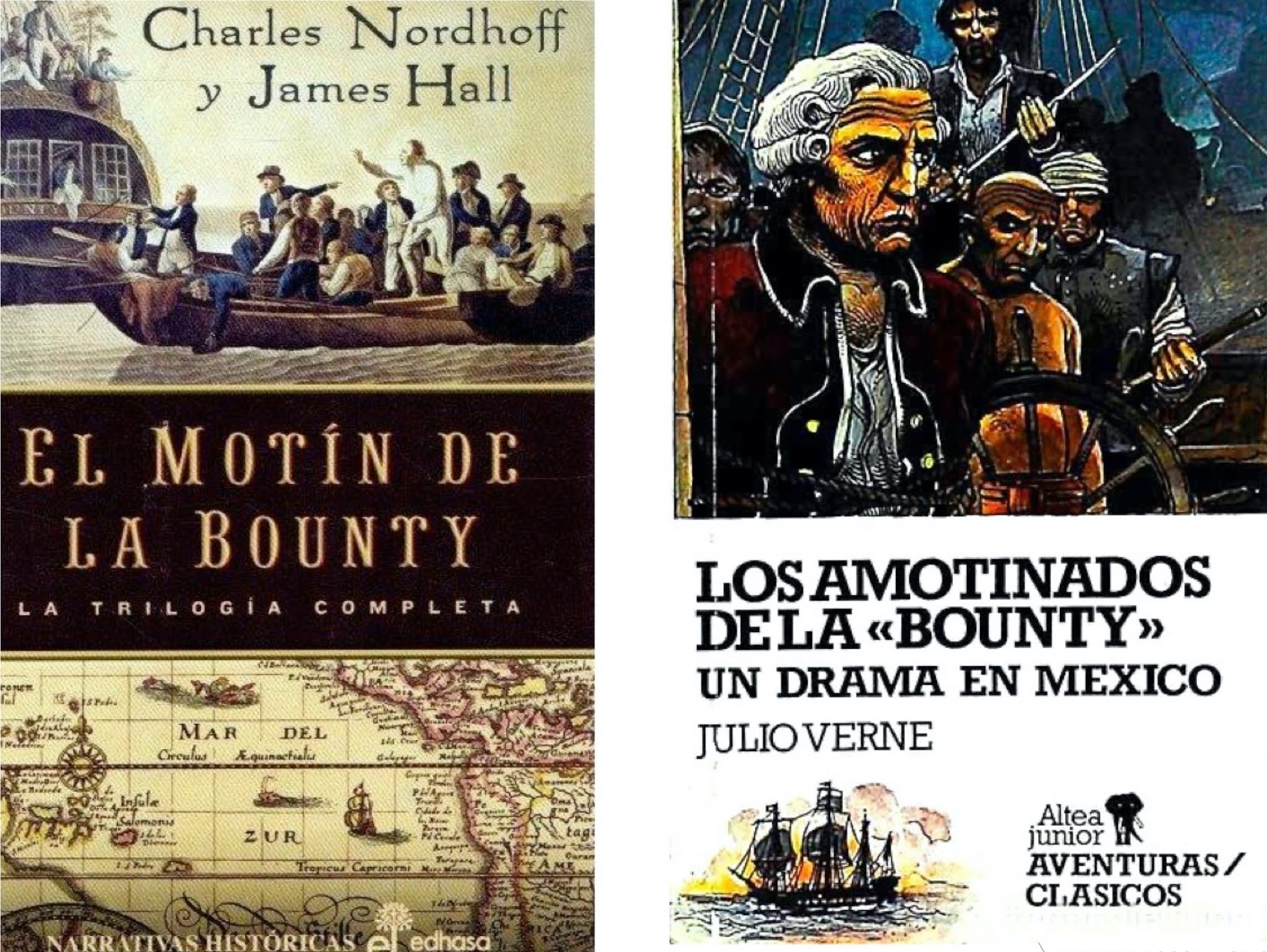Un paisaje con dragones: La batalla por la mente de tu hijo
 |
«Una pesada carga», óleo de Arthur Hacker (1858-1919). |
«Todo lo que hacemos lo hacemos por los niños.
Y son los niños los que hacen que todo se haga.
Todo lo que hacemos
Como si nos guiaran de la mano.
Por lo tanto, todo lo que hacemos,
Todo lo que todos hacen
Se hace por el bien de la pequeña esperanza».
Charles Péguy
Michael O’Brien es un escritor, pintor, ensayista y orador católico canadiense. Autor prolífico de 23 libros publicados en 14 idiomas, el Sr. O’Brien es sobre todo conocido en nuestro país por su serie de novelas apocalípticas protagonizadas por el Padre Elías. Hasta ahora, solo se había traducido al castellano parte de su obra de ficción literaria, razón por la cual los lectores hispánicos no habíamos tenido la oportunidad de asomarnos a su obra ensayística. Para solventar esta carencia, la editorial Vita Brevis ha editado el libro del que quiero hablarles hoy: Paisaje con dragones: la batalla por la mente de tu hijo (1998), en una edición pulcra, manejable y atractiva, con una traducción excelente y una portada, ilustrada de forma encantadora y naif.
Probablemente, lo mas importante de este libro se concentre en sus primeros capítulos. En ellos el autor se explaya sobre varios conceptos básicos, en gran medida hoy olvidados. Conceptos sin cuyo conocimiento resulta difícil calibrar el verdadero alcance y trascendencia del tema tratado: el efecto que puede tener la moderna cultura pagana en la que estamos inmersos en la mente y el alma de nuestros hijos. Cierto que quizá sean (por razón de su necesaria abstracción) los capítulos más áridos de un libro en general entretenido e interesante, pero constituyen una parte fundamental que no puede pasarse por alto, por mucho que este fuera de toda duda el atractivo de la materia concreta y práctica que nos espera más allá (el comentario y análisis del moderno cine de Disney y de las obras de Tolkien, C. S. Lewis y George MacDonald).
Estos primeros y fundamentales capítulos nos hablan de la importancia de la fantasía en el desarrollo moral del niño y de la obligación de los padres de estar atentos a ello, con una atención entre perspicaz y prudente.
Es una idea muy antigua la que entiende la realidad de lo existente como constituida por varias capas o niveles. Más allá del nivel de la experiencia diaria estaría la realidad primera de las cosas. Es también parte de esa philosophia perennis, que la expresión en términos mundanos y materiales de esa realidad primera solo puede llevarse a cabo a través de símbolos. Los antiguos y los medievales estaban acostumbrados a pensar en términos simbólicos, creyendo en la existencia de un mundo invisible que podía expresarse en imágenes visibles. Hoy tenemos eso olvidado, pero su olvido no lo hace inexistente. Aunque no seamos conscientes de ello, sigue habiendo un mundo invisible que convive con nosotros aunque no podamos ya verlo o expresarlo, un mundo que, como nos recuerda el cardenal Newman, guarda «el poder y la virtud oculta en las cosas que se ven y que por la voluntad de Dios se manifiestan».
Y en esta labor de redescubrir ese valor sacramental del mundo, esa verdad íntima de las cosas, los artistas están para ayudarnos. Su trabajo es un intento de sacar a la luz la gloria que está enterrada y cautiva en la creación. Una gloria que no vemos, pero que ellos, a través del símbolo, pueden ayudarnos a vislumbrar.
«¿Qué es reconocer? Encontrar una sola raíz debajo de todas las ramas», escribió el poeta galés Waldo Williams. «El mundo está cargado con la grandeza de Dios» y «vive en lo hondo de las cosas la frescura más amada», versó el poeta jesuita Manley Hopkins. Esa frescura primera de la Creación inspira la creatividad artística; allí vive la más querida lozanía y brillantez, en el fondo de las cosas. Allí, en el cauce del «rio límpido de agua de vida, resplandeciente como cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero» de que nos habla san Juan. Allí, en la «luz fluyente» (…) «que corría cual río, entre dos ribas,/pintadas de admirable primavera», que vislumbró Dante. Esa es la consistencia interna de la realidad.
Pero esta acción artística, profética y visionaria, también puede perdernos, también puede arrastrarnos hacia abajo, al mal y la perdición.
En Paisaje con dragones se nos llama la atención sobre ello. Michael O´Brian ve en mucha de la producción audiovisual y escrita para los niños de hoy un grave peligro, y nos advierte sobre la confusión que nace del forzado apartamiento de ciertos símbolos de su significado original. El ejemplo de los dragones es prototípico. El dragón en la mayoría de las culturas, pero especialmente en la cristiana ––que es la que nos interesa aquí––, tiene un significado simbólico asociado al mal. Sin embargo hoy se presenta con frecuencia, sobre todo en la esfera infantil, como una criatura benevolente e inocente. Esta desviación de su significado primero puede causar confusión y puede llevar a la irreflexiva consideración de que todo aquello que está detrás de la imagen de un dragón es también bueno.
Sin duda esta es una advertencia importante, porque ya sabemos quien es el rey de la mentira, el gran engañador. Pero, de esta manipulación lingüística y conceptual que nos asola y acosa, de ese neo-lenguaje en el que se utilizan palabras sagradas y se tergiversa su sentido, o palabras comunes que se usan en sentido contrario del propio, hay que sacar otras enseñanzas.
Porque, si bien en términos generales es cierto lo que dice O´Brian (aunque yo no estaría tan seguro en algunas de sus conclusiones más extremas), lo cierto es que hoy día no solo se trata de hacer pasar lo malo por bueno, sino también lo bueno por malo. La corrupción y manipulación del lenguaje que sufrimos excede con creces la que se padecía a finales de los años 90, cuando se escribió el libro, aunque la intención sea la misma: crear una confusión lo suficientemente fuerte como para desviar del buen camino a las futuras generaciones y a las que ya están en marcha. Destruido así, a través de la confusión, el lenguaje simbólico, se perderá sin duda una de las vías principales de acceso a la realidad de las cosas.
Esta inversión entre el bien y el mal, no es más que una parte de esa poderosa y demoníaca «conspiración para protegernos de lo real» que constituye la cultura moderna. Encontrarnos con la realidad es parte esencial de lo humano y, en ese encuentro, hay algo esencialmente bueno que forma parte de nosotros, como entes reales que somos incursos en un mundo real, y cuya privación nos aleja de aquello que estamos llamados a ser. Esta confusión que tal inversión provoca puede generar frustración, extravío o desencanto; puede herir de muerte a la esperanza, la más pequeña de las tres virtudes teologales según el poeta francés Charles Péguy. Y si dejamos que esto suceda, si permitimos que la pequeña esperanza se debilite y se apague, las otras dos, la fe y la caridad, deambularán perdidas, porque, en palabras de Péguy, «es ella la que hace andar a las otras dos, y la que las arrastra, y la que hace andar al mundo entero y la que le arrastra», (…), «ella sola, guiará a las virtudes y a los mundos». Y el Maligno lo sabe, y por ello trabaja afanoso, con el orgullo humano como materia prima, para acabar con la esperanza y así perdernos.
La lectura de este libro nos ayudará a recordar la importancia de enseñar a los chicos a atender al contexto en el que son nominadas las cosas, a quiénes son aquellos que promueven esa nominación y cuales son sus intereses o intenciones, y por supuesto, a que deben ponerlo todo en relación con lo que las cosas mismas son por razón de su verdadera naturaleza. Lo que nos lleva a una cuestión, quizá obvia, pero que resulta necesario resaltar, y es que hoy parece más necesario que nunca el dar a nuestros hijos la formación religiosa y moral necesaria y suficiente para que, cuando ellos se enfrenten a estas cosas, tengan las armas adecuadas para poder defenderse.
En el fondo, el libro de Michael O´Brian viene a retomar algo sobre lo que, ya a finales del siglo IV, advertía san Juan Crisóstomo a los padres cristianos, en su opúsculo De la vanagloria y de la educación de los hijos (393): «educadles pues en la disciplina y en la enseñanza del Señor (Efesios, 6,4), pero dándoles ejemplo e instruyéndoles en las letras sagradas desde su más tierna edad». El autor canadiense llama nuestra atención sobre ello, sobre aquello de lo que ha de partir todo lo demás que he comentado, una precaución y atención primera sin la que no es posible llevar a cabo una verdadera educación cristiana. Ese es el punto de partida. Por eso este libro de Michael O´Brian, Paisaje con dragones, es bienvenido, y agradecemos a Vita brevis que lo haya traducido y lo haya puesto nuestra disposición. Un libro instructivo y estimulante que todo padre debería consultar.