Da primero de comer al hambriento
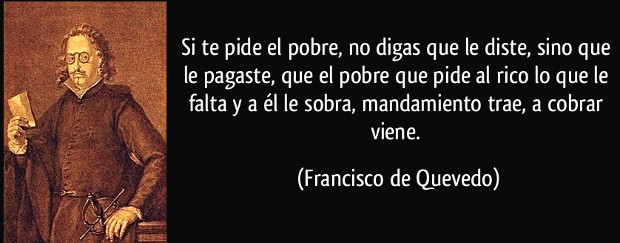
Del Oficio de Lecturas del sábado de la vigésimo primera semana del Tiempo Ordinario:
¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies, pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo, con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo: Esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también: Tuve hambre y no me disteis de comer, y más adelante: Siempre que dejasteis de hacerlo a uno de estos pequeñuelos, a mí en persona lo dejasteis de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino pureza de alma; los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Reflexionemos, pues, y honremos a Cristo con aquel mismo honor con que él desea ser honrado; pues, cuando se quiere honrar a alguien, debemos pensar en el honor que a él le agrada, no en el que a nosotros nos place. También Pedro pretendió honrar al Señor cuando no quería dejarse lavar los pies, pero lo que él quería impedir no era el honor que el Señor deseaba, sino todo lo contrario. Así tú debes tributar al Señor el honor que él mismo te indicó, distribuyendo tus riquezas a los pobres. Pues Dios no tiene ciertamente necesidad de vasos de oro, pero sí, en cambio, desea almas semejantes al oro.
No digo esto con objeto de prohibir la entrega de dones preciosos para los templos, pero sí que quiero afirmar que, junto con estos dones y aun por encima de ellos, debe pensarse en la caridad para con los pobres. Porque si Dios acepta los dones para su templo, le agradan, con todo, mucho más las ofrendas que se dan a los pobres. En efecto, de la ofrenda hecha al templo sólo saca provecho quien la hizo; en cambio, de la limosna saca provecho tanto quien la hace como quien la recibe. El don dado para el templo puede ser motivo de vanagloria, la limosna, en cambio, sólo es signo de amor y de caridad.
¿De qué serviría adornar la mesa de Cristo con vasos de oro, si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego, con lo que te sobre, adornarás la mesa de Cristo. ¿Quieres hacer ofrenda de vasos de oro y no eres capaz de dar un vaso de agua? Y, ¿de qué serviría recubrir el altar con lienzos bordados de oro, cuando niegas al mismo Señor el vestido necesario para cubrir su desnudez? ¿Qué ganas con ello? Dime si no: Si ves a un hambriento falto del alimento indispensable y, sin preocuparte de su hambre, lo llevas a contemplar una mesa adornada con vajilla de oro, ¿te dará las gracias de ello? ¿No se indignará más bien contigo? O si, viéndolo vestido de andrajos y muerto de frío, sin acordarte de su desnudez, levantas en su honor monumentos de oro, afirmando que con esto pretendes honrarlo, ¿no pensará él que quieres burlarte de su indigencia con la más sarcástica de tus ironías?
Piensa, pues, que es esto lo que haces con Cristo, cuando lo contemplas errante, peregrino y sin techo y, sin recibirlo, te dedicas a adornar el pavimento, las paredes y las columnas del templo. Con cadenas de plata sujetas lámparas, y te niegas a visitarlo cuando él está encadenado en la cárcel. Con esto que estoy diciendo, no pretendo prohibir el uso de tales adornos, pero sí que quiero afirmar que es del todo necesario hacer lo uno sin descuidar lo otro; es más: os exhorto a que sintáis mayor preocupación por el hermano necesitado que por el adorno del templo. Nadie, en efecto, resultará condenado por omitir esto segundo, en cambio, los castigos del infierno, el fuego inextinguible y la compañía de los demonios están destinados para quienes descuiden lo primero. Por tanto, al adornar el templo, procurad no despreciar al hermano necesitado, porque este templo es mucho más precioso que aquel otro.
De las Homilías de san Juan Crisóstomo, obispo, sobre el evangelio de san Mateo
(Homilía 50, 3-4: PG 58, 508-509)
Post publicado originalmente en “Cor ad cor loquitur” el 15 de noviembre del 2006:
Tengo hambre, frío y dolor en mis huesos. Veo pasar a la gente a toda prisa. Vienen de lugares ignotos y se dirigen a un destino incierto, pero sus miradas reflejan la ansiedad de quienes nunca se conforman con lo que tienen. Siempre quieren más. ¿Y yo? aquí tirado en la acera, sin más calor humano que la sonrisa que de vez en cuando me dirige un niño. Benditos los ojos de esas criaturas que reflejan la mirada de mis ángeles. Muy de vez en cuando, alguno de mis hermanos se convierte en niño y me dirige algunas palabras de consuelo. No sólo eso. Incluso me echa algunas monedas en el cesto para que ese día pueda comer algo caliente. No sabe que esas monedas las guardaré en un arca de oro que tengo en mi casa celestial. El día en que les reciba en los atrios de mi Templo en el cielo, reconocerán en mí a ese pobre al que entregaron parte de sus ganancias, y yo les devolveré esas monedas convertidas en bendiciones eternas.
Pero, no os quiero engañar. Son pocos los que me ayudan. Y, hasta ahora, sólo una dulce mujer tuvo a bien invitarme a su casa a comer. Ella era de mediana edad. Su nombre os será revelado el día en que vengáis todos a mi ciudad de oro. Me atendió como a un hijo, como a un hermano pequeño. No sólo supo darme alimento y limpiar mis rodillas llagadas. También me habló de su Señor. Aquella bendita mujer no sabía que tenía delante a su Amado. Por eso, sus palabras sinceras y llenas de amor conmovieron mi alma profundamente. No cantaba alabanzas pero sus palabras eran adoración pura y sencilla. Su corazón era como el de aquella niña que un día me prometió amor eterno. Santa inocencia en cada uno de sus pensamientos.
Hermanos, ¿cuántas veces os he llamado a voces desde los ojos de un pobre? ¿cuántas? Y no me habéis respondido. Alguno de vosotros ibais cantando preciosos coritos cristianos en los que mi nombre es exaltado, mientras vuestros ojos se cruzaron con los míos. Pero en ese momento, yo recibí vuestro silencio. Silencio de amor. Fría soledad que duele más en el alma que el hambre en el estómago.
Aún estáis a tiempo, queridos. Yo volveré a estar arrodillado en las aceras de vuestras ciudades, en los cruce de los caminos que llevan a vuestros pueblos. Esperaré una mirada, unas monedas. Sé que muchos no sois tan diferentes de aquella bendita mujer. Ni tan siquiera os pido que hagáis como ella, pero al menos, necesitaré vuestra sonrisa. Ese será mi alimento.
No olvidemos la advertencia de Santiago:
¿De qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe, si no tiene obras? ¿Acaso la fe podrá salvarle?
Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no le dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta.
Stg 2,14-17
Señor, perdónanos por volver el rostro cuando te nos presentas en los más necesitados. Ayúdanos a encontrarte entre ellos para servirles y así servirte a ti.
Luis Fernando
7 comentarios
Y a algunos nos falta mucho, oremos unos por otros.
Como lo practico San Luis Rey de Francia, Santa Isabel de Hungria, tantos Santos, SEÑOR, iluminas con ellos el Firmamento.Pasar por alto el sufrimiento es ser un fariseo perfecto. Salvivici Doloris. Las Multiples presencias de Cristo en el Mundo, pero deben partir del MISMO CRISTO, incorporado a Nuestras almas.Sino no se ve nada
Que Dios lo bendiga y lo haga con la Iglesia.
Porque al atardecer seremos examinados en el amor. Y la asignatura de más valor en nuestro expediente será nuestro comportamiento con los pobres, con los predilectos del Reino de Dios, sus primeros bienaventurados.
Para mi hay dos clase de pobres a uno le falta la comida al otro le falta el perdón y la alabanza,
Las dos pobrezas no deben ser impuestas desde afuera como un mandato o un medio salvador.
Dios dio al hombre dos poderes, uno material otro espiritual, ni de uno ni del otro se es dueño, si administrador, para un bien en común.
San Pedro dijo, al que pedía limosna en la puerta del templo, No tengo oro ni plata lo que tengo te lo doy, ¡Por el Nombre de Jesucristo de Nazaret, camina! (He. 3,6)
Lo primero que hizo fue entrar al templo y alabar a Dios. Hermoso prodigio que surge de la alabanza y la glorificación a Jesucristo Dios.
Las obras no nos justifican ante Dios, (Gal. 2,16), si, el don de la fe por cual hacemos las obras, no como algo personal sino por Gracia Sobrenatural
San Pedro, me da a entender, que lo que nos pasa muchas veces es por ignorancia, nos creemos dueños de todo, auto suficientes y justos, por eso nos advierte, Arrepiéntanse y conviértanse, para que todos sus pecados sean borrados
El pecado en tiempo de Jesús fue no reconocerlo como Hijo de Dios, en estos tiempos es no creer en la Resurrección de Jesús, Vivo mediante el Espíritu Santo en su Iglesia y con sus servidores perdona los pecados, hasta que vuelva.
Dejar un comentario










