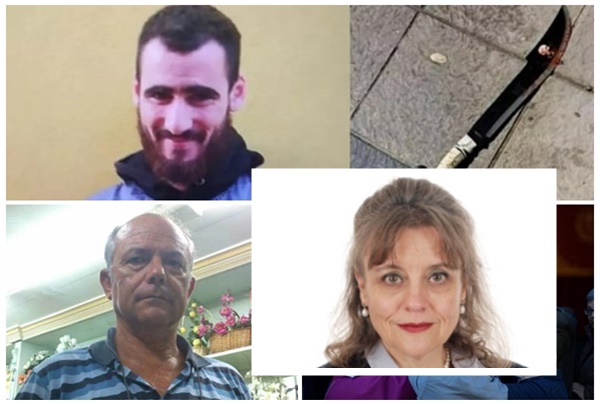¿Por qué transforma la vida, y la colma de alegría, entregarse, por amor a Dios, al hermano necesitado?

Buena pregunta. He ahí la cuestión, de la que depende todo nuestro ser y nuestra eternidad. Los santos con su lumínica estela han trazado de mirra e incienso la senda de oro que conduce a la Gloria. Ellos han sido los mejores negociantes, renunciando a las chabolas de la tierra para invertir en las mansiones celestes. En el crepuscular atardecer vital nos sorprenderán radiantes las intensísimas luces del juicio de Dios. Una luz tan esplendorosa que dejará en evidencia, en patena áurea, toda mácula empecatada.
La crucial prueba de la selectividad divina para ser admitidos en la universidad celestial será sobre la asignatura príncipe del amor. El que se salva lo sabrá todo en Dios y el que se condena nada sabrá y vivirá eternamente atormentado, al quedar radicalmente mutilada su capacidad de amar. Si por gracia de Dios somos admitidos en la cátedra del paraíso, muy probablemente aún tengamos que purgar todas las faltas de amor que no hayan sido lavadas con la sangre martirial o borradas con ardientes lágrimas de profunda compunción y áspera penitencia.
Formulé una pregunta con semilla de respuesta. Hay que vivirlo interiormente, o mejor dicho, hacer un acto de fe y dejar que el Señor nos transforme por dentro y ahí está Él, en palabras de San Agustín, más dentro de nosotros que nosotros mismos. Permitir que con nuestra colaboración y su alquimia divina vaya mutando nuestro corazón egoísta, duro como el pedernal, en un corazón de carne, que sufre en el alma el dolor ajeno. Compadecer es “padecer con”, sufrir con el hermano sufriente, escucharlo, compartir sus alegrías e inquietudes, ser un fornido cirineo en las escarpadas rampas de su calvario particular. Tener un encuentro amoroso con él, un encuentro, como dardo encendido, en el corazón de Cristo, puro y desinteresado.