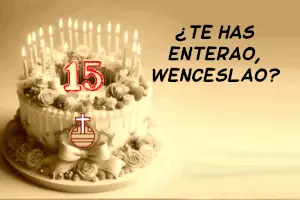(349) Cristo Rey, venga a nosotros tu Reino

–Tengo la impresión de que alguna vez leí en su blog un artículo como éste.
–Y no se equivoca. Con algunos retoques, es el mismo que publiqué hace unos siete años (29) 31-VII-2009 en este mismo blog.
Los poderes de este mundo buscan un Orden Nuevo, alejándose de Cristo y de la Iglesia. «No queremos que Él reine sobre nosotros» (Lc 19,14). Lo tienen muy claro. Pero ignoran que donde se expulsa a Cristo Rey, entra el reinado del diablo. Éstos «son enemigos de la cruz de Cristo, tienen por dios su propio vientre y ponen su corazón en las cosas terrenas»; en cambio los cristianos nos reconocemos «ciudadanos del cielo, de donde esperamos al Salvador y Señor Jesucristo» (Flp 3,19-21). Y a lo largo de los siglos, por obra del Espíritu Santo, permanecemos en la súplica permanente del Padrenuestro: «Venga a nosotros tu Reino».
«Cristo, ¿vuelve o no vuelve?» Así se titula un libro (1951) del padre Leonardo Castellani (1899-1981), grandísimo escritor, traductor y comentador de El Apokalipsis de San Juan (1963). Pocos autores del siglo XX han hecho tanto cómo él para reafirmar la fe y la esperanza en la Parusía. Se quejaba él con razón de que el segundo Adviento glorioso de Cristo, con su victoria total y definitiva sobre el mundo, estuviera tan olvidado en el pueblo cristiano, tan ausente de la predicación habitual, siendo así que esa fe y esa esperanza han de iluminar toda la vida de la Iglesia y de cada cristiano. «No se puede conocer a Cristo si se borra su Segunda Venida. Así como según San Pablo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana; así, si Cristo no ha de volver, Cristo fue un fracasado» (Domingueras prédicas, 1965, III dom. Pascua).
Comencemos por recordar que hay muchas esperanzas falsas, y una sola verdadera.
No tienen verdadera esperanza
–aquéllos que diagnostican como leves los males graves del mundo y de la Iglesia. O están ciegos o es que prefieren ignorar u ocultar la verdad. Como están muy débiles en la esperanza, niegan la gravedad de los males, pues consideran irremediable el extravío del pueblo. Y así vienen a estimar más conveniente –más optimista– decir «vamos bien».
–Tampoco tienen esperanza verdadera aquellos que se atreven a anunciar «renovaciones primaverales» de la Iglesia, estilos pastorales profundamente mejorados, si no insisten suficientemente en el reconocimiento humilde de los pecados presentes y en la conversión y penitencia que nos libran de ellos.
–Falsa es la esperanza de quienes la ponen en medios humanos, y reconociendo a su modo los males que sufrimos en la Iglesia, pretenden vencerlos con nuevas fórmulas doctrinales, litúrgicas y disciplinares «más avanzadas que las de la Iglesia oficial», que no temen romper con tradiciones mantenidas durante veinte siglos. Ellos se consideran a sí mismos como un «acelerador», y ven como un «freno» la tradición católica, los dogmas, la autoridad apostólica. Éstos una y otra vez intentan conseguir por medios humanos –grupos de presión, nuevos métodos y consignas, organizaciones y campañas, una y otra vez cambiados y renovados–, aquello que sólo puede lograrse por la fidelidad a la verdad y a los mandamientos de Dios y de su Iglesia. Sus empeños son vanos. Y por eso vienen a ser des-esperantes.
–No esperan de verdad la victoria «próxima» de Cristo Rey aquellos que pactan con el mundo, haciéndose cómplices de sus ideologías vigentes, aquellos que ceden o que incluso están de acuerdo con los Poderes mundanos que las imponen, dóciles a los grandes Organismos Internacionales empeñados en establecer un Orden Nuevo sin Dios y contra Cristo. Por ejemplo, no viven ciertamente esa esperanza de la Parusía inminente de Cristo aquellos políticos cristianos, que aunque aparenten oponerse a los enemigos de Cristo y de la Iglesia, en el fondo ceden ante ellos, y sometiéndose durante muchos decenios a la norma del mal menor, van llevando al pueblo, un pasito detrás de los enemigos del Reino, a los mayores males.
–No tienen esperanza quienes no creen en la fuerza de la gracia del Salvador, y por eso no llaman a conversión, como no sea en fórmulas muy leves, que excluyen por supuesto la posibilidad del infierno. Y así aprueban, al menos con su silencio, lo que sea: que el pueblo en su gran mayoría deje de ir a Misa los domingos, que profane normalmente el matrimonio con la anticoncepción, que dé su voto a partidos políticos abortistas, etc. No piensan siquiera en llamar a conversión a los propios cristianos –mucho menos aún a los paganos–, porque estiman irremediables los males arraigados en el presente. «¿Cómo les vas a pedir que?»…. Al fallarles la esperanza en Dios, la esperanza en la fuerza de su gracia, y en la bondad potencial de los hombres asistidos por Cristo, ellos no piden nada, y por tanto, no dan el don de Dios a los hombres, a los casados, a los políticos, a los feligreses sencillos, a los cristianos dirigentes, a los no-creyentes. No llaman a conversión, porque en el fondo no creen en su posibilidad: les falta la esperanza. Ven como irremediables los males del mundo y de la Iglesia. ¡Y son ellos los que tachan de pesimistas y carentes de esperanza a los únicos que, entre tantos desesperados y derrotistas, mantienen la esperanza verdadera!
Tienen verdadera esperanza
–los que reconocen los males del mundo y del pueblo descristianizado, los que se atreven a verlos y, más aún, a decirlos. Porque tienen esperanza en el poder del Salvador, por eso no dicen que el bien es imposible, y que es mejor no proponerlo; por eso no enseñan con sus palabras o silencios que lo malo es bueno; y tampoco aseguran, con toda afabilidad y simpatía, «vais bien» a los que en realidad «van mal».
–Los que tienen esperanza predican al pueblo con mucho ánimo el Evangelio de la conversión, para que todos pasen de la mentira a la verdad, de la soberbia intelectual a la humildad discipular, del culto al placer y a las riquezas al único culto litúrgico del Dios vivo y verdadero, de la arbitrariedad rebelde a la obediencia de la disciplina eclesial.
Se atreven a predicar así el Evangelio porque creen que Dios, de un montón de esqueletos descarnados, puede hacer un pueblo de hombres vivos (Ez 37), y de las piedras puede sacar hijos de Abraham (Mt 3,9). Sostenidos por esa viva esperanza, todo ella fundada en la omnipotencia misericordiosa de Cristo Rey, único Salvador del mundo, procuran evangelizar no solamente a los paganos, sino a los mismos cristianos paganizados, lo que exige de Dios un milagro doble.
–Tienen esperanza aquellos que esperan la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (Flp 3,20-21), los que saben que «es preciso que Él reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies», sometiendo a su autoridad en la Parusía a todo lo que existe, a todo poder mundano y toda realidad, y sujetándolo al Padre celestial, de tal modo que «Dios sea todo en todas las cosas» (1Cor 15,15,25-29).
* * *
«Todos los pueblos, Señor, vendrán a postrarse en tu presencia» (Ap 15,4). El «Salvador del mundo» salvará al mundo y a su Iglesia. ¿Está viva de verdad esta esperanza en la mayoría de los cristianos de hoy? Son muchos los que dan por derrotada a la Iglesia en la historia del mundo. ¿Cuáles son las esperanzas de los cristianos sobre este mundo tan alejado de Dios, tan poderoso y cautivante, y qué esperanzas tienen sobre aquellas Iglesias que están profundamente mundanizadas?…
Nuestras esperanzas no son otras que las mismas promesas de Dios en las Sagradas Escrituras. En ellas los autores inspirados nos aseguran una y otra vez que «todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor, y bendecirán tu Nombre» (Sal 85,9; cf. Tob 13,13; Sal 85,9; Is 60; Jer 16,19; Dan 7,27; Os 11,10-11; Sof 2,11; Zac 8,22-23; Mt 8,11; 12,21; Lc 13,29; Rm 15,12; etc.). El mismo Cristo nos anuncia y promete que «habrá un solo rebaño y un solo pastor» (Jn 10,16), y que, finalmente, resonará grandioso entre los pueblos el clamor litúrgico de la Iglesia: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios, soberano de todo; justos y verdaderos tus designios, Rey de las naciones. ¿Quién no te respetará? ¿quién no dará gloria a tu Nombre, si sólo tú eres santo? Todas las naciones vendrán a postrarse en tu presencia» (Ap 15,3-4).
Siendo ésta la altísima esperanza de los cristianos, no tenemos ante el mundo ningún complejo de inferioridad, no nos asustan sus persecuciones, ni nos fascinan sus halagos, ni ponemos nuestra esperanza en los Grandes Organismos Internacionales que gobiernan el mundo, ni tenemos miedo a sus persecuciones que, sin hacer mucho ruido, van realizando cada vez más fuertemente contra la Iglesia: son zarpazos de la Bestia mundana, azuzada y potenciada por el Diablo, que «sabe que le queda poco tiempo» (Ap 12,12). Sabemos con toda certeza los cristianos que al Príncipe de este mundo ha sido vencido por Cristo, y por eso mismo no tenemos ni siquiera la tentación de establecer complicidades oscuras con este mundo de pecado.
«Estas cosas os las he dicho para que tengáis paz en mí. En el mundo habéis de tener combates; pero confiad: yo he vencido al mundo» (Jn 16,33). «Vengo pronto, mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona» (Ap 3,12). «Vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según su trabajo» (22,12). «Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús» (22,20).
* * *
Una vez más son hoy los Papas principalmente quienes mantienen vivas las esperanzas de la Iglesia. Son ellos los que, fieles a su vocación, «confortan en la fe a los hermanos» (Lc 22,32). Especialmente asistidos por Cristo, son fieles a las Escrituras, a la fe y a la esperanza de la Tradición católica. Y mantienen la fe en las promesas de Cristo con muy pocos apoyos de los predicadores y autores católicos actuales.
León XIII enseña: «Puesto que toda salvación viene de Jesucristo, y no se ha dado otro nombre a los hombres en el que podamos salvarnos (Hch 4,12), éste es el mayor de nuestros deseos: que todas las regiones de la tierra puedan llenarse y ser colmadas del nombre sagrado de Jesús… No faltarán seguramente quienes estimen que Nos alimentamos una excesiva esperanza, y que son cosas más para desear que para aguardar. Pero Nos colocamos toda nuestra esperanza y absoluta confianza en el Salvador del género humano, Jesucristo, recordando bien qué cosas tan grandes se realizaron en otro tiempo por la necedad de la predicación de la cruz, quedando confusa y estupefacta la sabiduría de este mundo… Dios favorezca nuestros deseos y votos, Él, que es rico en misericordia, en cuya potestad están los tiempos y los momentos, y apresure con suma benignidad el cumplimiento de aquella divina promesa de Jesucristo: se hará un solo rebaño y un solo Pastor» (epist. apost. Præclara gratulationis, 1894).
San Pío X, de modo semejante, en su primera encíclica, declara que su voluntad más firme es «instaurar todas las cosas en Cristo» (Ef 1,10). Es cierto que «“se han amotinado las gentes contra su Autor y que traman las naciones planes vanos” (Sal 2,1). Parece que de todas partes se eleva la voz de quienes atacan a Dios: “apártate de nosotros” (Job 21,14). De aquí viene que esté extinguida en la mayoría la reverencia hacia el Dios eterno, y que no se tenga en cuenta la ley de su poder supremo en las costumbres ni en público ni en privado. Más aún, se procura con todo empeño y esfuerzo que la misma memoria y noción de Dios desaparezca totalmente.
«Quien reflexione sobre estas cosas, ciertamente habrá de temer que esta perversidad de los ánimos sea un preludio y como comienzo de los males que hemos de esperar para el último tiempo; o incluso pensará que “el Hijo de perdición, de quien habla el Apóstol, ya habita en este mundo” (2Tes 2,3)… Se pretende directa y obstinadamente apartar y destruir cualquier relación que medie entre Dios y el hombre. Ésta es la señal propia del Anticristo, según el mismo Apóstol. El hombre mismo, con temeridad extrema, ha invadido el lugar de Dios, exaltándose sobre todo lo que se llama Dios, hasta tal punto que… se ha consagrado a sí mismo este mundo visible, como si fuera su templo, para que todos lo adoren. Se sentará en el templo de Dios, mostrándo como si fuese Dios (ib. 2,4).
«Sin embargo, ninguno que tenga la mente sana puede dudar del resultado de esta lucha de los mortales contra Dios… El mismo Dios nos lo dice en la Sagrada Escritura… “aplastará la cabeza de sus enemigos” (Sal 67,22), para que todos sepan “que Dios es el Rey del mundo” (46,8), y “aprendan los pueblos que no son más que hombres” (9,21). Todo esto lo creemos y esperamos con fe cierta» (enc. Supremi Apostolatus Cathedra, 1903).
* * *
Cristo vence, reina e impera. Cada día confesamos en la liturgia –quizá sin apenas enterarnos de ello– que Cristo «vive y reina por los siglos de los siglos. Amén». No sabemos cuándo ni cómo será la victoria final del Reino de Cristo. Pero siendo nuestro Señor Jesucristo el Rey del universo, el Rey de todas las naciones; teniendo, pues, sobre la historia humana una Providencia omnipotente y misericordiosa, y habiéndosele dado en su ascensión «todo poder en el cielo y en la tierra» (Mt 28,18), ¿podrá algún creyente, sin renunciar a su fe, tener alguna duda sobre la realidad del actual gobierno providente del Señor y sobre la plena victoria final del Reino de Cristo sobre el mundo?
Reafirmemos nuestra fe y nuestra esperanza. La secularización, la complicidad con el mundo, el horizontalismo inmanentista, la debilitación y, en fin, la falsificación del cristianismo proceden hoy en gran medida del silenciamiento y olvido de la Parusía. Sin la esperanza viva en la segunda Venida gloriosa de Cristo, los cristianos caen en la apostasía. En el Año litúrgico de la Iglesia la solemnidad de Cristo Rey precede a la celebración gozosa de su Adviento: del primero, que ya fue en la humildad y la pobreza, y del segundo, que se producirá en gloria y en poder irresistible.
José María Iraburu, sacerdote
Añado como apéndice un formidable texto de Orígenes (185-253), gran teólogo alejandrino, que mientras la Iglesia sufría, y él con ella, la durísima persecución del emperador Decio, escribía este texto tan lleno de esperanza, que hoy reproduce la Liturgia de las Horas como lectura para la solemnidad de Cristo Rey (Sobre la oración, cp. 25).
«Si, como dice nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, sino que el reino de Dios está dentro de nosotros, pues la palabra está cerca de nosotros, en los labios y en el corazón, sin duda, cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es que este reino de Dios, que está dentro de nosotros, salga afuera, produzca fruto y se vaya perfeccionando. Efectivamente, Dios reina ya en cada uno de los santos, ya que éstos se someten a su ley espiritual, y así Dios habita en ellos como en una ciudad bien gobernada. En el alma perfecta está presente el Padre, y Cristo reina en ella, junto con el Padre, de acuerdo con aquellas palabras del Evangelio: Vendremos a él y haremos morada en él.
«Este reino de Dios que está dentro de nosotros llegará, con nuestra cooperación, a su plena perfección cuando se realice lo que dice el Apóstol, esto es, cuando Cristo, una vez sometidos a él todos sus enemigos, entregue a Dios Padre su reino, y así Dios lo será todo para todos. Por esto, rogando incesantemente con aquella actitud interior que se hace divina por la acción del Verbo, digamos a nuestro Padre que está en los cielos: Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
«Con respecto al reino de Dios, hay que tener también esto en cuenta: del mismo modo que no tiene que ver la luz con las tinieblas, ni la justicia con la maldad, ni pueden estar de acuerdo Cristo y el diablo, así tampoco pueden coexistir el reino de Dios y el reino del pecado.
«Por consiguiente, si queremos que Dios reine en nosotros, procuremos que de ningún modo el pecado siga dominando nuestro cuerpo mortal, antes bien, mortifiquemos todo lo terreno que hay en nosotros y fructifiquemos por el Espíritu. De este modo, Dios se paseará por nuestro interior como por un paraíso espiritual y reinará en nosotros él solo con su Cristo, el cual se sentará en nosotros a la derecha de aquella virtud espiritual que deseamos alcanzar: se sentará hasta que todos sus enemigos que y en nosotros sean puestos por estrado de sus pies, y sean reducidos a la nada en nosotros todos los principados, todos los poderes y todas las fuerzas.
«Todo esto puede realizarse en cada uno de nosotros, y el último enemigo, la muerte, puede ser reducido a la nada, de modo que Cristo diga también en nosotros: ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Ya desde ahora este nuestro ser, corruptible, debe vestirse de santidad y de incorrupción, y este nuestro ser, mortal, debe revestirse de la inmortalidad del Padre, después de haber reducido a la nada el poder de la muerte, para que así, reinando Dios en nosotros, comencemos a disfrutar de los bienes de la regeneración y de la resurrección».