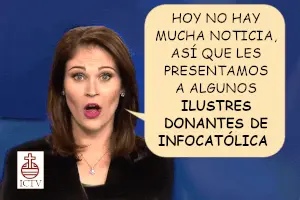También entre los liturgistas hubo algún gran santo
EN EL TERCER CENTENARIO DEL CARDENAL TOMASI, PRÍNCIPE DE LOS LITURGISTAS
 RODOLFO VARGAS RUBIO
RODOLFO VARGAS RUBIO
(El título, desenfadado, va con todo nuestro aprecio hacia los liturgistas y su imprescindible labor en la Iglesia)
Santo poco conocido es Giuseppe Maria Tomasi, pero no por ello menos digno de ser recordado en los fastos de la Historia de la Iglesia en este año en que se han cumplido trescientos años de su tránsito. Este eximio cardenal de la Santa Iglesia Romana puede ser considerado con justicia como uno de los grandes liturgistas romanos, si no el príncipe de todos ellos. Sin embargo, curiosamente, su obra es hoy apenas conocida, a pesar de podérsela considerar como una verdadera anticipación del movimiento litúrgico tal como fue concebido por Dom Prospero Guéranger y cuya doctrina fue plasmada magistralmente por el venerable Pío XII en su encíclica Mediator Dei, fundamental para el conocimiento y la comprensión de la liturgia.
Giuseppe Maria Tomasi nació el 12 de septiembre de 1649 en Alicata (hoy Licata), frente al Canal de Sicilia (que separa esta isla de la costa tunecina, siendo la puerta natural que comunica Europa con África). Su familia, de antigua prosapia, pertenecía al patriciado romano y a la Grandeza de España y poseía uno de los señoríos más importantes de la Sicilia occidental, que comprendía, entre otros feudos: el principado de Lampedusa, el ducado de Palma y la baronía de Montechiaro. El blasón gentilicio era de azur con un leopardo leonado de oro sostenido por un monte de sinople de tres cimas y el lema “Spes mea in Deo est”. Este distintivo nobiliario inspiraría siglos después el nombre de la novela que hizo famoso al penúltimo descendiente de la casa, el príncipe Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957): Il Gattopardo (El Guepardo).
 Don Giulio Tomasi, il “Duca Santo”
Don Giulio Tomasi, il “Duca Santo”
El padre de nuestro santo, Don Giulio, era un hombre de acendrada virtud, cumplidor exacto de sus deberes de estado, benigno y paternal para con sus servidores y subordinados. Su fama de cristiano ejemplar le había granjeado la admiración del pueblo que hablaba de él como “el Duque Santo”. Había heredado los títulos y feudos familiares por renuncia de su hermano mayor Carlo, el cual había entrado en religión y profesado en la orden de Clérigos Regulares llamados Teatinos, fundada por san Cayetano de Thiene en 1524 y que se hallaba por entonces muy extendida gracias a las misiones papales.
Don Giulio Tomasi se unió en matrimonio a Donna Rosalia Traina, de noble estirpe napolitana y emparentada, entre otras ilustres familias, con los príncipes del Drago y los Falconieri de Florencia. De esta unión nacieron seis hijos: Francesca (1643), Isabella (1645), Antonia (1648), nuestro biografiado Giuseppe Maria (1649), Ferdinando (1651) y Alipia (1653). Recibieron una educación esmerada y cristiana y, viendo, el ejemplo vivo de lo que se les predicaba en sus progenitores, no es de extrañar que, salvo el hijo que iba a perpetuar la estirpe, todos siguieran la vida religiosa. Isabella, convertida en sor Maria Crocifissa, mantendrá toda su vida un fuerte nexo religioso-afectivo con su hermano mayor.

 La misa de la gran noche de Pascua fue siempre considerada por encima de todas las demás festivas y solemnes. Es también una de las celebraciones más antiguas del cristianismo, como recuerda el P. Manuel Garrido en su Manual de Liturgia, aunque no es fácil precisar cuándo se hizo el tránsito de la pascua semanal a la pascua anual: Algunos aseguran que antes del año 50 se celebraba una vigilia pascual en las Iglesias de Roma, Corinto, Asia Menor y Jerusalén; incluso hay quienes piensan que la Segunda Carta de Pedro es una homilía pascual pronunciada en Roma y dirigida a los cristianos de entonces como una especie de primera encíclica. Son meras hipótesis. Se trataba de una vigilia nocturna con la comunidad despierta, a la espera del retorno del Señor. La celebración culminaba, pues, con la eucaristía de la madrugada del domingo, a la que pronto precedió el bautismo de los catecúmenos adultos. Lo cierto es que desde finales del siglo Il la Pascua anual es la fiesta más importante de la Iglesia.
La misa de la gran noche de Pascua fue siempre considerada por encima de todas las demás festivas y solemnes. Es también una de las celebraciones más antiguas del cristianismo, como recuerda el P. Manuel Garrido en su Manual de Liturgia, aunque no es fácil precisar cuándo se hizo el tránsito de la pascua semanal a la pascua anual: Algunos aseguran que antes del año 50 se celebraba una vigilia pascual en las Iglesias de Roma, Corinto, Asia Menor y Jerusalén; incluso hay quienes piensan que la Segunda Carta de Pedro es una homilía pascual pronunciada en Roma y dirigida a los cristianos de entonces como una especie de primera encíclica. Son meras hipótesis. Se trataba de una vigilia nocturna con la comunidad despierta, a la espera del retorno del Señor. La celebración culminaba, pues, con la eucaristía de la madrugada del domingo, a la que pronto precedió el bautismo de los catecúmenos adultos. Lo cierto es que desde finales del siglo Il la Pascua anual es la fiesta más importante de la Iglesia.  Cuenta el gran experto en liturgia, Mario Righetti en su Historia de la Liturgia que algunos liturgistas antiguos han interpretado ciertas particularidades multiseculares que eran propias de la misa de esta noche (hasta la reforma litúrgica), como el no llevar luces al evangelio, la ausencia del Credo, la antífona ad introitum, ad offerendum y ad communionem, del Agnus Dei, del beso de paz, como señales de una alegría todavía no plena y total; porque observa, por ejemplo, Durando, resurrectio Christi nondum est manifestó. En realidad, estas aparentes anomalías tienen otro motivo. No se llevaban luces al evangelio, pero sí incienso, porque Roma las perdió más tarde que el Oriente, mientras había adoptado ya el incienso; faltaban todos los cantos de género antifonal (introito, ofertorio, comunión), como también el Credo y el Agnus Dei, porque no pertenecían a la ordenación primitiva de la misa, sino que son adiciones relativamente posteriores; no se daba el beso de paz, y esto sólo desde que cesó la comunión para el pueblo, por la anticipación hecha en la tarde del sábado de la función nocturna. Anteriormente se daba como de costumbre; el beso de paz y la comunión estaban en el pasado en estrecha relación entre sí.
Cuenta el gran experto en liturgia, Mario Righetti en su Historia de la Liturgia que algunos liturgistas antiguos han interpretado ciertas particularidades multiseculares que eran propias de la misa de esta noche (hasta la reforma litúrgica), como el no llevar luces al evangelio, la ausencia del Credo, la antífona ad introitum, ad offerendum y ad communionem, del Agnus Dei, del beso de paz, como señales de una alegría todavía no plena y total; porque observa, por ejemplo, Durando, resurrectio Christi nondum est manifestó. En realidad, estas aparentes anomalías tienen otro motivo. No se llevaban luces al evangelio, pero sí incienso, porque Roma las perdió más tarde que el Oriente, mientras había adoptado ya el incienso; faltaban todos los cantos de género antifonal (introito, ofertorio, comunión), como también el Credo y el Agnus Dei, porque no pertenecían a la ordenación primitiva de la misa, sino que son adiciones relativamente posteriores; no se daba el beso de paz, y esto sólo desde que cesó la comunión para el pueblo, por la anticipación hecha en la tarde del sábado de la función nocturna. Anteriormente se daba como de costumbre; el beso de paz y la comunión estaban en el pasado en estrecha relación entre sí. Cercana la festividad de san José María Tomasi queremos honrar a un santo no por poco conocido exento de importancia y digno de ser honrado con especial culto y devoción. Este eximio cardenal de la Santa Iglesia Romana puede ser considerado con justicia como uno de los grandes liturgistas romanos, si no el príncipe de todos ellos. Sin embargo, curiosamente, su obra es hoy apenas conocida, a pesar de podérsela considerar como una verdadera anticipación del movimiento litúrgico tal como fue concebido por Dom Guéranger y cuya doctrina fue plasmada magistralmente por el Venerable Pío XII en su encíclica Mediator Dei, fundamental para el conocimiento y la comprensión de la liturgia católica.
Cercana la festividad de san José María Tomasi queremos honrar a un santo no por poco conocido exento de importancia y digno de ser honrado con especial culto y devoción. Este eximio cardenal de la Santa Iglesia Romana puede ser considerado con justicia como uno de los grandes liturgistas romanos, si no el príncipe de todos ellos. Sin embargo, curiosamente, su obra es hoy apenas conocida, a pesar de podérsela considerar como una verdadera anticipación del movimiento litúrgico tal como fue concebido por Dom Guéranger y cuya doctrina fue plasmada magistralmente por el Venerable Pío XII en su encíclica Mediator Dei, fundamental para el conocimiento y la comprensión de la liturgia católica. El padre de nuestro santo, Don Giulio, era un hombre de acendrada virtud, cumplidor exacto de sus deberes de estado, benigno y paternal para con sus servidores y subordinados. Su fama de cristiano ejemplar le había granjeado la admiración del pueblo que hablaba de él como “el Duque Santo”. Había heredado los títulos y feudos familiares por renuncia de su hermano mayor Carlo, el cual había entrado en religión y profesado en la orden de Clérigos Regulares llamados Teatinos, fundada por san Cayetano de Thiene en 1524 y que se hallaba por entonces muy extendida gracias a las misiones papales.
El padre de nuestro santo, Don Giulio, era un hombre de acendrada virtud, cumplidor exacto de sus deberes de estado, benigno y paternal para con sus servidores y subordinados. Su fama de cristiano ejemplar le había granjeado la admiración del pueblo que hablaba de él como “el Duque Santo”. Había heredado los títulos y feudos familiares por renuncia de su hermano mayor Carlo, el cual había entrado en religión y profesado en la orden de Clérigos Regulares llamados Teatinos, fundada por san Cayetano de Thiene en 1524 y que se hallaba por entonces muy extendida gracias a las misiones papales. Entre tanto, al Papa Pablo VI, al que la aplicación del concilio Vaticano II trajo un sinfín de amarguras y sinsabores, no se le ahorraron tampoco los sufrimientos por el tema de la liturgia. Por un lado empezó a descubrir la capacidad de desobediencia que había en ciertos eclesiásticos y que culminó años después con la gran desobediencia -organizada a nivel internacional- ante la publicación de su encíclica Humanae Vitae, como ya hemos visto. Por oro lado, tal estado de confusión litúrgica animaba a los que miraban escépticamente a la reforma y no encontraban motivos para que les gustase (en 1964 se había fundado Una Voce en defensa de la liturgia que había sido defenestrada y el número de simpatizantes crecía…). En el intento de atajar ambas posiciones, Pablo VI se encontró con pocas fuerzas y no consiguió frenar ninguno de las dos, aunque lo intentó. La historia le ha dado la razón en querer atajar las desobediencias del progresío litúrgico en la aplicación de la nueva liturgia y se la ha quitado en su esfuerzo de erradicar las que él llamaba “obstinadas e irreverentes nostalgias” y que sus sucesores han vuelto a poner en el lugar de reverencia que les corresponde.
Entre tanto, al Papa Pablo VI, al que la aplicación del concilio Vaticano II trajo un sinfín de amarguras y sinsabores, no se le ahorraron tampoco los sufrimientos por el tema de la liturgia. Por un lado empezó a descubrir la capacidad de desobediencia que había en ciertos eclesiásticos y que culminó años después con la gran desobediencia -organizada a nivel internacional- ante la publicación de su encíclica Humanae Vitae, como ya hemos visto. Por oro lado, tal estado de confusión litúrgica animaba a los que miraban escépticamente a la reforma y no encontraban motivos para que les gustase (en 1964 se había fundado Una Voce en defensa de la liturgia que había sido defenestrada y el número de simpatizantes crecía…). En el intento de atajar ambas posiciones, Pablo VI se encontró con pocas fuerzas y no consiguió frenar ninguno de las dos, aunque lo intentó. La historia le ha dado la razón en querer atajar las desobediencias del progresío litúrgico en la aplicación de la nueva liturgia y se la ha quitado en su esfuerzo de erradicar las que él llamaba “obstinadas e irreverentes nostalgias” y que sus sucesores han vuelto a poner en el lugar de reverencia que les corresponde. Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una tendencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que todavía merece este nombre) y con ella, fatalmente, al cristianismo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil descubrir, pretendida base de esta demolición del autentico culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, disciplinares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; y lo decimos con pena, no solo por el espíritu anticanónico y radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desintegración religiosa que fatalmente lleva consigo” ("Osservatore Romano“, 20-IV-67).
Pero mayor aflicción nos proporciona la difusión de una tendencia a desacralizar, como se osa decir, la liturgia (si es que todavía merece este nombre) y con ella, fatalmente, al cristianismo. La nueva mentalidad, cuyas turbias fuentes no sería difícil descubrir, pretendida base de esta demolición del autentico culto católico, implica tales revoluciones doctrinales, disciplinares y pastorales que no dudamos en considerarla aberrante; y lo decimos con pena, no solo por el espíritu anticanónico y radical que gratuitamente profesa, sino más bien por la desintegración religiosa que fatalmente lleva consigo” ("Osservatore Romano“, 20-IV-67). La inauguración oficial del concilio Vaticano II tuvo lugar el 11 de octubre de 1962. El primer esquema que sería discutido en el aula conciliar sería el de liturgia. Era mejor que lo hicieran sobre el esquema más viable de los que se encontraban totalmente elaborados. Los otros esquemas doctrinales se prestaban a fuerte bombardeo y sus efectos serían mas graves para la misma marcha del concilio. Los cuatro esquemas doctrinales que se creía serían los primeros en ser examinados se referían a las fuentes de la revelación, al deposito de la fe, que se ha de guardar en toda su pureza; al orden moral cristiano y a la castidad, matrimonio, familia y virginidad.
La inauguración oficial del concilio Vaticano II tuvo lugar el 11 de octubre de 1962. El primer esquema que sería discutido en el aula conciliar sería el de liturgia. Era mejor que lo hicieran sobre el esquema más viable de los que se encontraban totalmente elaborados. Los otros esquemas doctrinales se prestaban a fuerte bombardeo y sus efectos serían mas graves para la misma marcha del concilio. Los cuatro esquemas doctrinales que se creía serían los primeros en ser examinados se referían a las fuentes de la revelación, al deposito de la fe, que se ha de guardar en toda su pureza; al orden moral cristiano y a la castidad, matrimonio, familia y virginidad. Los Padres conciliares discutieron el esquema de liturgia desde el 22 de octubre al 13 de noviembre de 1962. El ambiente general del concilio fue en general de gran altura intelectual y espiritual. Pero al margen del concilio se preparó un “miniconcilio” con algunas reuniones y conferencias de personas más o menos relevantes, que aparecían como especialistas de diversas materias determinadas. Algunas fueron interesantes, pero otras resultaron muy desacertadas, como la del benedictino Marsili el 3 de noviembre de 1962, que recibió una respuesta adecuada. Este benedictino, profesor y presidente del Pontificio Instituto litúrgico de San Anselmo de Roma, dejaba mucho que desear en sus publicaciones sobre liturgia y su intervención en el “miniconcilio” sembró más discordia que paz. Hay una diferencia de años luz entre él y el benemérito padre Cipriano Vagaggini, benedictino también, autentico teólogo de la liturgia.
Los Padres conciliares discutieron el esquema de liturgia desde el 22 de octubre al 13 de noviembre de 1962. El ambiente general del concilio fue en general de gran altura intelectual y espiritual. Pero al margen del concilio se preparó un “miniconcilio” con algunas reuniones y conferencias de personas más o menos relevantes, que aparecían como especialistas de diversas materias determinadas. Algunas fueron interesantes, pero otras resultaron muy desacertadas, como la del benedictino Marsili el 3 de noviembre de 1962, que recibió una respuesta adecuada. Este benedictino, profesor y presidente del Pontificio Instituto litúrgico de San Anselmo de Roma, dejaba mucho que desear en sus publicaciones sobre liturgia y su intervención en el “miniconcilio” sembró más discordia que paz. Hay una diferencia de años luz entre él y el benemérito padre Cipriano Vagaggini, benedictino también, autentico teólogo de la liturgia.